Bajo la lógica del capital, las redes sociales operan como el nexo definitivo entre consumo y subjetividad.

¿POR QUÉ ES HOY RELEVANTE EL MANIFIESTO COMUNISTA?
Febrero de 1848 quedó grabado como uno de los momentos cumbre y definitorios de la historia de la humanidad. Para la burguesía representa el instante en el que conoce su finitud; un espejo puesto frente a ella le revela su efímera condición; un reloj, el de la historia, empieza a contar las horas, los días, los años, que le acercan inexorablemente a su final. El Manifiesto Comunista personifica la conciencia crítica de una clase que hasta entonces se pensaba eterna y llamada a regir el mundo hasta el fin de sus días. Las breves líneas que aquel opúsculo contiene causan por primera vez en este coloso lleno de vida, de esperanzas y de avaricia, un estremecimiento mortal, un sacudimiento que estremece hasta la última de sus fibras. Ha despertado a la realidad y el despertar es espantoso.
Diremos en breve lo que significa el Manifiesto para el proletariado, pero no podemos perder de vista que, así como El Capital, el objetivo de esta obra es desentrañar el sistema y descubrir la lógica que se esconde tras sus pretendidas “leyes eternas”. Es el primer estudio crítico del capitalismo. Un análisis certero y agudo de un modo de producción que, disfrutando todavía los placeres de juventud, en medio de la orgía, del torbellino de felicidad que otorga la inconciencia, descubre repentinamente que, como todo fenómeno histórico, está condenado a perecer. Graves y doctos filósofos le habían estudiado, pero ninguno era capaz de decirle la verdad sobre sí mismo. Los autores del Manifiesto, sin dejar de reconocer el desarrollo de su ciencia, los cuestionan con sorna: si es tanto su intelecto y tan profunda su ciencia: “¿Por qué, entonces, no sacan las conclusiones evidentes de sus premisas?” No podían hacerlo. Mientras más se acercaban a la verdad, más hórrida les parecía ésta. Sólo Marx y Engels, dos pensadores insobornables y ajenos a los intereses del capital, pudieron declarar sin fingimientos ni hipocresías: “Al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre que produce y se apropia de lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables.”[1]
La lógica interna del fenómeno engendraba su propia contradicción. Si por un lado se demostraba que el desarrollo del capitalismo, basado en la acumulación, lo condenaba a desaparecer en la misma medida en que crecía y se multiplicaba; por otro, creaba y fortalecía a la clase que habría de darle muerte: el proletariado.
Las armas con que la burguesía derribó el feudalismo se vuelven ahora contra ella.
Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios.
En la misma proporción que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarróllase también el proletariado, esa clase obrera moderna que sólo puede vivir encontrando trabajo y que sólo encuentra trabajo en la medida en que éste alimenta e incrementa el capital. El obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado.[2]
El Manifiesto hizo por el proletariado lo que en proporción inversa había hecho por la burguesía. Al declarar la finitud del capitalismo como efecto de sus propias contradicciones internas, elevó al proletariado a clase revolucionaria. Es más, a la única clase revolucionaria de la época moderna. Después de años de desvaríos filantrópicos y “sentimentalismo mugrientos” (Marx dixit), los trabajadores del mundo encontraron en esta obra un respaldo histórico que los transformaba de parias indeseables y sufridos en clase histórica; que los convertía de “mal inevitable” en necesidad social. El proletariado adquiría con el Manifiesto un arma inigualable de combate, el hacha de guerra que antes de elevarlo materialmente, dignificaba y enaltecía su lucha hasta convertirla en la única verdaderamente revolucionaria. Todo ello sin la intervención de simpatías, afinidades y compasiones de ningún tipo.
La finitud del capitalismo y la redención del proletariado son los dos efectos más notorios de la nueva ciencia descubierta por Marx y Engels. “El Manifiesto –apunta Labriola– se alza en esta calzada como una gran piedra miliar que ostenta una doble inscripción: en el anverso, el cuño de la nueva doctrina que había de dar la vuelta al mundo; en el reverso, la orientación acerca de las formas que enterraba, aunque sin trazar su historia.”[3] El comunismo se transforma a partir de entonces en una doctrina que debe ser entendida, en palabras de Engels, como “la expresión teórica de la posición que ocupa el proletariado en su lucha de clases contra la burguesía y la síntesis teórica de las condiciones de emancipación del proletariado”. El Manifiesto contiene los rasgos más generales de esta doctrina. Conviene entonces, acercarse a él con la misma rigurosidad con la que se lee un tratado científico, exponiendo el origen de sus ideas, la complejidad de sus principios y la actualidad de sus conclusiones.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PARTIDO COMUNISTA
El Manifiesto Comunista no fue concebido como una serie de ideas abstractas lanzadas al aire por sus autores para escarmiento de la burguesía. Todo lo contrario, lo que Marx y Engels pretendían era quitar al comunismo toda mistificación; transformarlo de una amenaza fantasmal y diabólica, en un arma concreta de lucha. El fantasma del comunismo que recorre Europa sólo podía adquirir cuerpo a través de un partido. La existencia precede siempre a la esencia, dice Hegel, de tal manera que no puede existir una teoría sin un partido que le dé cuerpo, sin una clase que le dé forma. Por ello el título original, que no podemos obviar, es el de Manifiesto del Partido Comunista. En pocas palabras, no se puede concebir la fuerza de los principios si no se comprende, histórica y teóricamente, al organismo que los encarne.
La historia del partido precede al marxismo y está llena de contradicciones y complejidades que sólo pueden entenderse si se estudian en su devenir. Los avatares que llevaron al nacimiento del Partido Comunista eran inevitables. En la década de los 40 existían toda una serie de asociaciones que se confundían entre sí por la vaguedad de sus principios. Sólo una diferencia parecía distinguirlas. Las organizaciones radicales, formadas en su mayoría por obreros y artesanos, se declaraban comunistas, querían destruir la sociedad y acabar con la desigualdad, aunque sus métodos fueran confusos aún. Por otro lado, en los grandes salones se reunían los socialistas: burgueses que hacían de la filantropía su programa. En el fondo, su lucha consistía en retocar y embellecer el capitalismo; la caridad que mantenía la esclavitud del obrero asalariado era su más acabada expresión. Marx desenmascara con crudeza en el Manifiesto a estos revolucionarios de café:
Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales, para de ese modo garantizar la perduración de la sociedad burguesa. Cuéntense en este bando los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que aspiran a mejorar la situación de las clases obreras, los organizadores de actos de beneficencia, las sociedades protectoras de animales, los promotores de campañas contra el alcoholismo, los predicadores y reformadores sociales de toda laya.[4]
El germen del Partido Comunista se encuentra en estas primeras asociaciones en las que, sin ser conscientes aún del abismo que mediaba entre el proletariado y la burguesía, se mezclan trabajadores, artesanos, profesores, juristas y filántropos. La Sociedad de los Amigos del Pueblo y la Sociedad de los Derechos del Hombre son sus primeras expresiones. Como el nombre revela, estaban todavía impregnadas por el republicanismo francés, que apenas medio siglo atrás había hecho de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano su programa de lucha. Todavía eran los intereses de una burguesía en ascenso los que se imponían a los del proletariado. No podía ser de otra forma, había que terminar de barrer al feudalismo y en esta cruzada la naciente clase obrera era sólo complemento de la burguesía en su fase revolucionaria.
Sin embargo, y debido al rápido desarrollo del capitalismo a partir de la Revolución Industrial, los trabajadores comenzaron a ver que poco o nada los unía a sus anteriores aliados, y, del mismo seno del jacobinismo, nacieron las ideas que distinguirían a partir de entonces a los socialistas burgueses de los comunistas. Fue la influencia de la “Revolución de los Iguales”, encabezada por Babeuf la que se tomará como punto de partida para las nuevas organizaciones, las primeras de su tipo en la historia. Como no podía ser de otra manera, el centro neurálgico estaba en París. En torno a las figuras de Blanqui y Barbès, herederos ideológicos de Babeuf, se concentró el proletariado europeo. Primero a través de la Sociedad de las Familias, fundada en 1835; una vez disuelta ésta por la policía, en la Sociedad de las Estaciones.
En la ideología de estos revolucionarios –escribe Wenceslao Roces– la república no es ya un fin en sí, sino un simple medio político para desplazar los bienes de los poseedores que no trabajan a los obreros desposeídos. Eran, en una palabra, las toscas tendencias comunistas de Babeuf, vertidas en la fórmula ideológico-burguesa de la igualdad. Y como el programa, la táctica: también ésta estaba basada en el patrón de los “igualitarios”. Era la idea primitiva de que un puñado de conspiradores decididos, con un audaz golpe de mano, bastaban para derribar al Gobierno y tomar el Poder.[5]
Y, sin embargo, existían ya un programa y una táctica. Las ideas de Blanqui, sin estar exentas de errores e imprecisiones teóricas y de una confianza a muerte en el republicanismo , rebelan una conciencia de clase más desarrollada que la de todas las organizaciones anteriores. Distingue entre las promesas y las verdaderas intenciones de la burguesía. Ve en los representantes de la clase industrial a los enemigos de un todavía indefinido “pueblo” y los acusa sin contemplaciones. “¡Que la maldición y la venganza caigan sobre sus cabezas si algún día osan volver a levantarlas! ¡Y caiga también la vergüenza y el desprecio sobre la muchedumbre flaca de memoria que vuelva a prestarles oídos!”[6] Era una proclama radical, es cierto, pero todavía burguesa, todavía fundada en la fe de redimir a los buenos burgueses apelando a su conciencia.
En 1834 nace en París la “Liga de los Proscritos”, constituida por los emigrados alemanes radicados en Francia. Las diferencias, en ausencia de un programa científico, no tardaron en aparecer. En 1836, de la parte más saludable de la Liga de los Proscritos, encabezada por Guillermo Schuster, un profesor de Gotinga, nace la “Liga de los Justicieros”, antecedente directo del Partido Comunista. Arrastrados por las intentonas fervientes y alocadas del blanquismo, la Liga de los Justicieros fue expulsada de Francia al ser condenados a muerte Blanqui y Barbès, a quienes posteriormente se les conmutó la pena por cadena perpetua. Llegarían, en 1840 a Londres, el centro neurálgico del capitalismo mundial.
En Londres no tardaría la liga en entrar en contacto con Marx y Engels. En 1847, después de una serie de fricciones internas que implicaron el rompimiento con los primeros ideólogos de la Liga, Marx y Engels, quienes más adelante se convertirían en los teóricos del proletariado mundial, entraron a formar parte del “único partido organizado de los proletarios alemanes”. La Liga de los Justos, que pasaría entonces a llamarse la Liga de los Comunistas, encomienda al “hermano Marx” que redacte el Manifiesto del Partido Comunista, que vería la luz en febrero de 1848.
LA CRÍTICA AL SOCIALISMO
La anatomía de la sociedad capitalista sólo podía entenderse a partir de su estructura económica. En lugar de buscar soluciones a futuro e imaginar paraísos terrenales, había que comenzar por desentrañar molecularmente la base sobre la que se apoyaban todas las formas y expresiones sociales. La crítica al socialismo debe entenderse en el sentido que Marx utiliza el concepto en todas sus obras. No es una negación lógica, un rechazo. Es una superación dialéctica que despoja al fenómeno de todos los elementos que impiden su desarrollo, rescatando aquellos que garantizan su superación. El socialismo nutrió la teoría comunista, pero sólo en el sentido en el que representaba una crítica feroz al capitalismo. Las víctimas de la revolución industrial llenaban entonces las calles de hombres deformados por la máquina, mujeres que sobrevivían vendiendo los despojos de carne que la fábrica les dejaba, y niños famélicos y destruidos al cumplir apenas los 10 años. Esa era la civilización que el capitalismo traía consigo.
El socialismo utópico, del que el Manifiesto hace, en el penúltimo capítulo, una crítica radical, se caracterizaba esencialmente por estudiar los efectos ignorando las causas. Estaba constituido por una serie de medidas que buscan aliviar los males del proletariado dejando intactos los intereses de la burguesía y la estructura del sistema capitalista con su régimen de propiedad y sus relaciones de producción de ahí derivadas. No sólo eso, ponían todas sus esperanzas en la compasión de los grandes capitalistas para con el débil, humillado e indigno proletario. Esta visión de la clase trabajadora, de la que hemos hablado antes, fue una de las diferencias radicales entre el comunismo y el socialismo cristiano, “verdadero” o burgués. El comunismo le otorgaba dignidad al proletariado, al hacer de su lucha una lucha necesaria. No pedía caridad, sino que se le retribuyera su trabajo y no el miserable salario que apenas le alcanzaba para no morir de hambre; no lo hacía depender de ningún tipo de compasión que sólo rebajaba su condición de hombre, le exigía que luchara, que peleara por lo que era suyo, si era necesario, con la fuerza y la violencia, como sucediera en 1848 y 1871.
Al capital, pensaban Marx y Engels, no se le puede pedir compasión de ninguna especie. La lógica que lo mueve no acepta ningún tipo de ética o moral, en todo caso, la ética del capital está supeditada absolutamente a las necesidades del proceso de acumulación. Quienes reclamaban y solicitaban humanismo al capitalista, que como individuo no podía ir contra las leyes mismas del sistema, clamaban en el desierto.
El sistema económico –dice al respecto Labriola– no es una trama de fundamentos racionales, sino un complejo coherente de hechos que engendra una trama compleja de relaciones. Y es necio creer que este sistema de hechos levantado por la clase dominante a costa de esfuerzos y de siglos, por la violencia, la astucia, el talento y la ciencia, vaya a dimitir y a destruirse a sí mismo para dejar paso franco a las pretensiones de los pobres que reclaman su derecho y a los argumentos de razón de sus abogados y defensores. Imposible exigir la supresión de la miseria sin exigir con ello la destrucción de todo lo demás.[7]
Los intentos de resolver la miseria con argumentos humanistas y profundos razonamientos lógicos, sin conocer el funcionamiento de la estructura capitalista, marcaron la historia del Partido y de la organización de la clase obrera. Los curanderos sociales se multiplicaron, sobre todo en Francia, Alemania e Inglaterra, y el proletariado, todavía inconsciente de su antagonismo con la burguesía, corría atraído por las promesas de redención. La historia del utopismo forma parte, necesariamente, de la historia del proletariado. Es preciso hacer de ella un breve repaso para dimensionar la trascendencia del Manifiesto.
Se remonta hasta 1516, con la publicación de Utopía [que literalmente significa en griego: aquello que no tiene lugar en ninguna parte] de Tomás Moro, del que tomará el nombre y algunas ideas sobre la reorganización de la sociedad; en 1525 el comunismo religioso de Thomas Müntzer enardece las almas de los campesinos contra los príncipes alemanes a través de sus doctrinas comunistas religiosas; Tommasso Campanella publica en 1623 La ciudad del Sol, una obra que se fundamenta en el comunismo cristiano, y a través de la cuál propone la creación de una república similar a la de Platón “fundada en la concordia y el amor”. En 1648 aparecen en Inglaterra “Los niveladores”, quienes exigían a Oliver Cromwell derechos iguales para los trabajadores y reparto de tierras. Fueron violentamente reprimidos. 1796 en Francia enmarca la “La Conspiración de los Iguales”, dirigida por François-Noël Babeuf, también conocido como Gracchus Babeuf. Su doctrina: igualdad entre todos los hombres. Ya en los albores del capitalismo industrial aparecen en 1808 la Teoría de los cuatro movimientos, de Charles Fourier, y en 1812 la Nueva concepción de la sociedad, de Robert Owen. En 1840 se publican dos de las obras más influyentes en la conciencia del proletariado europeo: ¿Qué es la propiedad?, de Joseph Proudhon y Viaje a Icaria de Étienne Cabet.
El reconocimiento que los autores del Manifiesto hacen de estas obras por su afán verdadero de redimir al hombre, lleva aparejado un profundo rechazo a los métodos de lucha y, sobre todo, al efecto adormecedor que provocaban en la clase obrera.
Es cierto –apunta el Manifiesto– que en esos planes tienen la conciencia de defender primordialmente los intereses de la clase trabajadora, pero sólo porque la consideran la clase más sufrida. Es la única función en que existe para ellos el proletariado. Por eso rechazan todo lo que sea acción política, y muy principalmente la revolucionaria; quieren realizar sus aspiraciones por la vía pacífica e intentar abrir paso al nuevo evangelio social predicando con el ejemplo, por medio de pequeños experimentos que, naturalmente, les fallan siempre.[8]
Además de desenmascarar y combatir a la burguesía, el enemigo abierto y descarado de clase, el Manifiesto arremete con dureza contra quienes, pretendiendo ayudar al proletariado, lo incitan a la modorra y la apatía. Estos charlatanes y curanderos sociales, de los que la historia da siempre cuenta, son más dañinos que el enemigo visible. Se infiltran con ideas disparatadas, con razonamientos instintivos nacidos de la espontaneidad o del más barato sentimentalismo, y terminan por desviar el camino de la revolución. Una vez fracasadas sus intentonas –como sucediera con la Icaria de Cabet, de la que él mismo fue expulsado, con las cooperativas de Owen, que terminaron en quiebra, con las citas de Fourier que murió esperando en su despacho a un mecenas, etc.,– se lavan las manos y olvidan el doloroso retroceso al que llevaron al proletariado en su lucha por la emancipación. No es por ello de extrañar que Marx dedicara al menos dos de sus obras a desenmascarar a estos mercachifles sociales.
El Manifiesto fue la primera doctrina que puso en manos de los obreros su propia salvación. Colocó en primer plano la lucha política, la lucha por el Poder, como una tarea impostergable. A diferencia de todas las doctrinas sociales pretéritas y posteriores, entre las que incluimos el anarquismo, el comunismo crítico fue la única que llamó al proletariado a conquistar el Estado y a imponer su voluntad como clase, lo que implicaba un cambio drástico en las formas de organización existentes hasta entonces. Ningún partido proletario, después de la aparición del Manifiesto, obviará este paso metódico, a pesar de que muchos de ellos se desvirtuaran al conquistar el poder.
COMUNISMO CRÍTICO O MATERIALISMO HISTÓRICO
El comunismo crítico, conocido en su carácter de ciencia como Materialismo Histórico, desplaza de una vez y para siempre a todas las formas precedentes de comunismo o socialismo de cualquier tipo. Desde fra Dolcino hasta Proudhon, todos son arrastrados por el empuje de esta fuerza arrolladora. ¿Cuáles son las características del comunismo crítico? ¿Cómo logra el Manifiesto imponerse como doctrina del proletariado? La respuesta está en la ciencia misma. A diferencia de todas las teorías sociales previas, el método que alienta el Manifiesto es materialista, y a diferencia de los materialismos vulgares, como el de Spencer que gozaría de gran influencia entre la clase obrera, la dialéctica hegeliana le otorgaba una visión de las cosas dinámica, incomparablemente superior. Al respecto destacan los autores:
Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en ideas, en los principios forjados o descubiertos por ningún redentor de la humanidad. Son todas expresión generalizada de las condiciones materiales de una lucha de clases real y vívida, de un movimiento histórico que se está desarrollando a la vista de todos. La abolición del régimen vigente de la propiedad no es tampoco ninguna característica peculiar del comunismo.[9]
Si se quiere conocer al hombre hay que buscarlo en la historia; si se pretende entender su realidad hay que acercarnos a la economía. El comunismo crítico se despojó de premisas e hipótesis a priori para enfrentarse al mundo tal y como es, no como sus apologetas lo pintan ni como los soñadores lo imaginan. El Manifiesto es la primera formulación de un nuevo método para interpretar la realidad. Si antes Marx había señalado que los “filósofos habían interpretado de diversos modos el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo”, aunque el acento se ponga en la transformación, la crítica al método existía también. Lo han interpretado erróneamente, guiados por intereses de clase.
El Manifiesto propone no sólo realismo y objetividad, sino un estudio del pasado que revele las claves para entender el presente. Una nueva concepción de la historia nace en esta obra. La humanidad se enfoca a partir de un principio que ahora nos parecería evidente, pero que para entonces no era ni siquiera concebible. La lucha de clases es el motor de la historia. Todas las épocas, desde la aparición de la propiedad privada, han sido determinadas por esta contradicción, y la nuestra no puede escapar a esta ley de hierro. Así, la burguesía y el capital son juzgados por lo que son, no por lo que imaginan ser. Todo el igualitarismo y la edulcorada hermandad que hasta entonces predicaban las doctrinas obreras se desvanecen en el aire. La historia es una batalla, una lucha incansable entre clases que, dicho sea de paso, estamos perdiendo, y no podremos ganar mientras no tengamos conciencia de ella.
Este nuevo método, este acercamiento materialista a la historia termina por afianzarse en dos descubrimientos de los que hemos hablado ya, y que a partir de entonces regirán no sólo los estudios de Marx y Engels, sino el destino del proletariado de todos los países conquistados por el capitalismo. Por un lado, el estudio de las leyes económicas que rigen el sistema económico de producción; el análisis meticuloso de la lógica del capital, que determina la posición de cada clase en una época y en una nación determinada. Por otro, la elevación del proletariado a clase histórica, a clase revolucionaria. Este papel atribuido a la clase trabajadora era una consecuencia lógica que emanaba del propio funcionamiento del capitalismo y de la aparición del proletariado en la palestra de la lucha de clases; no una apreciación guiada por los padecimientos de esta clase.
A tal grado Marx engarzaba estos dos caminos, el destino del capitalismo y la revolución proletaria, que, con la congruencia y seriedad que caracteriza cada uno de sus razonamientos, advertía al propio Partido Comunista sobre las ilusiones infundadas que pudiesen hacerse sobre un próximo triunfo. Esta misma actitud la veremos años después repetida en las enseñanzas de Lenin. El entusiasmo y el voluntarismo sin fundamentos terminan siempre en el más peligroso aventurerismo y, en consecuencia, en una derrota de la que siempre cuesta al proletariado reponerse, aplazando su lucha por años e incluso décadas. Después del fracaso de las revoluciones de 1848, en 1853 éstas eran las palabras que Marx dirigía a los ultraizquierdistas:
La minoría suplanta la observación crítica por la intuición dogmática, la intuición materialista por la idealista. Para ella, la rueda motora de la revolución no son las circunstancias reales, sino la simple voluntad. Mientras que nosotros decimos a los obreros: tenéis que pasar por quince, veinte, cincuenta años de guerras civiles y luchas de pueblos, y no sólo para cambiar las circunstancias, sino para cambiaros a vosotros mismos, capacitándoos para el Poder, vosotros les decís todo lo contrario: “Es necesario que conquistemos inmediatamente el Poder, o si no, podemos echarnos a dormir.” Y mientras que nosotros hacemos ver especialmente a los obreros alemanes que el proletariado alemán no está todavía suficientemente desarrollado, vosotros aduláis descaradamente el sentimiento nacional y los prejuicios de clase de los artesanos alemanes, lo que no dudo que os dará más popularidad. Hacéis con la palabra proletariado lo que los demócratas con la palabra pueblo: la convertís en objeto de adoración. Y lo mismo que los demócratas, deslizáis de contrabando en el proceso revolucionario la frase de la revolución, etc., etc.[10]
LA LUCHA DE CLASES, EL MOTOR DE LA HISTORIA
Antes del Manifiesto, o en todo caso, antes del marxismo, la historia se había revisado de distintas maneras, entre las que destacaban los estudios jurídicos religiosos. Ni siquiera en el esclavismo antiguo, en el que las diferencias entre los hombres eran radicalmente evidentes, se pensaba que lo que determinaba esas diferencias fueran las relaciones de producción; se apelaba a las capacidades individuales, al origen racial o de casta entre los hombres, pero nadie hablaba de clases sociales. Es cierto que se reconocía la pobreza, pero era éste un mal inevitable. Había gente afortunada que tenía todo, e infelices que estaban condenados a no tener nada. Así, sobre todo dentro de la economía política y el socialismo, sólo se aprendía a distinguir a los hombres entre ricos y pobres, felices e infelices, afortunados y miserables. A los primeros se les pedía piedad, conmiseración y caridad para con los abandonados por la mano de Dios; a los segundos voluntad, esfuerzo, estoicismo, para soportar la vida que “les había tocado”. Para la crítica era una “imperfección” del sistema, pero nada se podía hacer.
El Manifiesto tira por la borda todas estas interpretaciones. La pobreza no es un defecto ni la riqueza una virtud. No son una malformación, una mancha indeleble sobre el ser social. Son necesidades económicas producto de la forma en la que el sistema está organizado. No sólo eso: a diferencia de todo el utopismo, el comunismo crítico desecha que sea la diferencia entre pobres y ricos, entre seres sufrientes y seres dichosos la que mueva la historia. La diferencia no está en la remuneración ni en la capacidad de sufrimiento, sino en el lugar que se ocupe en la producción. A partir de este razonamiento, emanado de un estudio objetivo del devenir histórico, el Manifiesto llega a esta conclusión, expuesta magistralmente y hasta ahora irrebatible:
Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día de hoy, es una historia de lucha de clases.
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros artesanos y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes.
… Sin embargo, nuestra época, la de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado las contradicciones de clase. La sociedad entera se va dividiendo cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases directamente enfrentadas: burguesía y proletariado.[11]
Esta concepción de la filosofía de la historia sustituye todas las explicaciones idealistas y románticas basadas en teleologías y fuerzas inmanentes. El desarrollo de la historia se entiende ahora a partir de la contradicción entre los que producen la riqueza y quienes se apropian de lo producido. Su fermento es la lucha. Esta última idea, entendida muchas veces de manera superficial, es uno de los aportes más importantes de la filosofía hegeliana a la teoría marxista. Es en la lucha misma en la que podemos encontrar el desarrollo; si no existe contradicción no hay movimiento, y sin movimiento no hay historia.
Esta última consideración era sobre todo necesaria bajo el capitalismo. Una vez entendida la tendencia histórica de la acumulación capitalista, que veremos más adelante, y partiendo de la simplificación de la lucha en dos bandos claramente diferenciados: proletarios y burgueses, el desarrollo de la historia moderna se entiende a partir de la relación entre el trabajo muerto (el capital) y el trabajo vivo (el proletariado). Si el proletariado se imponía en esta lucha, la lógica de su desarrollo exigía que acabara con todas las luchas de clases existentes hasta entonces: “Los proletarios –apunta el Manifiesto– no pueden conquistar las fuerzas sociales, sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor, y, por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días.”[12] Entonces se podía pensar en el socialismo (entendido como etapa de transición) y aspirar a lo que Marx todavía en términos hegelianos llamaba el “reino de la libertad”, que dejaba atrás de una vez y para siempre, el “reino de la necesidad”. ¿Qué sucedería, sin embargo, si en la lucha entre el capital y el trabajo, éste último perdiera protagonismo? ¿Qué pasaría con un mundo en el que el capital tomara el papel principal desplazando la lucha obrera y aniquilando cada una de sus expresiones sociales? ¿Puede concebirse una contradicción sin lucha? Era una posibilidad entonces y no dejó de señalarse. El marxismo no garantizó al proletariado el triunfo, simplemente marcó la pauta y el camino, señalando al mismo tiempo, con toda crudeza, la posibilidad de caer en la barbarie.
ECONOMÍA POLÍTICA
El Manifiesto descifra, de manera muy general, la economía política capitalista. No basta con señalar que en la historia son los antagonismos entre clases los que determinan el fundamento de cada época. Había que revelar las entrañas del capitalismo, análisis del que surge la crítica a la propiedad privada. No de la propiedad privada individual, aclara el documento, sino de la propiedad privada burguesa, aquella que priva a la inmensa mayoría de los hombres de todo tipo de propiedad, a no ser la de su fuerza de trabajo.
Decidnos: ¿es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, le rinde propiedad? No, ni mucho menos. Lo que rinde es capital, esa forma de propiedad que se nutre de la explotación del trabajo asalariado… La propiedad en la forma que hoy presenta, no admite salida a este antagonismo del capital y el trabajo asalariado. Detengámonos un momento a contemplar los dos términos de la antítesis…. Ser capitalista es ocupar un puesto, no simplemente personal (p. 87), sino social, en el proceso de producción. El capital es un producto colectivo… El capital no es, pues, un patrimonio personal, sino una potencia social… Los que, por tanto, aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva, común a todos los miembros de la sociedad, no aspiramos a convertir en colectiva la riqueza personal. A lo único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad, a despojarle de su carácter de clase.[13]
Arroja así a los brazos del proletariado una poderosa arma de lucha que surge naturalmente del análisis científico de la sociedad capitalista. La clase obrera esgrime ahora como bandera, la rectificación de un robo, un robo que permiten las leyes jurídicas sobre las que descansa la sociedad burguesa. El Estado se revela como protector y encubridor de una arbitrariedad: “no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de otra", y el derecho: “no es más que la voluntad de vuestra clase elevada a ley”. Si bien no se menciona todavía la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo, ya el Manifiesto revela la injusticia de la que es víctima el obrero. Estos conceptos: “plusvalía” y “fuerza de trabajo” se desarrollarán a profundidad en El Capital. Mientras tanto, el proletariado dejará de pelear por migajas, por concesiones menores, por paliativos para su constante sufrimiento. Por primera vez se pone como meta la conquista del Estado, la lucha por el Poder y, en última instancia, la socialización de los medios de producción que le garanticen la posesión real del producto de su trabajo.
No basta, sin embargo, con rasgar el velo que esconde la acumulación capitalista; había que señalar, además, la contradicción que este proceso traía consigo:
La acumulación del capital en manos de los capitalistas –apunta Riazánov en sus notas al Manifiesto– sigue dos caminos distintos: primero, el capital se multiplica automáticamente, incrementándose con las ganancias obtenidas del trabajo (concentración de capital), y luego se acumula por la unión de varios capitales individuales formando sociedades, monopolios, sindicatos y trusts (centralización del capital).[14]
La tendencia del sistema radica en la acumulación de capitales que, en la misma medida en que se incrementan al chupar cada vez más y mejor el trabajo del proletariado, desplaza a otros capitalistas que no pueden sostener el ritmo de la competencia, y tiende, necesariamente, al monopolio. Esta fase del capitalismo, de la que Marx observó el mecanismo, se impondrá apenas medio siglo después de la aparición del Manifiesto, confirmando la certeza del análisis. Dos décadas después escribe Marx en El Capital:
El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados.[15]
Es a todas luces evidente el hecho de que los expropiadores, después de casi 200 años de la publicación del Manifiesto, sigan sin ser expropiados; sin embargo, esto no desmiente la naturaleza del capitalismo, apela a razones de carácter político que en esta obra se abordan someramente.
¿Cuáles son los “secretos” que respecto a la naturaleza del capitalismo adelanta el Manifiesto y confirma la realidad?
Hay dos cosas que dan fuerza al Manifiesto. La primera es su visión, incluso al comienzo de la marcha triunfal del capitalismo, de que este modo de producción no era permanente, estable, «el fin de la historia», sino una fase temporal en la historia de la humanidad, y, como sus predecesoras, había de ser suplantada… (a menos que –la frase del Manifiesto no es muy célebre– se hunda «en la ruina de las clases contendientes»). La segunda es el reconocimiento de que las tendencias históricas necesarias del desarrollo del capitalismo habían de ser necesariamente a largo plazo.[16]
Pero estas dos cosas contienen una serie de conceptos que se reproducen en la sociedad moderna y que desde entonces pugnan por entrar en la conciencia de la clase trabajadora: 1) El carácter autodestructivo del capitalismo, su condición finita y temporal; 2) La contradicción entre capital y salario, entre trabajo vivo y trabajo muerto; 3) La transfiguración de todas las cosas, incluidas las más sagradas, en mercancías; 4) La abolición de la propiedad privada burguesa y la socialización de los medios de producción como única respuesta viable a la crisis del capital. La solución de la contradicción, que aborda el Manifiesto sigue teniendo la misma validez entonces como ahora.
En la sociedad burguesa el trabajo vivo del hombre no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado será, por el contrario, un simple medio para dilatar fomentar y enriquecer la vida del obrero.
En la sociedad burguesa es, pues, el pasado el que impera sobre el presente; en la comunista, imperará el presente sobre el pasado.[17]
Aunque hoy parezca aún más lejano el mundo donde “el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos”, no por eso dejan de tener absoluta validez estos principios. El marxismo como teoría no es una predicción, una fatalidad, es la teoría que nos descubre las causas del movimiento histórico, dejando en manos del hombre, de la política, la tarea de hacer, de orientar este camino hacia el progreso o hacia la catástrofe.
SER SOCIAL Y CONCIENCIA SOCIAL
Como filosofía, como concepción del mundo, el Manifiesto revela la relación existente entre la producción de la vida material y la construcción de la vida social, política y espiritual. Derrumba como un castillo de naipes todas las concepciones que la historiografía traía a cuento al considerar las relaciones familiares, jurídicas o personales, como las causas del movimiento social. Dota el comunismo crítico al proletariado de una visión totalizadora que no se limita a explicar los movimientos subterráneos a través de la economía política, sino que revela las formas que adquieren estos en la conciencia social de los hombres.
No hace falta ser un lince –señala el Manifiesto– para ver que, al cambiar las condiciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hombre, cambian también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, su conciencia en una palabra. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante.[18]
De esta manera explica la enajenación del hombre, el sometimiento mental al que está condenado desde su nacimiento. No se explica la falta de organización y conciencia de clase sólo como producto de la ceguera y la ignorancia de las clases trabajadoras. En el fondo esta clase ve el mundo con los ojos de la burguesía; siente la vida a partir de sentimientos ajenos, de ideas opuestas a las suyas, y esto no es particular de la sociedad del capitalismo, en toda la historia fue así. Conviene, por la contundencia y claridad con que se explica este fenómeno, rescatar una de las páginas del Prólogo a la contribución de la economía política, escrito once años después del Manifiesto y en el que se sintetiza la concepción materialista de la historia.
La conclusión general a que llegué, escribe Marx, y que, una vez obtenida, sirvió de hilo conductor a todas mis investigaciones, puede resumirse brevemente de este modo: En la producción social de su vida, los hombres se someten a determinadas condiciones de producción, necesarias e independientes de su voluntad, condiciones de producción que responden a una determinada fase de progreso de sus fuerzas materiales productivas. El conjunto de estas condiciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta el edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El régimen de producción de la vida material condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual. No es la conciencia del hombre la que informa su existencia, sino, por el contrario, su existencia la que informa su conciencia.[19]
De esta manera Marx no sólo confirma el vínculo entre lo que el hombre hace y lo que piensa; pone en guardia a la clase trabajadora frente al vendaval de ideas que buscarán confundirlo, engañarlo y alejarlo de su tarea histórica, revolucionaria. Y no nos referimos aquí únicamente a la conciencia individual, sino a la conciencia social, misma que se refleja en todas las instituciones que van desde el Estado hasta la familia. Son construcciones ajenas a la voluntad personal, son los engranes que mantienen en funcionamiento la máquina del capital. La formación de la conciencia de clase se observa entonces como la única manera de resistir la influencia del poderoso aparato ideológico de la burguesía, y en gran medida la ausencia de ésta entre los trabajadores imposibilita el triunfo del proletariado.
En el Manifiesto Marx y Engels dan cuenta de algunas de esas instituciones. Traemos aquí a cuento sólo aquellas que por la vigencia y actualidad de su crítica nos conviene recuperar.
EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA
Marx, sobre todo, pocas obras dedicó al estudio de las miserias concretas que el capitalismo provocaba en el hombre; su energía y toda la fuerza de su pensamiento se canalizaron al estudio de los fundamentos del capitalismo, de la estructura de la que todas estas relaciones sociales emanaban. La Sagrada familia y el Manifiesto son algunas excepciones. Los ejemplos que en estas obras observamos no sólo arrojan luz sobre el fenómeno concreto, sino que sirven para rescatar el método de interpretación que nos permite conocer todas las formas del ser social en cada época y cada nación en particular.
Respecto a la esencia de las relaciones sociales que determinan el funcionamiento de la familia capitalista en general y de la mujer en particular, la elocuencia no carente de ironía del Manifiesto es ejemplar:
¡Pero es que vosotros, los comunistas, nos grita a coro la burguesía entera, pretendéis colectivizar a las mujeres! El burgués, que no ve en su mujer más que un simple instrumento de producción, al oírnos proclamar la necesidad de que los instrumentos de producción sean explotados colectivamente no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se hará extensivo a la mujer. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer como mero instrumento de producción.[20]
De un plumazo destruye el Manifiesto todas las ensoñaciones del comunismo primitivo de las que se había hecho eco la burguesía. El carácter revolucionario del marxismo se evidencia en estos aspectos a veces poco estudiados. En medio de una sociedad patriarcal, donde la mujer no tenía aún ningún derecho, donde se la veía como complemento del hombre y se le negaban toda participación política –recordemos que ni la Revolución francesa, tan socorrida por la burguesía al hablar de libertad e igualdad, concedió derechos políticos a la mujer, así como tampoco lo hizo para con los trabajadores. La suerte de ambos es la misma. La primera nación en garantizar el derecho de voto a la mujer fue, naturalmente, la primera república proletaria, la URSS–, el marxismo, la teoría del proletariado, defendía su liberación junto con la de la clase explotada. Su suerte estaba engarzada. El concepto en el que se le tenía entonces es el que el Manifiesto revela, y no era ésta la idea del proletariado consciente, sino la de la burguesía que, como hemos dicho antes, hacía de su visión del mundo la interpretación universal de las cosas.
La liberación de la mujer era, pues, condición necesaria para la liberación de la humanidad.
El grado de emancipación de la mujer –escribía Marx en Los Manuscritos económicos y filosóficos retomando la idea de Fourier– es el exponente de la emancipación de la sociedad… El envilecimiento del sexo femenino es un rasgo esencial así de la civilización como de la barbarie, con la diferencia de que los vicios que los bárbaros practican sencilla y derechamente, sin disfraz, en la civilización se conservan bajo una apariencia complicada, hipócrita y ambigua.[21]
Por más que hoy se predique la liberación femenina, que se confunde groseramente con la liberación sexual, propia del liberalismo burgués, este principio sigue inconmovible. La esclavitud del proletariado arrastra consigo la esclavitud de la mujer.
¿Y respecto a la familia? Marx y Engels entendían que era ésta una institución con características burguesas, que no podía ser de otra manera mientras el capitalismo determinara las relaciones sociales entre los hombres, los hijos y las mujeres. De tal manera que la familia seguiría el mismo camino de descomposición que el capitalismo le marcara. Parecería una premonición fatal, pero era un hecho incontestable. Los historiadores no dejan de sorprenderse de la certeza de estos preceptos, más allá de que escatimen el debido reconocimiento a la teoría en su conjunto.
Una vez más –escribe Hobsbawm– antes de los años sesenta, el anuncio del Manifiesto de que el capitalismo acarrearía la destrucción de la familia no parecía haberse cumplido, ni siquiera en los países occidentales avanzados donde hoy aproximadamente la mitad de los niños nacen o son criados por madres solteras, y la mitad de los hogares de las grandes ciudades están compuestos por personas solas.[22]
El descubrimiento de Marx acerca de la interdependencia entre el ser social y la conciencia social, o de la estructura y la superestructura, fue un hito en la historia del pensamiento. Hoy la prueba es más que contundente. Mientras el capitalismo tiende al monopolio, la sociedad se atomiza, los hombres pierden todo contacto entre sí como no sea el del “sucio pago al contado”, lo que implica el resquebrajamiento de la familia, el abandono de los adultos mayores, la soledad del hombre en casi todos los aspectos importantes de la existencia.
No fue la familia la única institución en la que dejaron palmaria cuenta de la validez y necesidad de su teoría. La concepción de la nación, que la burguesía hacía aparecer como natural, cuando su nacimiento se remonta a principios de siglo, es pasada también por el tamiz del materialismo histórico.
LA PATRIA
El internacionalismo del Manifiesto es uno de sus más formidables principios. Es una reivindicación única de la necesidad de poner al ser humano como centro de la vida, desplazando todo tipo de fracciones, fisuras y antagonismos superficiales mediante los cuales se aísla al hombre, se le fragmenta y se le enfrenta con sus semejantes. No obstante, no parte este razonamiento de un vago y pueril sentimentalismo. Los hombres sólo podrán alcanzar la unidad y la verdadera hermandad en la medida en que conquisten la igualdad. Y no es la igualdad predicada por los jacobinos del 93; es la verdadera igualdad, la verdadera libertad; aquella que se fundamente en las condiciones materiales y no en el papel remojado que representa la ley. Para los autores del Manifiesto los hombres serán iguales socialmente una vez que alcancen la igualdad económica, material. El grito de guerra del proletariado es contundente al respecto “¡Proletarios de todos los países, uníos!”.
Sin embargo, este internacionalismo requería una condición que hoy es determinante, sobre todo para los países que todavía en el siglo XIX jugaban claramente el papel de colonias. “Por su forma, –apunta el Manifiesto–, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional. Es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo cuentas con su propia burguesía.”[23]
Ni Marx ni Engels pensaban la revolución socialista como un momento mecánico de la historia. Son los hombres los que hacen la historia por lo que, más allá de la tendencia autodestructiva del capitalismo, en sus manos está canalizar la crisis de forma transformadora. Lo mismo sucedía con el papel de los países sometidos a la égida del capital. Ninguna nación debe esperar sentada a ser rescatada por la revolución socialista internacional. Todo hombre comprometido con el comunismo tiene una tarea previa en la patria en la que se encuentre: la liberación nacional, la conquista del poder político por parte de la clase trabajadora. Si esta condición no se realiza, es inútil y estéril soñar con la salvación externa. No hay teleología en el marxismo.
¿Qué implicaciones tiene este axioma en lo que al nacionalismo respecta? Se deducen del Manifiesto dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo revolucionario y el reaccionario, el progresista y el anacrónico. Una nación que no ha llevado al poder político al proletariado no puede pensar aún en una revolución internacional. Es cierto que “el obrero no tiene patria”; sin embargo, el verdadero sentido de estas palabras radica en diferenciar la patria del obrero y la patria del burgués. Las similitudes geográficas no pueden desplazar las diferencias económicas. Una nación no se define por sus determinaciones naturales, sino por las condiciones de vida de su gente. Un país rico con un pueblo pobre es una nación miserable, subyugada y ruin. No puede aceptarse eso como la patria del proletariado. De tal forma que la conquista del poder nacional por parte de la clase trabajadora es la única forma posible de hacer patria.
Tiene el nacionalismo otro efecto, sobre todo en las naciones desarrolladas, en aquellas en las que el capitalismo goza de buena salud. Una vez que el proletariado no siente el anhelo de reivindicarse como clase, que por el propio desarrollo de su lucha ha conquistado ciertas prestaciones a costa sobre todo de la explotación del trabajo en los países menos desarrollados, tiende a confundir sus intereses con los de la burguesía. Cree incluso pertenecer ya a esta clase, algo imposible mientras siga siendo asalariado.
En estos países, muchos de ellos gobernados por la socialdemocracia (forma oportunista del socialismo) el nacionalismo se explota como una forma de dividir, de separar y de confundir al trabajador. Se le hace creer que el inmigrante amenaza su “nivel de vida”, que el extranjero “viene a robarle el trabajo”, para que en lugar de descargar su frustración con el verdadero enemigo, el capital, se ensañe con el obrero y el trabajador que no hace al pisar suelo extranjero más que es seguir el rastro de sangre que la riqueza que le han arrebatado ha dejado en el camino. Esta segunda forma de nacionalismo es reaccionaria, y no sólo eso: es la que conduce al fascismo y a la degeneración más denigrante de la clase trabajadora.
LA MORAL
A diferencia de todas las expresiones tanto del socialismo cristiano, como utópico, así como del comunismo primitivo, el Manifiesto no hace alardes de ningún tipo de monserga moral. No predica sobre los hombres del futuro y su necesaria perfectibilidad. No se lamenta sobre la precariedad que destila el capital, ni llora sobre las miserias que el sistema provoca. El Manifiesto no llama al proletariado a dolerse de su suerte, al contrario, reclama de su voluntad que se yerga, se inflame y combata con toda la seriedad y disciplina que la lucha de clases exige.
¿Significa esto que no existe moral alguna para el proletariado? De ninguna manera. Existe una moral, una ética que no se predica porque para comprenderse requiere la comprensión previa del sistema del que surge. La moral no tiene un valor en sí mismo; tampoco basta con decir que es producto de las circunstancias; depende de una concepción del mundo, de una filosofía. Para los autores del Manifiesto la moral surge de la conducta que se ha de seguir en la consecución de un objetivo, y, en el caso del proletariado, el objetivo es el más grande que pueda trazarse todo ser humano en esta época: liberar al hombre de las cadenas de la opresión. Toda prédica que no se fundamente en un sistema, en las necesidades mismas de la historia, es fútil y su impacto será pasajero. “Por eso el comunismo crítico –escribe Labriola– no es ni moralista, ni predicador, ni acusador, ni utópico; porque tiene ya su causa en sus manos y ha depositado en ella toda su moral y todo su idealismo”.[24]
La moral del comunismo crítico y de sus propagandistas consiste en “poner la idea científica al servicio del proletariado”. Es decir, en explicarle al proletariado la inexorable ley que condena al capitalismo a desaparecer, al mismo tiempo que se le concientiza sobre el papel histórico que como clase revolucionaria está obligado a jugar. De esta manera, la moral se transforma de monserga en necesidad; se hace lo que se tiene que hacer, no porque haya una ley superior que nos obligue a ello, sino porque de otra manera el triunfo de la revolución se aleja. La disciplina y el autocontrol se ofrecen ya no como cadenas, sino como acicates, como necesarias condiciones para el triunfo de una causa científicamente orientada. La moral del proletariado se reduce así a hacer todo lo que esté en sus manos para el triunfo de la revolución socialista y en no hacer nada que la perjudique. Esto requiere, como condición previa, la comprensión de su papel histórico, de su posición en la sociedad, tarea mucho más difícil de realizar que la prédica simple y llana.
CONCLUSIÓN
Hemos tratado aquí sólo algunos de los fundamentos más vivos y determinantes del Manifiesto; se han quedado por necesidad muchos en el tintero. El objetivo no es repasar cada uno de ellos sino demostrar que la obra, como totalidad, no sólo se mantiene vigente por su crítica al capitalismo, sino que continúa siendo para el proletariado una invaluable arma de lucha.
¿Dónde radica la fuerza del Manifiesto? En el método, en la crítica. Fue una obra juvenil, es cierto, para cuando fue escrita Marx contaba apenas con 30 años y Engels con 28, y, sin embargo, revela la madurez de un método que, sobre todo en El Capital, terminaría por mostrar su eficacia. Se ha dicho antes, y así lo creemos nosotros, que el Manifiesto puede leerse como un resumen del capital. No obstante, no debe perderse de vista la función específica con la que fue escrito. A diferencia de la obra magna de Marx, el Manifiesto pretende penetrar como daga en la carne del capital. Busca ser un arma en manos del proletariado; una herramienta de combate y no una explicación holística de la vida y el hombre. Marx y Engels no condenan las cosas por sí mismas, sino por el alma social que contienen y a la que representan. No atacan la propiedad en general, sino la propiedad capitalista; no buscan destruir la moral y la familia, sino la moral y la familia burguesas, que destruyen todo lazo entre los hombres, incluso los más sagrados; la cultura, el derecho, el Estado, etc., son dignos de desaparecer en la medida en que están al servicio del capital y sirven para vejar y someter al proletariado.
Se confunden quienes piensan que el marxismo implica un mecánico determinismo. Uno de los aspectos del Manifiesto, que ya no nos fue posible estudiar acá, es precisamente el que se refiere al partido y la organización. Marx y Engels no pensaban al proletariado ni a la burguesía como sujetos pasivos de la historia. El proletariado tiene que organizarse tal y como la burguesía lo ha hecho, pero guiado por principios antagónicos, que no sustituyan la felicidad humana por la ganancia. Al organizarse tiene que disciplinarse como clase, como todo ejército que se dispone a combatir. Esta organización y esta disciplina, sólo pueden dárselas un partido. Un partido político cuyo primer objetivo radique en conquistar el poder político para, desde ahí, comenzar paulatinamente el arduo camino que significa el salto del socialismo al comunismo.
Después de desintegrarse la Asociación Obrera Internacional (Primera Internacional), las circunstancias obligaron a Marx a terminar de escribir El Capital y abandonar la lucha inmediata. El Partido se reconstruyó hasta la Segunda Internacional, cuyo patético final en 1914 revela la interpretación incorrecta, revisionista y mecánicamente determinista de las ideas de Marx. Será Lenin quien continúe, desarrolle y lleve a la práctica la idea central que contiene el Manifiesto, a través de un partido de clase organizado, disciplinado y teóricamente unificado. El leninismo, a partir de las primeras décadas del siglo XX, irá unido indefectiblemente al marxismo. Puede concebirse como la fase superior del marxismo y su necesaria continuación. Pero ello queda fuera de los objetivos de este trabajo al que es preciso poner aquí punto final.
[1] K. Marx y F. Engels. Manifiesto del Partido Comunista. México. Colección Ideas, Letras y Vida. 1969. p. 85.
[2] Ibid. p. 79.
[3] A. Labriola. En memoria del Manifiesto Comunista. En: Biografía del Manifiesto Comunista. México. Colección Ideas, Letras y Vida. 1969. p. 303.
[4] Manifiesto Comunista. Op. cit. p. 102.
[5] W. Roces. Introducción a la Biografía del Manifiesto Comunista. México. Colección Ideas, Letras y Vida. 1969. p. 27.
[6] Manifiesto de Blanqui (1851).
[7] A. Labriola. En memoria del Manifiesto. Op. cit. p. 12.
[8] Manifiesto Comunista. Op. cit. p. 105.
[9] Ibid. p. 86.
[10] K. Marx. Sesión del Comité central londinense de la Liga Comunista, 15 de septiembre de 1850.
[11] Manifiesto Comunista. Op. cit. p. 72.
[12] Ibid. p. 84.
[13] Ibid. pp. 87-88.
[14] D. Riazánov, “Notas aclaratorias al Manifiesto”. En: Biografía del Manifiesto. Op. cit. p. 134.
[15] Marx, Karl, El capital, Tomo I, Vol.3, Siglo XXI, México, 2013, p. 953.
[16] E. Hobsbawm. Cómo cambiar el mundo (Marx y el marxismo 1840-2011). México. Crítica.pp. 121.122.
[17] Manifiesto Comunista. Op. cit. p. 88.
[18] Ibid. p. 93.
[19] K. Marx. Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. En: Antología, Karl Marx. México. Siglo XXI. p. 248.
[20] Manifiesto Comunista. Op. cit. p. 91.
[21] K. Marx y F. Engels. La Sagrada Familia. Madrid. Akal. 1981. p. 215.
[22] E. Hobsbawm. Cómo cambiar el mundo. Op. cit. p. 41.
[23] Manifiesto Comunista. Op. cit. p. 84.
[24] A. Labriola. En memoria del Manifiesto. Op. cit. p. 34.
Notas relacionadas
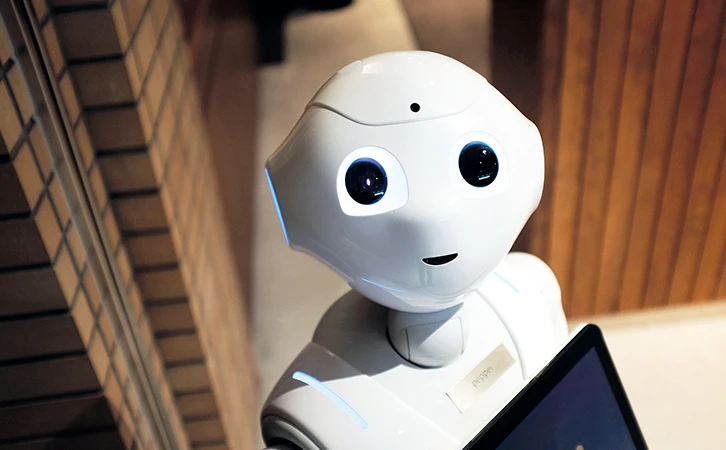

El alumbramiento de la sociedad burguesa fue en verdad un acto heroico. Se conjuraron para ello la grandeza de los individuos, los partidos y las masas.

En Inglaterra, una mujer soltera llamada Mary Wollstonecraft publicaba un libro llamado Vindicación de los derechos del hombre.

La razón de la historia, es decir, aquello que explica el movimiento social y los cambios históricos en las distintas etapas históricas, no son las figuras de los grandes hombres.

Las luchas sociales en sí mismas no son revolucionarias.

Su primera novela fue Lanark, una vida en cuatro libros. En
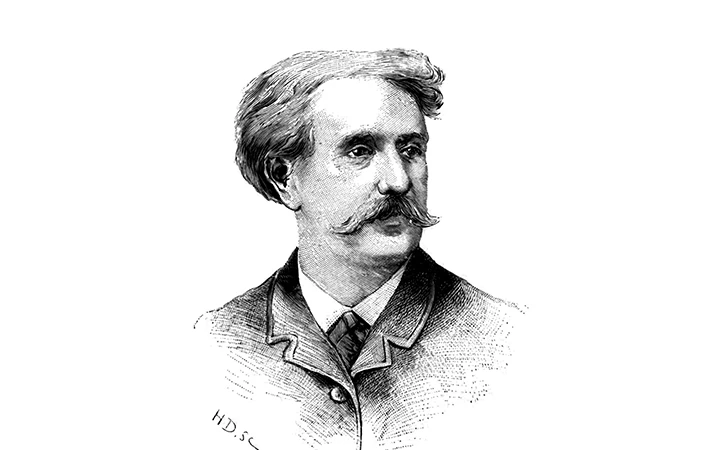
El texto de Paul Lafargue El derecho a la pereza no puede ser entendido propiamente como una utopía, al menos no en el sentido clásico del término.

Schulz explica cómo es el sistema económico y político de China, aborda la discusión alrededor de la democracia y el peso que sigue teniendo la tradición confuciana.
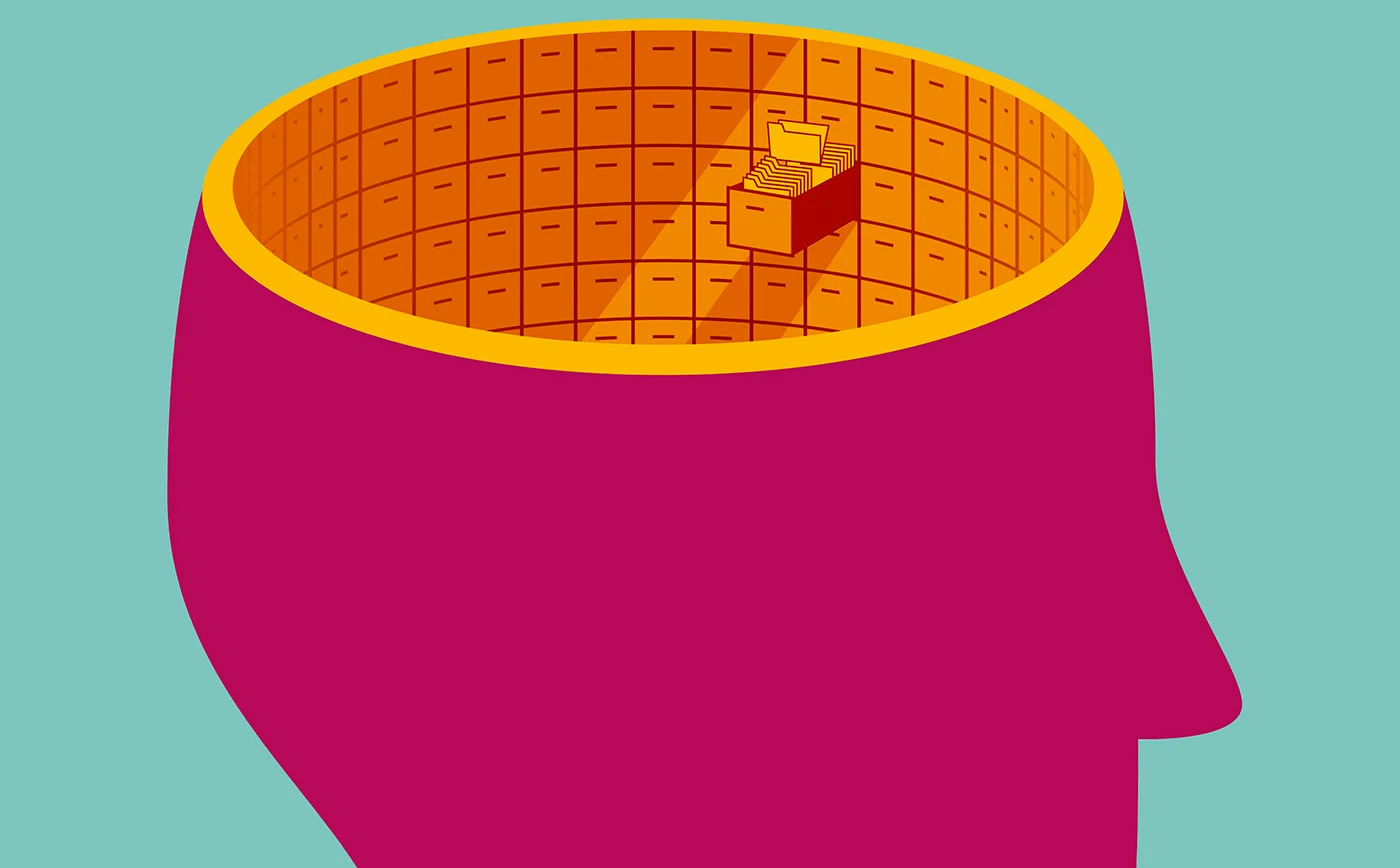
Cada cual construye sus memorias y elige si éstas serán un fardo o un acicate para la construcción del futuro

La naturaleza es uno de esos conceptos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones según el punto de vista desde el que se estudie.
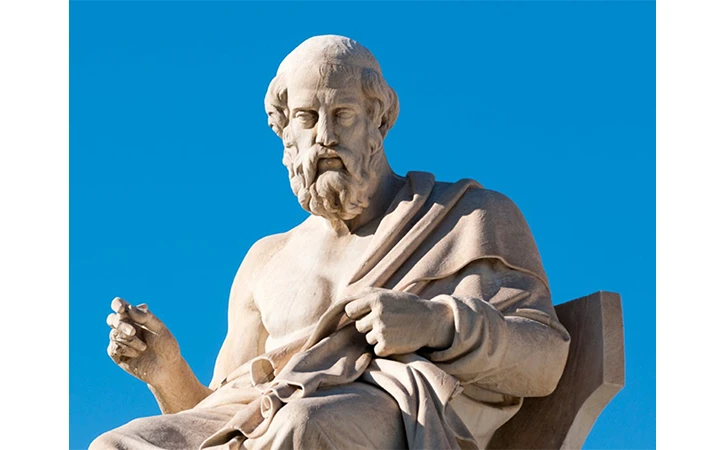
En su diálogo Fedro, Platón nos invita a preguntarnos qué significa realmente la buena escritura y cómo un discurso puede llevarnos a descubrir la verdad.

La crítica de Morena y las medidas que adopta para combatir el capitalismo son superficiales.
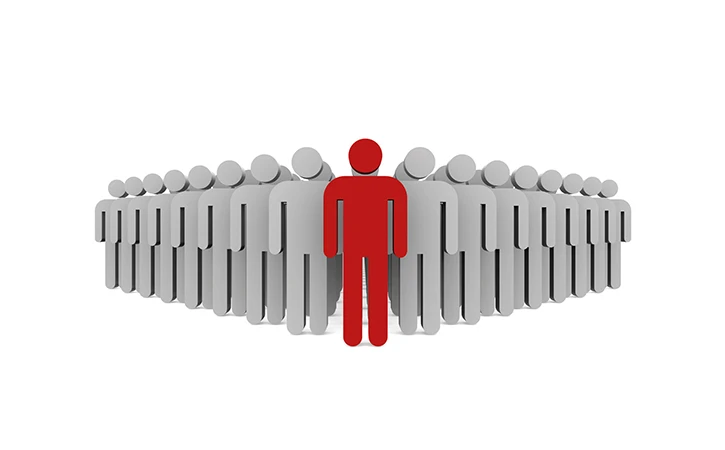
Uno de los principios básicos de las sociedades capitalistas es el individuo.
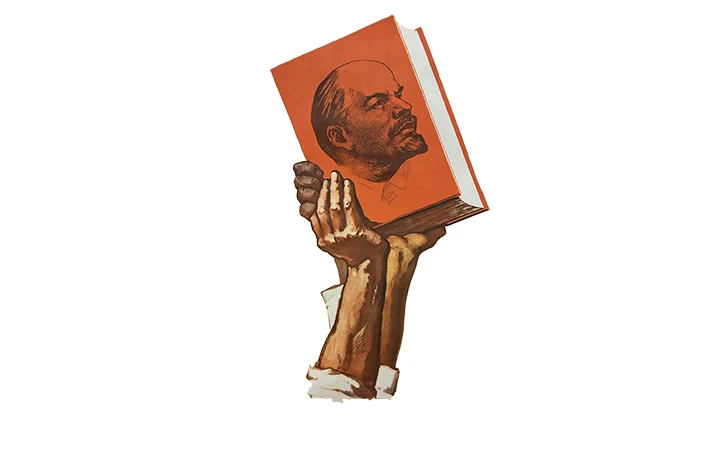
La productividad se erige como una virtud moral fundamental para el capitalismo, pero no porque se conciba como un valor moral, sino porque sirve a sus intereses específicos.

Durante los últimos años, las sociedades han prestado mucha atención a la naturaleza. Esta revaloración, en parte, se explica por los cambios drásticos que los ecosistemas sufren debido a la transformación humana en ellos.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam
El fracaso del plan neocolonial en Ucrania
Gobierno confirma identidad de “El Mencho”; suspenden clases en varios estados
Cuba, símbolo de resistencia y dignidad en América
Casas sin gente, gente sin casa en Puebla
Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un











Escrito por Abentofail Pérez Orona
Licenciado en Historia y maestro en Filosofía por la UNAM. Doctorando en Filosofía Política por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).