El presupuesto federal destinado a universidades e institutos de educación superior públicos se redujo 40 por ciento entre 2015 y 2026, lo que ha provocado la disminución de sus matrículas y el crecimiento de las escuelas privadas.

En México, el sarampión es una enfermedad que se creía erradicada, pero ha regresado con fuerza. Desde el inicio de 2024 hasta junio de 2025 se han confirmado casi dos mil 500 casos y nueve muertes asociadas al virus. La mayoría de los contagios registrados se han presentado en entidades de la zona norte del país, como Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas.
En los estados del norte, los casos aumentan considerablemente: Chihuahua tiene más de mil registrados; Sonora, 78 y Zacatecas también muestra numerosos contagios.
Durango enfrenta un repunte inusual de sarampión por los 15 casos confirmados en lo que va del año. Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado (SS), informó que, si bien la incidencia de contagios se detuvo, la cifra de casos se ha elevado.
De los 15 de contagios confirmados, nueve se encuentran en Nuevo Ideal, cuatro en la ciudad de Durango, uno en Canatlán y uno en Santiago Papasquiaro. Los más recientes son dos en la capital y cuatro más en Nuevo Ideal. Aunque ya se están reforzando las estrategias para contener el brote, lo cual incluye cercos sanitarios, revisión de esquemas de vacunación y jornadas intensivas, se observan los lineamientos del Programa de Vacunación Universal y el Manual de Vacunación.
Además, Durango recibió 40 mil dosis de vacunas contra el sarampión como refuerzo a la campaña iniciada el pasado 26 de abril, que sirvió de respuesta al incremento de contagios en la entidad. La prioridad será vacunar a personas de 20 a 49 años para completar su esquema con las vacunas SR (sarampión-rubéola) o SRP (triple viral), sin descuidar a niñas y niños de uno a nueve años, que deben recibir la triple viral.
También se aplicará la llamada “dosis cero” a bebés de entre seis y 11 meses de edad. Aunque esta vacuna no pertenece al esquema oficial, funge como refuerzo antes de la dosis triple viral, que se aplica a los 12 meses, por lo que se deja al menos un mes de diferencia entre ambas. Sin embargo, a pesar de las medidas, persisten dudas sobre la efectividad de la estrategia, la cobertura real de vacunación y si las autoridades actuaron a tiempo.
El sarampión, un fantasma familiar
En el silencio polvoriento de las calles de Nuevo Ideal, uno de los 39 municipios de Durango, el miedo ha vuelto a instalarse. No es un temor nuevo, es un fantasma familiar que los mexicanos más jóvenes únicamente conocían por los libros de texto: el sarampión.
La tos seca, fiebre alta y las erupciones cutáneas características de la enfermedad han resurgido con una fuerza que muchos creían erradicada, evidenciando un sistema de salud con coberturas de vacunación fracturadas y una respuesta tardía que ya cobra vidas.
Nacionalmente, las cifras resultan alarmantes, pues desde enero de 2024 hasta junio de 2025, México ha registrado cerca de dos mil 500 casos confirmados de sarampión y nueve muertes asociadas al virus. La epidemia no es homogénea y se ha concentrado ferozmente en los estados del norte: Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y se incrementa en Durango.
El análisis de organizaciones de la sociedad civil traza la ruta de un fracaso anunciado: el desmantelamiento progresivo de la barrera inmunológica nacional y sus consecuencias humanas, donde los más pobres, una vez más, cargan con el peso más duro y letal.
Un país que bajó la guardia
México fue un ejemplo regional en materia de vacunación durante décadas; el Programa de Vacunación Universal, con su iconográfica cartilla, era una institución en sí misma. Sin embargo, la complacencia, los recortes presupuestarios y la disruptiva fuerza de la pandemia de Covid-19 fracturaron este esquema.
“La cobertura de vacunación contra el sarampión venía en descenso desde antes de 2020, pero la pandemia fue el golpe de gracia”, explicó en entrevista telefónica la Dra. Yolanda Martínez López, investigadora en salud pública y epidemiología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
“Todos los recursos humanos y financieros se desviaron para combatir al coronavirus. Las jornadas de vacunación básica se suspendieron, el personal fue reasignado y se generó un monumental rezago acumulado. Estábamos sentados sobre una bomba de tiempo”, alertó.
Los datos le dan la razón; según información de la SS Federal, la cobertura de la vacuna SRP, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, bajó del 80 por ciento a nivel nacional en 2023, muy lejos del 95 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lograr la inmunidad de rebaño.
El resultado es el actual mapa epidemiológico, donde el norte del país arde; Chihuahua es el epicentro indiscutible, con más de mil casos registrados, una cifra devastadora que refleja una transmisión comunitaria intensa y descontrolada. Le siguen Sonora, con 78 casos; y Zacatecas, con un número significativo, aunque las cifras oficiales se actualizan lentamente.
“El virus encontró el caldo de cultivo perfecto: una generación de niños y adultos jóvenes que nunca se enfermaron y que no están vacunados o tienen esquemas incompletos,” añadió la Dra. Yolanda. Además, advirtió que “el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen; un solo caso puede infectar de 12 a 18 personas en un entorno susceptible”.
Calma antes de la tormenta
En el panorama nacional, Durango había presentado una incidencia relativamente baja hasta hace poco.
En conferencia de prensa, Nájera Torres enumeró las estrategias: cercos sanitarios alrededor de los casos confirmados, revisión de esquemas de vacunación en escuelas y comunidades y jornadas intensivas de vacunación con los lineamientos federales.
Cruda realidad detrás de las cifras
Pero detrás de los boletines de prensa y las cifras oficiales, hay familias que viven el drama de la enfermedad en carne propia, a menudo enfrentándose a un sistema de salud lento y con recursos insuficientes.
En la colonia Tierra Blanca, de Nuevo Ideal, Ana López arrulla a su pequeño hijo Javier, de 10 meses. Hace dos semanas, el menor comenzó con fiebre y manchas rojas en la piel. “Primero pensé que era calor, pero luego empezó a toser mucho y no podía dormir. Lo llevé al centro de salud y ahí dijeron que podía ser sarampión. Me asusté mucho porque es muy chiquito”, lamentó Ana.
El caso del bebé fue confirmado. Ana y su esposo jornalero debieron gastar más de dos mil pesos en medicamentos y pruebas que el centro de salud no pudo proporcionar de inmediato. “Nos dieron la dosis cero cuando ya estaba enfermo. ¿De qué sirve entonces? Dicen que hay vacunas, pero nos tocó pagar todo. Y ahora tengo miedo de que mis otros dos hijos, que no están vacunados completos, también se enfermen”.
Roberto Martínez, de 32 años, es uno de los casos de sarampión confirmados en el municipio de Durango; él nunca completó su esquema de vacunación.
“Nunca me había puesto esa vacuna; la verdad ni me acordaba. Cuando empecé con los síntomas, pensé que era una gripe fuerte. Fui al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, después de dos días de espera, me confirmaron que era sarampión. Me aislé en mi casa; pero no tengo seguro y tuve que dejar de trabajar. Sin trabajo, no hay dinero. Esta enfermedad no sólo te quita la salud, te quita el sustento”, reveló con voz temblorosa y visiblemente consternado por la situación en que vive.
María, quien trabaja con una organización civil, describe la realidad de las zonas más alejadas. “Acá las jornadas de vacunación llegaron tarde. La gente tiene miedo y desconfía. Muchos no tienen forma de llegar al centro de salud más cercano, que está a hora y media de camino. Las 40 mil dosis suenan bien en la capital pero, ¿cuántas de ellas realmente llegan a las comunidades indígenas y rurales donde más se necesitan? La cobertura real es mucho más baja de lo que reportan”.
Las dudas persisten
La estrategia en Durango y en el norte de México en general está plagada de interrogantes que las autoridades no han sabido responder con claridad.
Durango tiene una población aproximada de 1.9 millones de habitantes. El grupo prioritario de 20 a 49 años representa una porción significativa de esta población. 40 mil dosis, en ese contexto, resultan insuficientes para cubrir a los no vacunados y a aquellos con esquemas incompletos en este grupo etario, además de la población infantil. La pregunta obvia surge: ¿se solicitó y presupuestó a tiempo la cantidad necesaria de biológicos, o es una respuesta reactiva y tardía?
La aplicación de una dosis extra para bebés de seis a 11 meses es una medida de contención contra brotes reconocida por la OMS. Sin embargo, expertos consultados coinciden en que es exactamente eso: un parche de emergencia.
“La dosis cero es una medida útil en una crisis, pero es sintomática de un problema más profundo: que el esquema regular falló,” sentenció el Dr. Alejandro Sánchez, pediatra infectólogo. “Estos bebés deberían estar protegidos por la inmunidad de rebaño de los que los rodean. Que tengamos que vacunarlos a ellos demuestra que esa inmunidad de rebaño no existe. Es crucial aplicarla, pero no podemos verla como una solución, sino como un paliativo mientras se restablece el esquema regular”.
Abismo entre la realidad y el discurso
Como narra la promotora María González, el mayor desafío radica en el acceso. Las campañas intensivas suelen focalizarse en zonas urbanas de fácil acceso y olvidan a las comunidades rurales, indígenas y marginadas. La falta de personal de salud, de insumos y de campañas de información culturalmente adecuadas crea un vacío donde el virus se propaga sin control.
Un rezago acumulado en la vacunación precedente a la pandemia y la falta de una estrategia de vacunación constante, permanente y con cobertura universal durante años han creado una multitud entre la población susceptible al mal. Las autoridades de los diversos niveles de gobierno son responsables del desmantelamiento silencioso del sistema de salud.
Historia que se repite
El brote de sarampión que azota el norte de México, con Durango como un claro ejemplo de aceleración de la crisis, trasciende por completo la definición de un simple evento epidemiológico. Es la manifestación aguda de una enfermedad crónica del sistema: la negligencia institucional acumulada y el desmantelamiento progresivo de la salud pública. No estamos presenciando una tragedia aislada, sino el capítulo más reciente de una historia que se repite como una letanía deprimente cuyos personajes principales son siempre los mismos: los más pobres, los más alejados, los invisibles.
La comparación con las crisis pasadas no es retórica, es exacta. El guion es idéntico al del Covid-19 y al del brote de meningitis: una respuesta tardía y reactiva, medidas de contención insuficientes frente a la magnitud del problema, un discurso oficial que busca tranquilizar, pero que no corresponde a la realidad en los territorios y una población vulnerable que termina subsidiando el fracaso del Estado con su salud y el escaso capital económico. Las 40 mil dosis y la “dosis cero” son, en este sentido, síntomas de la improvisación, acciones necesarias pero emblemáticas de una gestión que opera a modo de “apagafuegos”, sin mirar hacia las brasas “que siempre quedan encendidas” y que, tarde o temprano, se encenderán nuevamente.
Sin embargo, limitar el análisis a la crítica de la respuesta inmediata significaría quedarse en la superficie. La verdadera raíz se hunde en un terreno más profundo y oscuro: el colapso de la prevención. La caída sostenida de las coberturas de vacunación durante años, incluso antes de la pandemia, no fue un accidente. Fue el resultado de decisiones (o indecisiones), presupuestos insuficientes, desvío de recursos, desatención de la red de atención primaria y una peligrosa complacencia basada en la idea errónea de que estas enfermedades “eran cosa del pasado”. La pandemia de Covid-19 no creó tal problema; simplemente aceleró y exacerbó una falla estructural preexistente que exhibe la vulnerabilidad de un sistema que descuidó los cimientos.
Por ello, soluciones como la “dosis cero”, aunque son útiles en el corto plazo, deben ser vistas por lo que son: un parche de emergencia en “un sistema hemorrágico”. Son el reconocimiento tácito de que falló la estrategia principal: lograr y mantener una cobertura universal y oportuna. La verdadera solución, la única sostenible, no se encontrará en más medidas reactivas. Exige un cambio de paradigma radical que reconstruya la salud pública desde sus bases.
Mientras tales soluciones estructurales no se aborden con seriedad y continuamente, el fantasma del sarampión, y de otras enfermedades prevenibles, seguirá merodeando. Los testimonios de Ana López, Roberto Martínez y la promotora María González no son anécdotas; son la demostración fehaciente del desamparo en que vive la mayoría, la prueba de que, prácticamente, la salud es un privilegio ligado al código postal y al ingreso económico, no un derecho universal garantizado.
El costo por no actuar a tiempo y seguir “parchando” en lugar de reformar ya se muestra en vidas truncadas, familias endeudadas y comunidades enteras sumidas en el miedo. La pregunta que queda flotando en el aire polvoriento de Durango no es si habrá otro brote, sino cuándo ocurrirá y qué nueva enfermedad, antigua o nueva, aprovechará las grietas que este brote de sarampión ha vuelto a señalar con brutal elocuencia. La historia se repetirá inexorablemente hasta que las lecciones, por fin, sean aprendidas.
Notas relacionadas


En Michoacán, como en todo el país, miles de adultos mayores buscan ingresos adicionales porque carecen de una pensión o la que tienen no les alcanza para sobrevivir.

Información estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en Oaxaca la violencia delictiva permanece al alza, destacan robo y homicidio.

Claudia Sheinbaum Pardo presumió hace unos días que ya se habían aplicado un millón de vacunas contra el sarampión en Chiapas; aún así, el avance de esta epidemia tiene todavía en alerta a la población.

La economía de la entidad se halla en severa crisis desde 2025 y en enero pasado continuó el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuyos dueños y los consumidores son quienes más la resienten.

El registro obligatorio de las líneas celulares solicitado por el gobierno de México, que incluye datos personales, genera “más desconfianza que seguridad”, reveló una usuaria.

Detrás de las grandes concentraciones públicas realizadas principalmente en el Zócalo de la Ciudad de México, se teje una operación de Morena.

Desde hace varias décadas, una bebida ha acompañado a los mexicanos en las tradicionales taquerías o en las tortas de la esquina, el jugo Boing!, producido por Cooperativa Pascual.

En 2025, un reducido grupo de personas en el mundo, apenas 12, concentraron la riqueza equivalente a la mitad más pobre, es decir, cuatro mil millones de personas.

Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobis) propuestos por el Gobierno de México como una estrategia para activar inversiones, generar empleos, ordenar el crecimiento urbano y promover un modelo de desarrollo industrial ecológico, van a paso lento.

Las carencias persisten en la calidad del servicio, la infraestructura hospitalaria, la atención médica y el abasto de medicamentos que sitúan al estado ante retos administrativos y una exigencia de mejorar el cuidado y el respeto a los derechos de los pacientes.

En la frontera se aplicaban a los braceros aquellos “baños” y fumigaciones con químicos, en lugares como El Paso, Texas, y Socorro, Nuevo México. Éstos son casos para concientizar a las futuras generaciones de que ningún ser humano merece ser tratado como una máquina desechable.
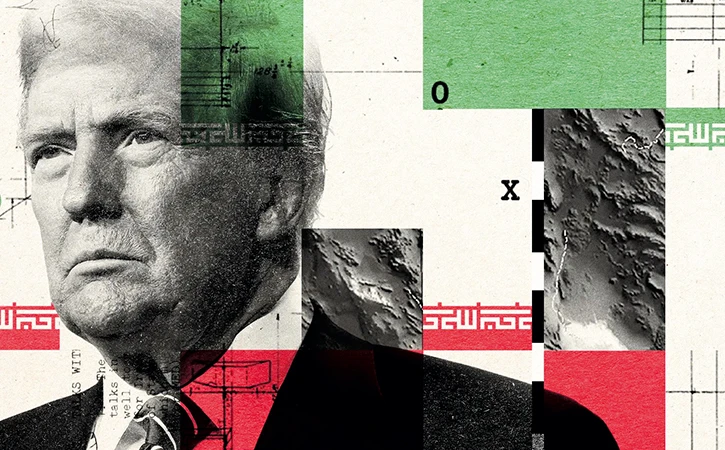
El imperialismo estadounidense pretendía destruir al gobierno de la Revolución Islámica en Irán con la fórmula protestas + mercenarios = cambio de régimen.
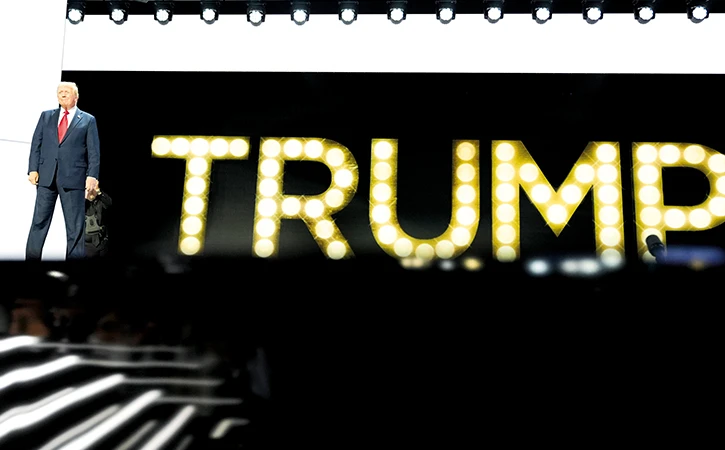
Las agresiones del imperialismo estadounidense en Norcorea, Cuba, Vietnam, Chile, Libia y ahora en Venezuela no habrían sido posibles sin la colaboración servil de sus vasallos locales.

Las presas se vacían más rápido de lo que las lluvias pueden recuperarlas, las ciudades dependen de sistemas limitados y los ciclos de sequía se han vuelto la norma.
Opinión
Editorial
La privatización de la Educación Superior
Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.
Las más leídas
Hogares requieren casi 20 mil pesos para cubrir necesidades básicas
Con robots humanoides China celebra Año Nuevo Lunar
Fallo judicial en CDMX podría limitar acceso a tratamientos contra cáncer óseo y osteoporosis
Van 31 muertes por sarampión y nueve mil 850 contagios confirmados
Denuncia colectivo jurídico fraude inmobiliario en Nuevo León
Crisis energética alcanza a 32 mil embarazos en Cuba









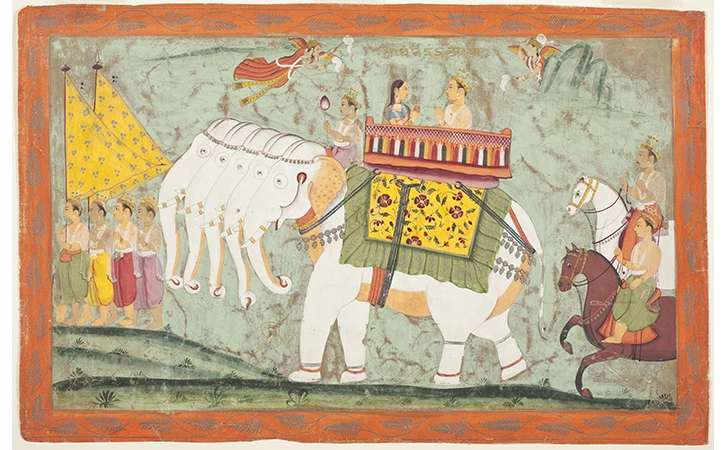

Escrito por José Emilio Soto Soto
Colaborador