La evidente derrota bélica y ética del imperialismo en Ucrania exhibe sus lacras.

La precariedad laboral y la desigualdad socioeconómica han provocado en las entidades del norte de México una crisis de salud mental que el Estado no quiere ver ni atender.
Desde el año 2020 comenzó a crecer de manera alarmante y sostenida la cifra de suicidios en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Nuevo León, cuyo número en muchos casos supera la media nacional.
El fenómeno, que golpea con más fuerza a los jóvenes, ha evidenciado la falta de atención a este problema de salud por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México las muertes autoinfligidas en estos estados pasaron de siete mil 818 en 2020 a ocho mil 837 en 2023: un aumento del 13 por ciento en apenas tres años, frente a una tasa nacional que pasó de 6.2 a 6.8 por cada 100 mil habitantes.
En Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila las tasas rebasan hoy los 10 casos por cada cien mil, muy por encima del promedio nacional. La Secretaría de Salud (SS) reconoce que en Chihuahua hubo 450 suicidios en 2024 y que la tendencia se ha incrementado en 2025.
La incidencia es mucho mayor entre jóvenes de 15 a 29 años; en Coahuila anda en los 300 casos anuales; en Aguascalientes, la tasa es una de las más altas del país, con 11 suicidios por cada cien mil habitantes; y en San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas y Zacatecas el patrón es similar: el alza se dio a partir de la pandemia de Covid-19 y la mayoría de los suicidas son hombres jóvenes y adultos en edad productiva.
Un sistema económico inductor
El suicidio no es un acto individual, sino el brutal reflejo de un sistema económico que deja sin salida a miles de personas. En las entidades del norte, donde el modelo capitalista muestra su rostro más duro, los salarios miserables y la precariedad laboral son los detonantes silenciosos que empujan a la desesperanza.
En Chihuahua y Coahuila miles de familias sobreviven con empleos eventuales en maquiladoras o en el campo, con largas jornadas de trabajo y un pago que apenas alcanza para comer. En Zacatecas y Durango, la migración temporal fragmenta a familias enteras y vacía los hogares. En Tamaulipas, la violencia delictiva acentúa la pobreza, el miedo, y la sensación de abandono.
Economistas y psicólogos advierten que el deterioro económico posterior a la pandemia, mezclado con el aumento en el costo de la vida, las deudas impagables y el desempleo juvenil han creado un caldo de cultivo perfecto para la desesperanza.
La falta de recursos económicos, preparación cultural y tratamientos adecuados para atender los conflictos emocionales conlleva a desenlaces fatales. María Fernanda, madre de un joven que se quitó la vida en Gómez Palacio, Durango, dijo a buzos que éste perdió su trabajo durante la pandemia y nunca logró recuperar su estabilidad emocional:
“Buscó trabajo durante meses. Cada vez que lo rechazaban, se encerraba más… hasta que un día ya no salió de su cuarto”, cuenta mientras trata de contener las lágrimas. Historias como la suya se repiten en todo el país y la mayoría tienen una misma raíz: un modelo económico que no busca el bienestar de las personas, sino el interés del dinero; un sistema que mide la vida por la producción, la productividad y la rentabilidad; que margina a quien no puede seguir el ritmo y se hunde en el fracaso personal económico y afectivo.
Mientras el gobierno presume estabilidad macroeconómica y récords en el envío de remesas de migrantes, millones de mexicanos se angustian por no poder pagar la renta, no tener qué ofrecer a sus hijos para comer o no contar con dinero para atender algún percance.
Sin apoyo psicológico ni programas efectivos de contención emocional, la soledad se convierte en un peso insoportable. El suicidio se ofrece como una salida pronta y fácil en un país donde sobrevivir se ha vuelto un privilegio, los tratamientos de salud mental son un tema tabú y este sistema económico no tiene rostro humano.
La era digital y su influencia
Las redes sociales se han convertido en el lugar donde los jóvenes proyectan su angustia y su deseo de reconocimiento, pero en un espacio donde la violencia simbólica y la imitación se multiplican.
Especialistas advierten que plataformas como TikTok, Instagram y Facebook están normalizando discursos de autodestrucción y retos peligrosos. En los últimos años, varios suicidios y agresiones en escuelas del norte fueron precedidos por publicaciones en redes sociales en las que sus autores expresaron su desesperación o intención de dañarse.
En Delicias, Chihuahua, el pasado nueve de septiembre, una adolescente de 13 años atacó con un hacha a la madre de una compañera dentro de la Secundaria Técnica 52. Días y horas antes había publicado en redes sociales frases inquietantes e imágenes del arma que utilizaría. Nadie alertó a las autoridades. El hecho conmocionó a la comunidad y reveló una falla profunda en la detección de señales de riesgo, reportaron medios locales.
Cada historia de suicidio está llena de advertencias que no fueron escuchadas: amigos que notaron un cambio de ánimo, padres que vieron a sus hijos aislarse, maestros que observaron una caída en el rendimiento escolar. Nadie supo cómo actuar ni a quién acudir.
Especialistas en psicología de Chihuahua insisten en que la mayoría de los suicidios pueden prevenirse si las señales de alerta se detectan a tiempo. Sin embargo, la falta de capacitación en escuelas, centros de trabajo y comunidades provoca que esas señales pasen desapercibidas o se confundan con rebeldía.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila reveló en 2024 que el 72 por ciento de los docentes reconoció no tener conocimientos suficientes para detectar tendencias suicidas en sus alumnos, y menos del 10 por ciento desconocía cómo canalizar un caso hacia su atención profesional.
En la práctica, muchos estudiantes que expresan desesperanza o pensamientos autodestructivos son sancionados por indisciplinados en lugar de recibir atención psicológica.
Sin presupuesto en la Salud
A pesar de la magnitud del problema, México todavía destina una mínima parte de su presupuesto a la salud mental. La OMS recomienda al menos el cinco por ciento del gasto total a este rubro; pero en México, este año fue apenas del 1.5 por ciento, reportó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaría (CIEP).
En los estados del norte la situación es aún más crítica porque los institutos de salud mental operan con personal insuficiente y carecen de programas comunitarios. En Chihuahua, por ejemplo, hay un psiquiatra por cada 100 mil habitantes. En el país, la mayoría de las consultas psicológicas se concentran en las capitales y en las zonas rurales no existen.
En cuanto a recursos humanos, la OMS recomienda que haya al menos un psiquiatra por cada 10 mil habitantes; pero en 2024, México contó con apenas 0.36 psiquiatras por cada 10 mil habitantes, menos de la mitad. Este déficit es uno de los mayores desafíos para el sistema de salud, ya que provoca una sobrecarga en los servicios de salud mental y afecta la calidad de los tratamientos de los pacientes que los reciben.
El aumento de presupuesto a la atención psicológica no sólo es urgente para cerrar esta brecha, sino también es una inversión estratégica. Durante la pandemia de 2020, las consultas de salud mental cayeron 62 por ciento, por lo que se profundizó la crisis. A través de un enfoque preventivo y una red de servicios comunitarios, el país puede evitar a tiempo los elevados costos económicos y sociales que acompañan a los trastornos mentales
Es importante, asimismo, que los sectores de salud, educativo y laboral unifiquen esfuerzos intersectoriales para crear una red de apoyo que acompañe a las personas en cada etapa de su vida; desde la prevención y la intervención temprana hasta el soporte continuo.
Invertir más en salud mental no sólo es una cuestión necesaria, sino una manera de fortalecer a la comunidad y la economía en conjunto. Es vital que el cuidado psicológico sea una realidad accesible y prioritaria para todos.
Programas insuficientes
En los estados del norte, los programas para el suicidio suelen reducirse a campañas ocasionales, conferencias o a mensajes por vía telefónica. En Chihuahua, la línea 075 recibe miles de llamadas al año, pero apenas da seguimiento a una fracción.
En Coahuila y Nuevo León, los gobiernos estatales están impulsando programas de salud mental escolar, pero la cobertura sigue limitada y depende, en muchos casos, del entusiasmo del personal voluntario. Sin presupuesto fijo ni capacitación continua, los esfuerzos se diluyen.
Los expertos coinciden: las estrategias actuales están centradas en la reacción, no en la prevención. Mientras no se conviertan en políticas públicas permanentes con atención gratuita, formación docente y acompañamiento familiar, el problema seguirá creciendo.
Las escuelas del norte del país se han convertido en escenarios donde las crisis emocionales de adolescentes se manifiestan todos los días. La falta de psicólogos, el acoso escolar y la exposición constante a redes sociales crean un entorno frágil donde las emociones no encuentran salida, ni orientación adecuada.
En San Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua los sindicatos magisteriales denuncian que el número de orientadores escolares resulta insuficiente: en promedio hay un psicólogo por cada 800 alumnos y en muchos planteles rurales no existe ninguno.
Juan Núñez de León, director de la Escuela Secundaria Técnica 216, en Torreón, revela con preocupación: “cada vez es más común que los alumnos hablen del suicidio como algo normal, como si fuera parte del lenguaje cotidiano. Eso asusta, porque demuestra que el dolor ya se está normalizando”.
Pese a su incremento y al dolor de cientos de familias, el suicidio permanece como un problema social del que no se habla en público. En muchos municipios, las autoridades evitan difundir cifras “para no generar alarma social”, mientras que los medios locales tienden a omitir los casos por temor o por autocensura.
Sin embargo, el silencio también mata cuando no se muestra el problema, no se asignan recursos, ni se diseñan estrategias adecuadas. Los colectivos ciudadanos que acompañan a familias en duelo denuncian que la estigmatización persiste: las víctimas son juzgadas y los familiares quedan atrapados entre la responsabilidad y el señalamiento.
Después de la agresión con hacha de la adolescente, muchas madres de Delicias denunciaron en las redes sociales que sus hijos también habían mostrado comportamientos extraños sin que nadie los observara con atención. El asunto, como tantos otros, se desvaneció de la conversación pública a los pocos días, mientras las instituciones prometían “protocolos” que aún no llegan.
Vidas truncadas
Esta realidad ha truncado los sueños de cientos de niños, jóvenes y adultos, pues ya no pudieron cumplirlos.
José Luis Martínez, estudiante de ingeniería en Aguascalientes, perdió la vida en 2023. Su madre, María Gómez, relató a este semanario: “Le pedí ayuda a la universidad, pero me dijeron que buscara un psicólogo particular. No teníamos dinero… y lo perdimos en silencio. Ahora entiendo que los jóvenes necesitan acompañamiento constante, no sólo consejos aislados”.
En Chihuahua capital, Carlos Ramírez Hernández, padre de un joven de 22 años, recordó frente a buzos: “mi hijo fue víctima de acoso laboral. Acudimos a la Secretaría del Trabajo, pero nadie nos atendió. Él no murió por flojo; murió porque la vida le cerró todas las puertas”.
Estas historias muestran la fragilidad del soporte emocional de algunas personas y cómo el sistema falla cuando más se le necesita.
Según información estadística del Inegi, la tasa de suicidios en el periodo de 2020 a 2023 pasó de 6.2 (por cada 100 mil personas) a 6.8 en 2023. En 2020 el número fue de siete mil 818; en 2021, de ocho mil 351; en 2022 pasó a ocho mil 123 y en 2023 hubo ocho mil 837 fallecimientos por esta causa (81.1 por ciento hombres y 18.9 por ciento mujeres).
De acuerdo con la misma fuente, se observa que los suicidios se presentan más en hombres que en mujeres: en 2020 la tasa de suicidios masculinos fue de 10.5 por ciento, mientras que los femeninos fueron del 2.2 por ciento; en 2021, la tasa en hombres fue del 11 y en mujeres del 2.4; en 2022, la tasa de suicidios masculinos fue del 10.7 y los femeninos del 2.3. En 2023 la tasa de suicidios en hombres fue la más alta que la de los tres años previos con 11.4, y en las mujeres fue de 2.5 por ciento.
El 81 por ciento de las víctimas son hombres, y el grupo de edad más afectado es el de 15 a 29 años. Más del 40 por ciento había padecido depresión y problemas económicos. La mayoría trabajaba en condiciones precarias o no tenía atención psicológica.
El suicidio es el síntoma de un modelo económico desigual y excluyente que empuja a miles de mexicanos a una salida trágica que deja marcadas a familias, comunidades y a la sociedad en su conjunto. Revertir su tendencia en ascenso, de acuerdo con los especialistas, exige una estrategia integral: presupuesto suficiente, formación de personal, programas escolares, campañas de sensibilización masivas y una regulación más estricta del contenido dañino en redes sociales y otros medios de comunicación.
México necesita triplicar su presupuesto en salud mental, ampliar la cobertura comunitaria y garantizar que cada escuela cuente con un psicólogo de tiempo completo. Pero también es necesario romper el silencio, hablar del problema sin miedo ni estigma y reconocer que el suicidio no es una elección libre, sino el síntoma de una sociedad enferma.
Es urgente mirar la raíz del problema: un modelo económico que genera exclusión, pobreza y desesperanza. Hasta que este sistema no cambie, los malestares psicológicos, como otros males, se repetirán.
Notas relacionadas


El aparente crecimiento de la clase media en México, mostrado por las estadísticas oficiales, se enfrenta a una realidad mucho más compleja.

Frente a una crisis habitacional que se agrava cada día, Puebla ocupa un sitio destacado entre las entidades con mayor número de inmuebles deshabitados o subocupados.

La urbanización en torno a la presa El Rejón y a lo largo de la ampliación de la Avenida Teófilo Borunda, desde El Reliz y, hacia el poniente, rumbo a la presa Chihuahua, ha experimentado un crecimiento intenso y acelerado en los últimos años.
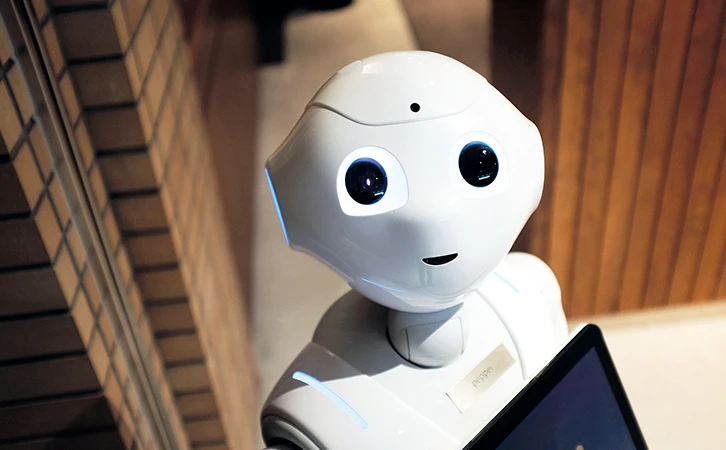
Bajo la lógica del capital, las redes sociales operan como el nexo definitivo entre consumo y subjetividad.

El presupuesto federal destinado a universidades e institutos de educación superior públicos se redujo 40 por ciento entre 2015 y 2026, lo que ha provocado la disminución de sus matrículas y el crecimiento de las escuelas privadas.

En Michoacán, como en todo el país, miles de adultos mayores buscan ingresos adicionales porque carecen de una pensión o la que tienen no les alcanza para sobrevivir.

Información estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en Oaxaca la violencia delictiva permanece al alza, destacan robo y homicidio.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Educación local para incluir acciones de tamizaje y valoración integral en salud física y mental.

Claudia Sheinbaum Pardo presumió hace unos días que ya se habían aplicado un millón de vacunas contra el sarampión en Chiapas; aún así, el avance de esta epidemia tiene todavía en alerta a la población.

La economía de la entidad se halla en severa crisis desde 2025 y en enero pasado continuó el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuyos dueños y los consumidores son quienes más la resienten.

El registro obligatorio de las líneas celulares solicitado por el gobierno de México, que incluye datos personales, genera “más desconfianza que seguridad”, reveló una usuaria.

Detrás de las grandes concentraciones públicas realizadas principalmente en el Zócalo de la Ciudad de México, se teje una operación de Morena.

Desde hace varias décadas, una bebida ha acompañado a los mexicanos en las tradicionales taquerías o en las tortas de la esquina, el jugo Boing!, producido por Cooperativa Pascual.

En 2025, un reducido grupo de personas en el mundo, apenas 12, concentraron la riqueza equivalente a la mitad más pobre, es decir, cuatro mil millones de personas.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam
Esentia acelera expansión para competir con Cenagas
Protección Civil activa triple alerta por frío en la CDMX
Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un
Cuba, símbolo de resistencia y dignidad en América
Casas sin gente, gente sin casa en Puebla











Escrito por Noel González Jiménez
@noel1656