Con una inversión de apenas seis mil millones de pesos, se afirma que alcanzará los 314 petaFLOPS, colocándola teóricamente entre las más potentes del mundo.

Todos los entes físicos –plantas, animales, inorgánicos– perciben el tiempo pero ninguno más y mejor que el hombre, quien gracias a esta mayor capacidad sensitiva evolucionó mucho más rápido. El concepto tiempo asocia a los tres componentes estructurales del universo: materia, movimiento y espacio. Una vez expulsado de su edén arbóreo –manzano, plátano o guayabo– el Homo sapiens advirtió que su ámbito espacial no era solo tridimensional (largo, ancho y alto) sino que en dicho cajón de herramientas y desastres había además una cuarta dimensión de la que provienen los cambios en el Sol, la Luna, las estrellas, el viento, la lluvia, etc. También descubrió que no hay un solo tiempo y que cada objeto tiene su propio tiempo –es decir, su modo y ritmo de movilidad– aunque éste no es ajeno ni independiente. Gracias a esta aguda percepción, el hombre sabe que el tiempo es multidimensional, que está dividido en tres grandes instancias –pasado, presente y futuro– y que entre éstas hay otras 14 subcategorías que quizás solo existen para él. Los gramáticos llaman a una de estas fórmulas “pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo”, cuya expresión cotidiana es “hubiera o hubiese” y tiene la función pragmática de ubicarlo entre el pasado y el futuro a fin de que en tal discurso vea sus yerros y los enmiende. Sin esta percepción, eminentemente mental o verbal –razón por la que su existencia suele ser negada– el hombre jamás habría creado hipótesis, teorías y dioses, ni dejado atrás el nivel biológico-cerebral que aún tienen sus parientes chimpancés, gorilas y orangutanes.
Hace 17 mil años, los habitantes primitivos de una cueva de Lascaux, en el sur de Francia, describieron en sus pinturas rupestres con escrupulosa distinción las cuatro estaciones del ciclo anual. Entre los años 3800 y 4000 a. C. en Uruk, ciudad sumeria de Mesopotamia, apareció diseccionada en días, meses y años de 360 días, una cuenta de tiempo basada en la observación de los movimientos del Sol y la Luna. Este mismo sistema de medición se halla, con variables mínimas, en la mayoría de las grandes civilizaciones de Europa, Asia, África, Oceanía y América, debido a la ascendencia común del Homo sapiens; a la lectura de los cambios astronómicos y estacionales –primavera, verano, otoño e invierno– y a los ciclos agrícolas. El astrónomo, geógrafo y matemático griego Hiparco de Nicea (Turquía, 190-120 a.C.) dividió la hora en 60 minutos, el día en 24 horas y el año en 365 días. Poco después, Claudio Ptolomeo de Alejandría (Egipto, 150-100 d. C.), fraccionó en 60 segundos el minuto, creó la teoría geocéntrica del universo y con base en ella calculó en 360 grados los componentes espaciales de la circunferencia de la Tierra. En esta gráfica, cada grado –el espacio entre dos líneas abiertas o radiales– corresponde a un día del año de 360 días y el trazo de las líneas horizontales, trasversales, paralelas y angulares sirve para elaborar los mapamundis. Con Ptolomeo, autor del Almagesto, el libro de astronomía de mayor influencia científica e ideológica entre los siglos III y XVII, surgieron los calendarios modernos, los caprichos políticos autocráticos y los horóscopos individualizados.
Notas relacionadas


Marte es un objetivo prioritario para la exploración humana, ya que es uno de los pocos lugares en el sistema solar donde pudo haber existido vida.

Organizaciones que superan desafíos como la modernización de infraestructura tienen mayores posibilidades de implementar IA.

Los investigadores chinos replican avances occidentales de primer nivel apenas meses después de que se publiquen.

Establecerá un récord para el siglo XXI.

El Sol muestra alta actividad, con fulguraciones intensas y eyecciones de masa coronal dirigidas hacia la Tierra.
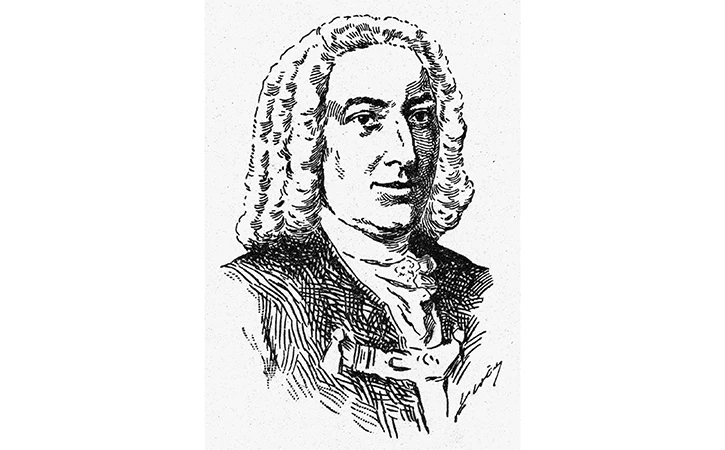
La actividad agrícola ha saltado a la palestra nacional debido a las protestas de miles de campesinos de alrededor de 20 estados de la República.

El objeto celeste se podrá observar con telescopios avanzados.

Además del CO₂, el metano subió 16 por ciento y el óxido nitroso 25 por ciento en comparación con los niveles preindustriales.

El estudio sugiere que es probable que grandes cantidades de datos sigan expuestos a través de comunicaciones satelitales.

Los organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como transgénicos, son aquellos organismos (bacterias, hongos, plantas o animales) cuyo genoma se ha modificado de forma artificial, es decir, en un laboratorio.
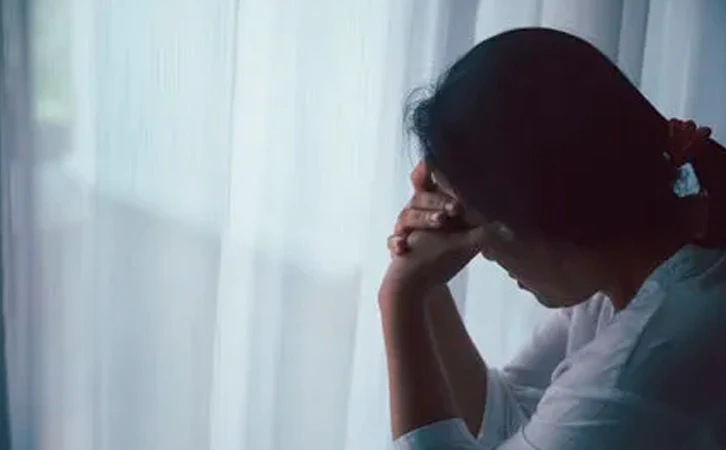
Brittany Mitchell, investigadora, destacó que los resultados podrían transformar los enfoques para tratar la depresión en mujeres.
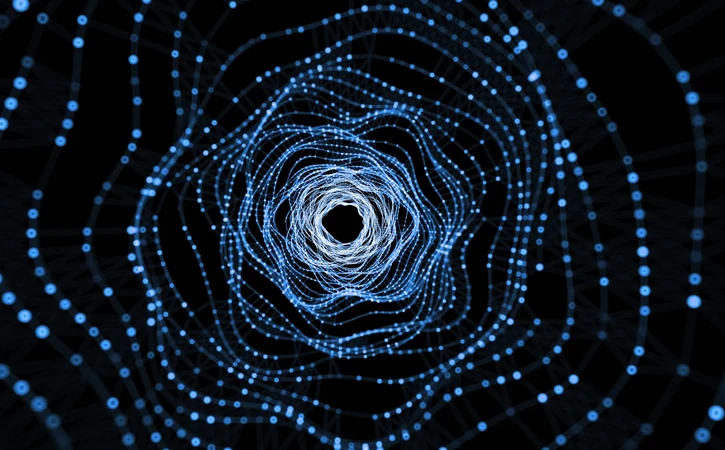
El Premio Nobel de Física 2025 fue entregado a los científicos Clarke, Devoret y Martinis.

La humanidad exige cada vez más alimentos; sin embargo, es necesario el uso de fertilizantes para producirlos.

Más de 85 científicos y especialistas en clima revisaron el nuevo reporte climático del Departamento de Energía de Estados Unidos (EE. UU.) y concluyeron que “no es científicamente creíble” .
Opinión
Editorial
Escenario internacional 2025
En 2025, lo mismo que en años anteriores, el imperialismo continuó implacable en su afán de apoderarse del mundo.
Las más leídas
Acuerda Antorcha levantar plantón en Coatepec
En estos lugares del mundo ya es 2026
¿Qué es el socialismo con características chinas?
Condenan a 60 años de prisión a Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón
Anuncian Feria de Rosca de Reyes en CDMX
2025: el choque entre el neofascismo y el ideal multipolar









Escrito por Ángel Trejo Raygadas
Periodista y escritor.