La evidente derrota bélica y ética del imperialismo en Ucrania exhibe sus lacras.

Cuando todavía los “conquistadores” no los habían exiliado a punta de espada y bayoneta a lo más remoto de la Sierra Madre, cronistas reportaron, por ejemplo, la existencia de “un único poblado, grande y espacioso”, así como de hileras interminables de cultivos en el Valle del Papigochi, en el Siglo XVII.
La evidencia histórica contradice al lugar común, porque mientras la creencia generalizada pone a los rarámuris en las barrancas de la Sierra desde “tiempos inmemoriales”, en un número calculado entre 20 mil y 60 mil, los también nombrados tarahumaras tenían ya en su poder, a comienzos del Siglo XVII, la mayoría de las superficies del centro y sudoeste del moderno estado de Chihuahua.
En la historia, existen varias imprecisiones, porque los autores ubican a este pueblo definitivamente en la Sierra Madre, es decir, en las barrancas de lo que en la actualidad se conoce como Sierra Tarahumara, donde convivían con otros pueblos, como los pimas, guarijíos y tepehuanos del norte (que son los que sobreviven en la actualidad). Y en el momento en que los españoles llegaron invadiendo el territorio, la región estaba habitada también por otros pueblos que fueron exterminados y entre los que se pueden contar los tubares, tobosos, cocoyomes, joyas, conchos, guazapares, chínipas, salineros, etc.
Sin embargo, y de acuerdo con el tema central de este reportaje, los rarámuris (o rarámuri, como parece ser que es el nombre correcto de esta etnia) habitaban fundamentalmente en otras zonas diferentes a la Sierra, aunque siempre tuvieron presencia en ella.
De entrada, es necesario citar a Thomas Hillerkuss, Doctor en Etnología por la Universidad Libre de Berlín, adscrito como docente investigador al Doctorado en Estudios Novohispanos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En su estudio: Ecología, Economía y orden social de los tarahumaras en la época prehispánica y colonial, registra que los tarahumaras se extendían, sobre todo, en el Valle del Papigochi (hoy ciudad y municipio de Guerrero), entre Yepómera, al norte, y Temeichi, al sur, en Coyachi, San Bernabé (hoy Valle de Allende), Satevó, San Felipe y Huejotitán, así como en el valle de San Pablo (el actual Balleza), y en torno a Nonoava, donde los españoles encontraron altas concentraciones de población.
Thomas Hillerkuss califica como “Algo muy significativo y que llama la atención de los estudiosos”, es la mención de que “Solamente en el Valle del Papigochi” (¡pecata minuta!), “la sucesión de planicies cultivadas mostraba gran densidad; y (que) varios cronistas hablaron de un único poblado, grande y espacioso”.
Agricola faciendum (y la agricultura se hizo)
Se habían asentado desde mucho antes, pero recuérdese que el registro escrito partió de comienzos del Siglo XVII, en vastos territorios de lo que hoy en día es el estado de Chihuahua, en “tierras de muy buena labranza y sin grandes necesidades en cuanto a irrigación se refiere”. Este hecho alcanzó una gran dimensión en el Valle del Papigochi. En el resto predominaba una forma dispersa de asentamiento, dispersión que con frecuencia alcanzó un grado extremo, como en la sierra, mucho menos densamente poblada que ahora.
Esta región, donde habitaron de manera preferente, es la llamada Entresierra, los valles intermontanos, es decir, la parte del actual estado de Chihuahua que colinda con la Sierra y con los llanos centrales, donde los rarámuri también tuvieron una presencia significativa.
Ya no eran tribus errantes –como sí lo fueron los conchos, por ejemplo, quienes habitaron las llanuras semidesérticas–; en cambio practicaban la agricultura, que estaba entre sus principales medios de vida, junto con la cacería y la recolección.
Y el rarámuri dijo: ¡Hágase la agricultura! Y ésta se hizo. Es notable que, donde quiera que se establecieron, los rarámuri recurrieron al cultivo de los campos, a diferencia de cómo viven en la actualidad, porque si bien tienen plantaciones, actualmente una de sus principales actividades económicas (a la par de la siembra) es la ganadería en pequeña escala.
Preferían las superficies planas y situadas junto a las corrientes de agua para cultivar los frutos de la tierra. Era notoria la sucesión de una hilera de campos pequeños. Para desmontar, empleaban hachas de piedra. Sus herramientas de trabajo eran la coa –que usan todavía– y probablemente las azadas. Entre San Pablo Balleza y Nonoava, la siembra debió limitarse al maíz y el frijol, según testimonios de religiosos citados por Hillerkuss. En una descripción de 1653, (entre San Felipe y el Valle de Papigochi) no sólo se habla de maíz y frijol para la zona de transición, sino también de la calabaza y otras “frutas” no especificadas, probablemente el chile.
Tan solo en el valle de Papigochi, los campos se sucedían en forma tan apretada que en partes el valle tenía el carácter de “un pueblo abierto y espacioso”, según los jesuitas.
Pero ¿quiénes son?
Se establecieron hace 15 mil años en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, como ya se dijo, y no fue sino hasta 1606 cuando los misioneros jesuitas tuvieron el primer contacto con los indígenas. Según las referencias históricas de la época colonial, la conquista y la evangelización inició con los chínipas, muy relacionados con los guarijíos, etnia considerada como la más rebelde y reacia a ser dominada por los europeos. Cuando los religiosos se establecieron permanentemente en su pueblo, hacia 1632, su presencia provocó un levantamiento entre los pueblos indígenas, quienes estaban descontentos con la labor evangelizadora. El jefe Combameai comandó la primera revuelta, que terminó con la muerte de dos religiosos, lo que dio pie a una fuerte represión por parte del gobierno de la Nueva España. Fue entonces cuando muchos guarijíos huyeron y se internaron en las barrancas de lo que hoy es el estado de Chihuahua.
Los tarahumaras proceden de los grupos nómadas que migraban hacia el sur (es decir, a Mesoamérica) y se dispersaron en la región noroeste en valles propios para la agricultura.
¿El idioma? El idioma rarámuri, también conocido como tarahumara, consta de tres variantes más comúnmente mencionadas, que son: rarámuri del norte, del centro y del sur. Algunas fuentes también mencionan una variante de “cumbres”. Este idioma pertenece a la familia yuto-nahua (anteriormente se le denominaba yuto-azteca).
La cooperación comunitaria
A pesar de que hoy en día es muy común que los rarámuri utilicen el trabajo comunitario y fraterno, sobre todo durante las cosechas, Thomas Hillerkus se resiste a atribuirlo a la prehistoria y a la época de la Conquista.
Menciona el moderno tesgüino complex, o complejo del tesgüino, un término acuñado por el antropólogo Kennedy y que se refiere al llamado a los vecinos a venir a cooperar en los trabajos, con la recompensa de una comida abundante y el consumo puntual de tesgüino, o cerveza de maíz (el lector no debe confundirlo con el tejuino de la costa del Pacífico y del Mar de Cortés).
Tímidamente, Hillerkuss toca el tema: el punto relativo al trabajo de grupo durante la labor de los campos “ofrece grandes problemas”. ¿Por qué? Porque “Ningún documento puede sustentar su carácter autóctono. Únicamente en uno muy tardío –de 1786–, existe una noticia en torno a la ayuda de terceros durante la labor y la cosecha”.
Al menos desde finales del siglo pasado, sucede que, antes de tener lugar la mayor parte de las tesgüinadas (fiestas con cerveza de maíz, celebradas con gran regularidad), y a veces ya en su transcurso, los invitados ejecutan algún trabajo para el anfitrión: aran la tierra, retiran un gran número de piedras del campo, siembran, escardan, cosechan, levantan alguna casa o redil, desgranan las mazorcas de maíz, etc.
Sólo defendieron su modo de vida
No eran una nación belicosa, agresiva; respetaban a sus vecinos. La guerra era, para ellos, un recurso para defender sus derechos, pero también para liberarse de obligaciones que se les pretendían imponer o para eliminar amenazas a su existencia, es decir: robos de tierras, invasión del territorio, reclusión violenta en reducciones de trabajos forzados o esclavitud.
Y así es como llegamos a los descontentos y las rebeliones.
En 1589, los primeros españoles entraron a territorio rarámuri por la región de Chínipas. Los invasores llegaron buscando riquezas e imponer su modo de vida, el sometimiento de la gente y la imposición de sus creencias religiosas como las únicas aceptables. Los militares aventaron siempre por delante a los evangelizadores para suavizar el terreno.
Durante la conquista española de la Sierra, la evangelización jesuítica implicó siempre la relocalización forzosa de comunidades hacia las misiones, que eran campamentos de los invasores y punta de lanza de la evangelización forzada. El contacto inicial ocurrió en el Siglo XVI, pero la colonización se intensificó con la fundación de minas y el establecimiento –en el Siglo XVII– de misiones como Las Bocas, Huejotitán, San Felipe y Satevó.
El investigador José Luis Bermeo Vega, en su estudio La Rebelión de la Sierra Tarahumara, registra que el primer levantamiento armado en la región serrana en contra de la evangelización fue en 1616, protagonizado en el sur por los tepehuanes. En 1645 tocó el turno de rebelarse a los tobosos.
La inmortal epopeya de Teporaca y su pueblo
Los tarahumaras tuvieron dos grandes intentos de defender sus tierras, en 1648 y 1652. El gobernador de la Nueva Vizcaya, Diego Guajardo Fajardo, emprendió en 1649 una feroz campaña de exterminio que incluyó la destrucción de cuatro mil fanegas de maíz y el incendio de más de 300 casas. Las víctimas pidieron paz, Guajardo aceptó, a cambio de la cabeza de los cuatro líderes rebeldes. Los tarahumaras entregaron a dos: Bartolomé y Tépox.
Después, el gobernador hispano fundó, en julio de 1649, una fortaleza en plena zona rebelde, como un centro de control del Valle del Papigochi, así como la Villa de Aguilar, una verdadera provocación para los descontentos. Esa Villa de Aguilar, hoy la ciudad de Guerrero, se localizó originalmente cerca del presidio de Papigochi, a su vez establecido en el año 1649, como una medida para controlar las revueltas indígenas.
En febrero de 1652, los rarámuri se rebelaron nuevamente, ahora encabezados por Gabriel Tepórame (o Teporaca), quien con su don de gentes se convirtió en el líder de la insurrección. El tres de marzo de ese año decidieron atacar la Villa de Aguilar; en tres días la tomaron. Después, quemaron la misión de Satevó. En total siete misiones fueron arrasadas. Fue cuando Guajardo Fajardo organizó una nueva cacería. Tepórame se resguardó en Tomochi, donde lo ahorcaron el 27 de febrero de 1653. Cálculos de los historiadores establecen que llegó a dirigir a unos dos mil rarámuris para recuperar la libertad de su nación.
Esto que sigue es una leyenda sin gota de credibilidad, pero como el relato entraña justicia, le damos cabida: a Tepórame, dicen sus actuales paisanos, le sucedió lo que al cacique Hatuey, quien encabezó la resistencia en contra de los cristianos que se aprestaban a invadir Cuba, y quien, tras varios meses de lucha, fue capturado por los españoles y condenado a morir en la hoguera. Estando ya atado al poste, un sacerdote le exhortó a que se hiciese cristiano.
–¿Para qué he de hacerme cristiano, si éstos son tan malos? –le respondió Hatuey.
–Para ir al cielo y gozar allí de la gracia de Dios –le dijo el sacerdote.
El cacique de Guahabá se limitó a preguntar si al cielo iban también los españoles. El fraile le dijo que sí, que también iban al cielo. Entonces Hatuey le respondió:
–Pues si al cielo van los españoles, yo no quiero ir al cielo.
El rebelde fue arrojado a las llamas. Y mientras el sacerdote, de rodillas, elevaba al cielo una oración fúnebre, los verdugos avivaban el fuego.
También para Teporaca, un sacerdote elevó una oración mientras sus verdugos tiraban de la cuerda con la que lo ahorcaron. Pero no fue al cielo de esos cristianos. Justicia poética.
A partir de este punto, los conquistadores exiliaron a los rarámuri a punta de espada y bayoneta, empujándolos hacia lo más remoto de la Sierra Madre, donde hasta el día de hoy se encuentran recluidos en gran medida. Como era de esperarse, acto seguido se apoderaron de sus fértiles tierras en los valles intermontanos.
Notas relacionadas


El aparente crecimiento de la clase media en México, mostrado por las estadísticas oficiales, se enfrenta a una realidad mucho más compleja.

Frente a una crisis habitacional que se agrava cada día, Puebla ocupa un sitio destacado entre las entidades con mayor número de inmuebles deshabitados o subocupados.

La urbanización en torno a la presa El Rejón y a lo largo de la ampliación de la Avenida Teófilo Borunda, desde El Reliz y, hacia el poniente, rumbo a la presa Chihuahua, ha experimentado un crecimiento intenso y acelerado en los últimos años.
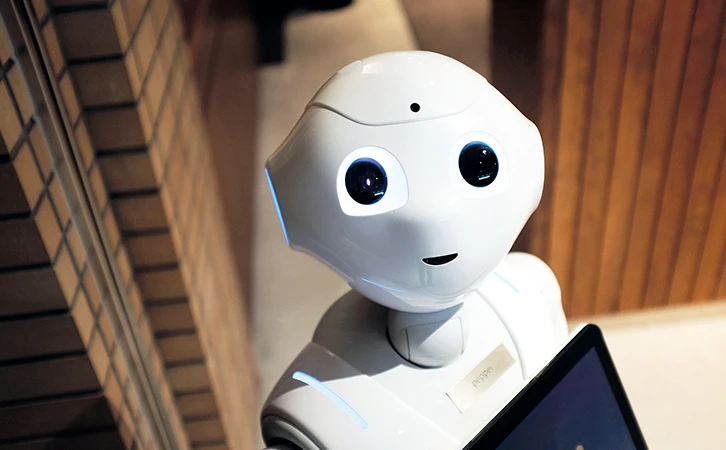
Bajo la lógica del capital, las redes sociales operan como el nexo definitivo entre consumo y subjetividad.

El presupuesto federal destinado a universidades e institutos de educación superior públicos se redujo 40 por ciento entre 2015 y 2026, lo que ha provocado la disminución de sus matrículas y el crecimiento de las escuelas privadas.

En Michoacán, como en todo el país, miles de adultos mayores buscan ingresos adicionales porque carecen de una pensión o la que tienen no les alcanza para sobrevivir.

Información estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en Oaxaca la violencia delictiva permanece al alza, destacan robo y homicidio.

Claudia Sheinbaum Pardo presumió hace unos días que ya se habían aplicado un millón de vacunas contra el sarampión en Chiapas; aún así, el avance de esta epidemia tiene todavía en alerta a la población.

La economía de la entidad se halla en severa crisis desde 2025 y en enero pasado continuó el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuyos dueños y los consumidores son quienes más la resienten.

El registro obligatorio de las líneas celulares solicitado por el gobierno de México, que incluye datos personales, genera “más desconfianza que seguridad”, reveló una usuaria.

Detrás de las grandes concentraciones públicas realizadas principalmente en el Zócalo de la Ciudad de México, se teje una operación de Morena.

Desde hace varias décadas, una bebida ha acompañado a los mexicanos en las tradicionales taquerías o en las tortas de la esquina, el jugo Boing!, producido por Cooperativa Pascual.

En 2025, un reducido grupo de personas en el mundo, apenas 12, concentraron la riqueza equivalente a la mitad más pobre, es decir, cuatro mil millones de personas.

Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
El fracaso del plan neocolonial en Ucrania
La clase media en México, un paso hacia atrás
Migrantes mexicanos: desgracia en curso
Cuba, símbolo de resistencia y dignidad en América
El tráfico de mujeres en el capitalismo: el caso Epstein y la tesis engelsiana
Informe de la Oxfam: un recordatorio para los mexicanos



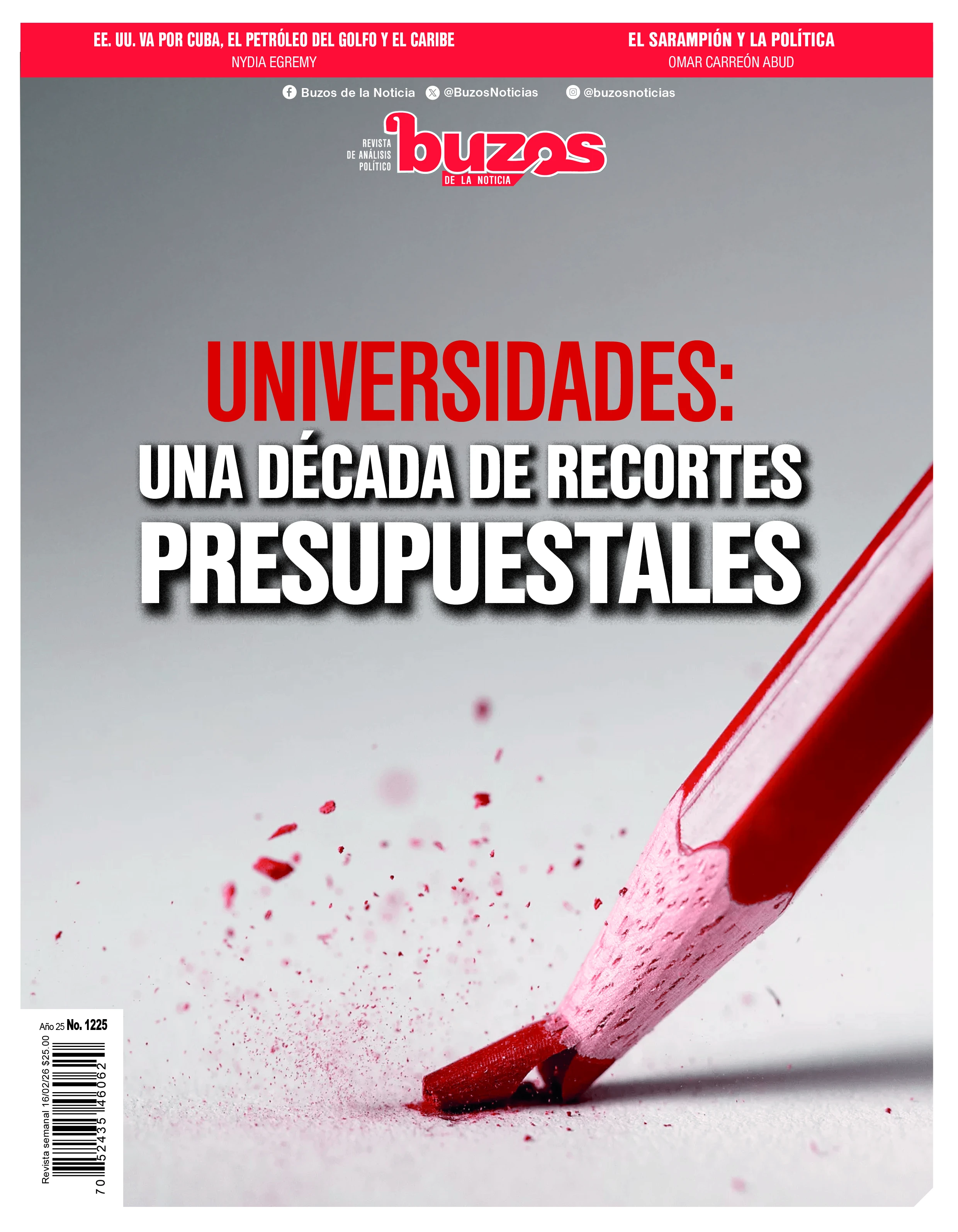







Escrito por Froilán Meza
Colaborador