
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) no ha desarrollado la economía para beneficio de los trabajadores mexicanos y, por el contrario, ha profundizado la dependencia del país hacia las inversiones, mercancías y servicios de las grandes empresas extranjeras.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que e1 1° de enero de 1994 suscribió el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el 1° de julio de 2020 reeditó el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha resultado más benéfico para sus socios al norte del continente que para México.
Al propio AMLO, quien en su momento calificó como “entreguista” a Salinas, y que se autodenomina de “izquierda”, “anti-neoliberal” y opositor al dominio de los poderes económicos extranjeros, los resultados del TMEC deben “zumbarle en los oídos” para recordarle que hace cuatro años se olvidó de su posición política-económica de hace tres décadas.
EE. UU. y Canadá se mantienen como los países más desarrollados del continente americano; en tanto, México permanece estancado, con un crecimiento económico del dos por ciento en promedio, y enfrenta problemas financieros y políticos que le impiden superar la enorme pobreza y desigualdad que agobia a la mayor parte de su población.
En contraste, las corporaciones trasnacionales estadounidenses y canadienses siguen explotando la mano de obra y recursos naturales mexicanos, en abierta contradicción con la reiterada promesa de los seis Presidentes que han gobernado México en los últimos sexenios –particularmente Salinas de Gortari y AMLO– de que con el TLCAN-TMEC habría desarrollo sostenido y “más y mejores empleos”.
Expertos en economía social y ambientalistas afirman que el citado acuerdo de libre comercio produjo un nuevo “extractivismo” que, además de exprimir las riquezas naturales de México, ha destruido ecosistemas y alterado culturas tradicionales en varias regiones de la República.
También revela que, con la suscripción al TLCAN en 1994, abandonó la industrialización local impulsada durante las cinco décadas precedentes y la perfiló a la exportación de materias primas para integrarse a las “cadenas globales de suministros” en poder de las naciones del “primer mundo”.
Entre las materias primas mexicanas de mayor exportación se encuentran el aguacate Hass, fruta a la que las trasnacionales llaman “oro verde”; los lingotes o “ladrillos de oro” que las mineras canadienses extraen de buena parte de la República; y petróleo crudo para fabricar combustibles, entre ellos gasolina.
En manos de corporativos extranjeros, el precio de estas materias primas se multiplica porque obtienen enormes ganancias ya industrializadas y comercializadas, una tarea de transformación a la que renunciaron los mandatarios arriba citados.
Las consecuencias del incremento a la producción agroalimentaria de exportación, del desmontaje de la estrategia de industrialización propia y la desaparición de apoyos financieros a campesinos, micro y pequeños industriales y comerciantes están a la vista: la importación de insumos elaborados en EE. UU. y el deterioro en la alimentación de los mexicanos.
Las escasas manufacturas hechas en el país, como los automóviles, en realidad son extranjeras; aquí sólo se ensamblan con autopartes importadas de otros países, porque a los corporativos estadounidenses, chinos y japoneses les resulta más barato producir en México, debido a los bajos salarios nacionales.
Después de la expedición del TLCAN-TMEC, México vive en la contradicción porque, a pesar de que es productor y comercializador mundial de petróleo, es también el principal comprador de combustibles estadounidenses.
Uno de los colmos de esta situación lo ofrece la compra total de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, a la que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) envía crudo para el autoconsumo de combustibles, cuya venta implica el pago de derechos de exportación porque esa planta se rige con las leyes estadounidenses.
Desde 1994, “gran parte de la economía pasa a girar en torno a las materias primas; la industrialización propia que había tenido el país durante los 30 años anteriores se abandona”, afirmó Leticia Merino, doctora en economía del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En su edición del 12 de mayo de 2023, la Gaceta universitaria de la UNAM, explicó que el país se insertó en las cadenas globales de suministro como productor de alimentos sin procesar, como aguacate, berries (frutillas), hortalizas de verano (tomates, pepinos, etc.), petróleo y minerales como el oro.
Minería calamitosa
Merino, especialista en minería y activista social, alertó que las toneladas de oro mexicano extraídas por las mineras canadienses se convierten en joyas de alto valor o en lingotes destinados a corporaciones financieras donde su explotación social no es necesaria.
Agregó que antes de activarse el TLCAN se reformaron las leyes de México en 1992 para que el Estado otorgara concesiones a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, con las que pudieran explotar industrial y comercialmente bienes nacionales.
Por eso fueron modificados el Artículo 27° de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales, así las compañías mineras, entre otras empresas, pudieron comprar tierras ejidales y disponer de agua dulce, que desde entonces se convirtió en un producto comercializable.
También se cambió la legislación minera para que estas compañías puedan explotar sin restricciones los minerales en prácticamente todo el territorio nacional, lo que ha ocasionado graves daños ambientales, porque muchas de las excavaciones son a cielo abierto.
Merino denunció que centenares de toneladas de oro son extraídas por las corporaciones canadienses y llevadas fuera del país, mediante la práctica de un saqueo similar, individualizado o corporativo, al ejercido durante los 300 años de colonia española.
La activista explicó que las compañías mineras de Canadá, cobijadas por los acuerdos de 1994 y 2020, y por el aval de la versión actualizada del Artículo 27° Constitucional, poseen concesiones de explotación por 100 años.
Lamentó, igualmente, que, hoy, el 11 por ciento del territorio nacional está concesionado a mineras mexicanas y canadienses; que “hay minería en 73 áreas naturales protegidas federales y concesiones para la minería submarina, que sólo existen en México y China”.
Uno de los campos minero-submarinos tiene más de 300 mil hectáreas y se ubica en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, el área más grande del mundo que representa el paso de ballenas y tortugas. “Ahí se planea extraer 25 mil toneladas diarias (de minerales) del fondo marino; es un daño irreversible”, y hay otro campo minero-submarino de 100 mil hectáreas en la zona zapoteca de Oaxaca.
La especialista en industria minera advirtió que en 15 de los 20 municipios de México con mayor extracción de oro y plata, “la pobreza y la pobreza extrema son mayores a la del resto del país”; por lo que eso de que la minería impulsa el desarrollo social de las comunidades “es un engaño total”.
Denunció además que esas compañías disfrutan privilegios fiscales inauditos porque “pagan solamente cinco por ciento de las ganancias que reportan, y se les regresa el IVA… a partir de la reforma (1992) han tenido un trato preferencial… la recaudación fiscal por la minería representa solamente el 0.95 por ciento… la contribución de la minería al empleo no ha ido más allá del 1.25 por ciento”, precisó.
Precariedad laboral
Las garantías laborales fijadas en el TMEC de 2020 aluden a los derechos de los operarios de la industria manufacturera exportadora, que deben ser contratados formalmente (en especial los del ramo de automóviles), contar con prestaciones sociales y estar sindicalizados.
Pero esta prescripción legal ampara a solamente a unos cuantos operadores mexicanos, específicamente a algunos obreros de las ensambladoras industriales, porque la mayoría de los trabajadores mexicanos vive en el desamparo absoluto.
Más de la mitad de los 60.7 millones de trabajadores del país, 53.7 por ciento, se emplea en la informalidad; no está protegida por contratos, tiene ingresos precarios, carece de derechos laborales, servicios de salud y prestaciones sociales; y sólo el restante 46.2 por ciento está en la formalidad.
El número de los trabajadores sin derechos laborales se incrementa; una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada el pasado 27 de mayo, reveló que, en los primeros días de ese mes, los trabajadores informales representaban 32.6 millones, medio millón más que los 31.9 millones detectados en enero de 2024.
Otro de los contenidos legales del TMEC establece que los trabajadores mexicanos del sector automotriz deben percibir salarios al menos de 16 dólares por hora de trabajo, como en EE. UU. y Canadá; pero en México se les paga el promedio de cinco dólares por hora.
El siete de julio de 2020, seis días después de que se activó el TMEC, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), y Alberto Bustamante, director adjunto de la Industria Nacional de Autopartes (INA), aclararon que, pese a lo suscrito en el tratado comercial, las ensambladoras mexicanas no subirían a 16 dólares la hora a los trabajadores del sector.
“De la regla de los 16 dólares la hora se ha comentado mucho de que se van a incrementar los salarios en México. Es totalmente falso, porque no podemos llegar o pasar de cinco dólares a 16 dólares para cumplir la regla”, agregó Bustamante; y Cuevas aseguró que “ni siquiera en EE. UU. se paga en 16 dólares la hora: hay lugares en los que el salario está por debajo de este nivel”.
Pero, además del incumplimiento de las reglas del TMEC de los empresarios mexicanos, el gobierno “izquierdista” de AMLO ha resultado un buen colaborador de los intereses de los capitalistas “neoliberales”.
En 2019, una de sus iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), abocada a cumplir con las disposiciones laborales previstas en el Capítulo 23 y el Anexo 23-A del TMEC, fue aprobada por la mayoría legislativa de formada por Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Supuestamente, las modificaciones igualan los salarios en los tres países, establecen la libertad de asociación sindical de los trabajadores, reconocen su derecho a la negociación colectiva, prohíben el trabajo forzoso y el infantil, así como la discriminación laboral.
Especialistas del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y del Centro de Apoyo para la Libertad Sindical (Calis) destacaron que, con la reforma de 2019, se establecieron supervisiones para constatar que los sindicalizados estén de acuerdo con su afiliación sindical y con las condiciones descritas en los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).
Sin embargo, el estudio de los expertos reconoce que la reforma laboral de 2019, en realidad, estableció una supervisión con criterios políticos, no jurídicos y que está enfocada más a impulsar una “libertad sindical negativa” y alentar a los trabajadores a no formar parte de ninguna representación obrera para cumplir “con el sueño neoliberal de la eliminación de los sindicatos”.
Dependencia alimentaria
En 2019, AMLO planteó, mediante la creación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), “un remedo” de la antigua Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que impulsaría la producción de alimentos para el consumo nacional, evitando con ello importar más de la mitad de éstos, principalmente a EE. UU.
Pero a la fecha, la dependencia alimentaria se mantiene e incluso se incrementa, como lo evidenció el pasado 14 de febrero de 2024 el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, quien anunció que aumentará la importación de maíz estadounidense para alcanzar 16 millones de toneladas anuales.
El Departamento de Agricultura de EE. UU. reportó, en enero de 2024, que en el ciclo 2023-2024 México importó 15.3 millones de toneladas de maíz estadounidense, cifra récord con respecto al pasado reciente.
En contraste con el maíz, planta de origen mexicano, el también mexicanísimo aguacate, denominado “oro verde” por los corporativos agroalimentarios estadounidenses debido a su alto valor comercial, tiene una alta demanda allende la frontera norte, razón por la que también es objeto del interés mercantil del crimen organizado.
Un informe difundido por la Red de Ambientalistas de Michoacán (Redam), principal estado productor de aguacate, afirma que el 80 por ciento de la producción de huertas de este fruto (180 mil hectáreas) es ilegal, porque su cultivo y comercialización no están permitidos ya que operan sin supervisión.
México es el mayor productor internacional de esta fruta y el 55 por ciento de sus exportaciones se llevan a EE. UU., su mercado principal. Por ello, el aguacate ha motivado conflictos entre ambos gobiernos desde la firma del TMEC en 2020.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en 2023 México exportó un millón 550 mil toneladas de aguacate, cuya venta produjo ganancias estimadas de poco más de tres mil millones de dólares (mdd).
Con respecto a la tendencia hacia el monocultivo, como ocurre en Michoacán con el aguacate, Alejandro Cruz Juárez, integrante de la coordinación nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), indicó a buzos que el campo mexicano está supeditado a las presiones de los intereses trasnacionales, cuyas consecuencias se evidencian recientemente.
“En Michoacán, la siembra de aguacate ha avanzado sobre los bosques, ¿para qué? Para exportar, porque es un gran negocio… en el lago de Pátzcuaro, que se estaba secando, se encontraron tomas de agua utilizadas para huertas de aguacate”.
“Éste es el problema; seguimos produciendo alimentos para el extranjero. Necesitamos producir alimentos para los mexicanos… se oye de grandes ganancias que se tienen con la venta de aguacate en EE. UU., y que es un buen negocio. Pero, ¿para quién? No para el país”.
El desplazamiento del cultivo de alimentos para los mexicanos fue anticipado por los productores agrícolas que, en 1993, se opusieron al TLCAN, con la advertencia de que no podría competir con EE. UU., donde la producción agropecuaria está altamente tecnificada y los agricultores tienen amplio respaldo financiero de su gobierno con base en subsidios.
En su libro El dominio del hambre. Crisis de hegemonía, publicado en 2015, la doctora en economía Blanca Rubio, investigadora de la UNAM, especialista en el agro, resalta el dominio político y económico que EE. UU. ejerce desde hace décadas mediante el control de la producción y comercialización de alimentos. Y agrega que los tratados comerciales con otras naciones fortalecen este dominio mediante corporaciones agroalimentarias, como se constata en México, cuya dependencia alimentaria ha crecido notoriamente.
Consultado por buzos en junio de 2023, Rafael Lindo Chaga, dirigente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC), exintegrante de El Campo es de Todos y del Congreso Agrario Permanente (CAP), sostuvo que la crisis agraria se ha profundizado debido a la eliminación de los apoyos gubernamentales al campo.
Recordó también que con la desaparecida Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), “el productor tenía la oportunidad de recibir subsidio del Gobierno Federal para establecer su precio; AMLO lo desapareció, como la gran mayoría de la estructura del gobierno en política agropecuaria”.
La ilusión de la soberanía energética
Durante este sexenio, la pretendida “soberanía energética” de AMLO se transformó en una mayor dependencia hacia EE. UU., a tal grado que, en marzo de 2024, la Secretaría de Energía (SE) confirmó que México ya compra 72 por ciento de los combustibles que se consumen a la Unión Americana.
De los 250.6 millones de barriles consumidos diariamente en México, 903.4 mil fueron de importación, entre estos 631.5 mil gasolinas y el resto diésel, gas licuado y turbosina. En 2023, la importación de gasolinas estadounidenses aumentó del 66.6 al 68.5 por ciento, la del diésel se incrementó del 64.5 al 66.7 por ciento.
En el primer cuatrimestre (enero-abril) de 2024, México rompió récord de importación de gas natural, con la compra de 6.4 millones de pies cúbicos, que representaron un aumento de 8.25 por ciento con respecto al mismo periodo de 2023.
“La ilusión” vendida por el expresidente Salinas en 1994 de que, con el TLCAN, México superaría la pobreza y se convertiría en un país “de primer mundo”, fue repetida en 2020 por su principal crítico, AMLO, quien se denomina “anti-neoliberal”; pero avaló la prolongación de ese acuerdo.
En su conferencia del 17 de julio de 2019, El Presidente reconoció haber sido opositor al TLCAN de 1994; pero argumentó que la relación económica construida no puede evadirse; y destacó logros en donde antes preveía tragedias.
“Han transcurrido muchos años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido; así como no ha resultado la panacea, también, durante años se ha ido consolidando una relación económica-comercial importante que no se puede desaprovechar”, declaró AMLO.
Después de avalar, en 2020, la reedición del tratado comercial, el enérgico “antiimperialista”, que todos los días habla desde el Palacio Virreinal, se ha dedicado a ensalzar sus prácticas de economía “nacionalista” como si el TLCAN-TMEC y la profundización de la dependencia mexicana jamás hubieran existido, y hoy no estuvieran a la vista de todos.
Notas relacionadas

La Cámara de Diputados ha recortado el presupuesto al campo en más de un 40 por ciento además ha eliminado más de 30 programas de apoyo productivo.

- Gobierno federal no sabe cómo justificar gastos para 2023: Urzúa
- 19 septiembre, 2022
El gobierno mexicano proyectó un crecimiento económico del 3 por ciento para 2023, algo que no cuadra con lo estimado por organismos como el Banco de México, detalló el economista Carlos Urzúa.

- México en la economía mundial
- 19 junio, 2022
La economía mexicana está en serios problemas. Mientras los grandes empresarios aumentan sus ganancias, los trabajadores sufren la reducción de sus ingresos laborales, incluso caen en la pobreza o la miseria extrema.

- China y Estados Unidos logran acuerdo comercial
- 11 junio, 2025
Aranceles, visas para estudiantes y suministro de minerales, son sólo algunos de los puntos que se establecieron en el acuerdo.

El 48 por ciento de los trabajadores mexicanos no está feliz con su empleo

Los superricos que existen en 2024 serán un grupo más pequeño en 2028.

- Incrementa 198% hectáreas siniestradas en México
- 18 julio, 2024
El campo mexicano ha experimentado un incremento del 198.8 por ciento de hectáreas siniestradas durante el primer semestre del 2024.

- Huracán Beryl arrecia: vuelve a subir a categoría 3
- 04 julio, 2024
La Coordinación Nacional de Protección Civil de México confirmó la intensidad del huracán.

- Aumenta la dependencia alimentaria
- 22 enero, 2024
¿En qué quedaron las metas propuestas de AMLO? Se ha ahondado la dependencia en alimentos básicos como trigo, maíz, frijol, arroz, productos cárnicos, precisamente en los que el Presidente prometió soberanía alimentaria, y donde las importaciones se dispararon a partir de 2020.

El presidente Vladímir Putin advirtió que un ataque a su país con armas bélicas de largo alcance sería un ataque directo de la OTAN contra Rusia.

- El mundo en crisis
- 08 noviembre, 2020
Los gobiernos capitalistas exhibieron el poco interés que tienen por la vida humana.

Los actos violentos se registraron en los municipios de Ayahualtempa, Tixtla, Zapotitlán Tablas y Xalpatlahuac

- Reconoce Xóchitl derrota pero anuncia impugnaciones
- 03 junio, 2024
Realizará impugnaciones ahí donde el proceso electoral haya sido poco claro o se hayan presentado denuncias

- Insta AMLO a damnificados de Otis a reconstruir sus propias viviendas
- 23 noviembre, 2023
A López Obrador le resulta ilógico, “con toda honestidad”, que los damnificados no puedan reconstruir el hogar de la que son dueños.

- Investigan científicos mexicanos muerte de cientos de tortugas caguama
- 03 septiembre, 2024
Esta especie realiza una de las migraciones transoceánicas más largas de cualquier vertebrado marino.
Opinión
Editorial
Reformar la Constitución en vez de aplicarla
El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote.










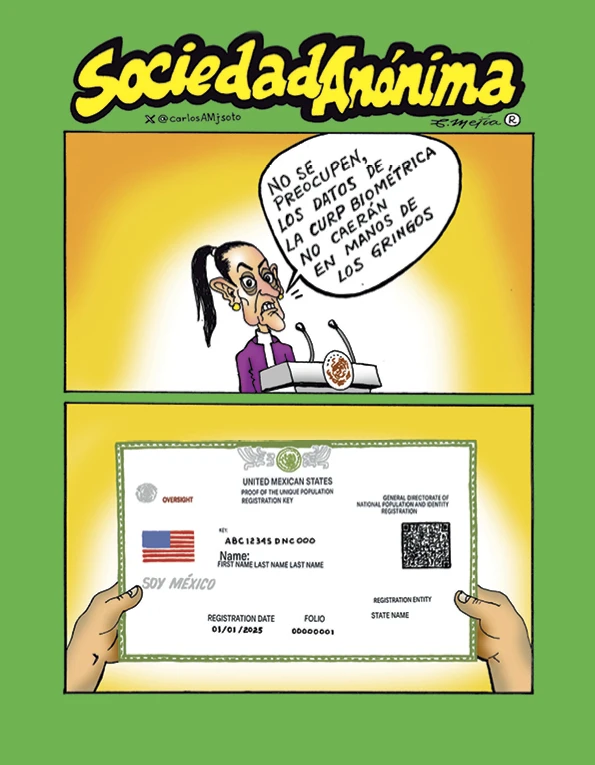
Escrito por Martín Morales
Reportero de buzos de la Noticia.