Estados Unidos impuso un arancel del 15 % contra todos los países del mundo.

La expansión territorial, vía el neocolonialismo es premisa imperial para apropiarse de espacios estratégicos, como el Canal de Panamá. Enviar tropas a esa zona, simulando amenazas a su seguridad nacional, regional e internacional es el añejo pretexto de Washington que reedita Donald Trump.
La historia de Panamá es la de una nación que aspira a vivir sin injerencia de Estados Unidos (EE. UU.) Sin embargo, el plan neo-colonizador de Donald Trump sobre ese país y su estratégica vía interoceánica, marca el retorno de la geopolítica de los accesos marítimos a nuestra América. Aunque en décadas recientes se consideró que esta región estaba lejos de la disputa del Occidente Colectivo con las potencias de Eurasia; el retorno de Donald Trump a la presidencia evidenció lo contrario. Hoy es prioritario para su plan expansionista regional, recuperar el dominio de Canal.
“¡Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo!” exclamó el magnate al ser investido como 47º presidente de EE. UU. ante el Congreso. Y sostiene que fue un “tonto regalo” el acuerdo de 1977, por el que James Carter transfirió el control del Canal al gobierno panameño del entonces presidente Omar Torrijos.
Trump exacerba la sinofobia entre sus seguidores al afirmar que China se apropia del Canal, y desliza que podría retomar esa vía con uso de la fuerza. Tras esa baladronada está la geopolítica imperial de los accesos; el afán imperial por el fácil acceso a puntos clave marítimos y fluviales (choke-points) donde transitan bienes y suministros críticos.
La pandemia de Covid-19, la fallida guerra proxy de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Occidente Ampliado contra Rusia en Ucrania, el genocidio israelí contra palestinos y el asedio hutí a barcos comerciales en el Mar Rojo, trastocaron las cadenas globales de valor. Esos acontecimientos obligaron a corporaciones y gobierno a buscar nuevas cadenas de valor, mas cortas y confiables a través de dos procesos: friendshoring/nearshoring, como solución del nuevo orden ante la incertidumbre político-social.
Para el Sur Global, es ventajoso el friendshoring pues permite trasladar cadenas de suministros hacia aliados político-económicos o socios confiables y las aleja de estados potencialmente riesgosos. Panamá y su Canal son atractivos.
Para otros actores, el nearshoring es un modelo donde la producción de bienes y prestación de servicios se trasladan a zonas cercanas. Como el Canal de Panamá, donde el sector industrial aprovecha esa vía fortalecida, con menos costos logísticos y tiempos de transporte.
Para el magnate el Canal panameño es clave para la seguridad de su país y con ventajas como: excelente ubicación geográfica, infraestructura de punta con aeropuerto, zonas francas, parques industriales y regímenes fiscales que favorecen la inversión extranjera. También lo es para China, Rusia, Irán, Turquía y otros actores.
Panamá en llamas
Muy lejos de las ventajas que el país ofrece al capitalismo corporativo, para la mayoría de los 4.45 millones de panameños aumenta la precariedad. A un año de la presidencia de José Raúl Mulino, el país vive una crisis múltiple.
A lo largo de su territorio los panameños manifiestan su descontento con el gobierno pues a sus políticas anti-sociales se sumó el conocimiento de que firmó con EE. UU. un Memorándum de Entendimiento que permite la presencia de tropas extranjeras en la zona del Canal.
Ese acto que viola los Tratados Torrijos-Carter, trastoca los cimientos de la soberanía del país y confirma los temores de millones de panameños: son una pieza de ajedrez en los intereses de EE. UU. en América Latina en su pugna con China.
De ahí que hoy las protestas antigubernamentales en Panamá sean las más numerosas en décadas. Mujeres y hombres de todas edades marchan con carteles que rezan: “Dile ¡No a la 5ª frontera!” y “Panamá not for sale”, a los que autoridades reviran con “No es protesta, es sabotaje”.
El epicentro de las manifestaciones es el cruce de la avenida Balboa y la Calle 50, justo donde se escenificaron las marchas contra la dictadura militar en los años 1980. Ahí están los docentes en huelga contra la reforma al aumento de edad para pensionarse, según la Ley 462.
También se les suman médicos, el poderoso sector de la construcción y sindicatos en paro, hasta que los diputados deroguen la Ley 163 cuya reforma privatiza la llamada Caja del Seguro Social (CSS) y que califican de “descarnizada, diabólica e individualista”.
“El pueblo está obligado a levantarse contra una justicia inoperante y una dictadura que encabeza el presidente de la República” expresa el secretario del sindicato de trabajadores de la industria de la construcción, Saúl Méndez.
Pese a experimentar crecimiento económico en las pasadas décadas, Panamá sigue siendo un país marcado por la pobreza y la desigualdad. Según el coeficiente Gini, es de los países con mayor desigualdad en la región; la riqueza no se reparte de forma equitativa.
Las zonas rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas periféricas están precarizadas y en general la población padece limitada movilidad social. La pobreza es multidimensional y afecta a un millón de panameños, uno de cada cinco, a pesar de que el país ha tenido el crecimiento más alto en la región: 6.5 por ciento
En cambio, una minoría goza de ingresos y nivel de vida elevados, es la oligarquía que forman 100 familias que se benefician de las operaciones del Canal y otros servicios, que controlan las instituciones y la economía. Ellos y sus empresas gozaron los dividendos de los dos mil 470 millones de dólares que el Canal aportó al Tesoro Nacional.
Campo de batalla
El primer viaje del Secretario de Estado de EE. UU. al exterior, Marco Rubio. El 1° de febrero aplicó la política de intimidación de su jefe para presionar al débil presidente Mulino y obligarlo a ceder a EE. UU. el control de la seguridad del Canal, y lo logró.
Muy lejos quedaba la postura de Mulino del 24 de diciembre, cuando con otros exgobernantes firmó un pronunciamiento en el que afirmó que el Canal no es negociable. El panameño respondía a las amenazas de Trump de recuperar esa vía si no bajaba el precio del peaje a sus buques.
El estadounidense actuó entonces, y ahora, conforme a la histórica visión imperial sobre el Istmo y el Caribe, que pugna por extender sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en esa región. Con espíritu neocolonial, la potencia ha articulado un modelo de exclusividad comercial, financiera, tecnológica y cultural en esa zona geográfica.
Panamá y su Canal comunican al océano Atlántico por el mar Caribe; por lo que sólo mil 478 kilómetros lo separan de Cuba, donde el hegemón ejerce su más salvaje bloqueo político, económico, financiero, militar, sanitario y cultural para lavar la afrenta expropiadora y soberana Revolución le infligió hace más de 66 años.
Esa implacable venganza imperial es un mensaje para el mundo en general, hacia nuestra América y a las naciones caribeñas. Y también es un mensaje la agresividad multidimensional que despliega contra los gobiernos progresistas que mantienen –y fortalecen– vínculos con potencias extrarregionales como China y Rusia.
Para el capitalismo corporativo crepuscular que representa Donald Trump, nada lo sobrecoge más que la creciente presencia e influencia del coloso asiático en nuestra América, espacio dominado por EE. UU. y su visión colonial. Por ello ve como desafío inconcebible que ahí avance la atractiva iniciativa china de la Franja y la Ruta.
Más aun si esa asociación con el coloso asiático se da en la zona del estratégico Canal de Panamá, pues hace 30 años el gobierno concesionó los puertos de Cristóbal y Balboa a la firma hongkonesa CK Hutchison Holding Ltd, de Li Ka-shing. Pues Beijing y sus firmas en Hong Kong, han realizado pactos en la zona del Canal.
Por eso la coerción Trump-Rubio sobre Mulino tuvo efecto fulminante. El mandatario anunció que no renovaría su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta; a la vez impulsó la venta de ambos puertos a BlackRock Inc. cuyo director, Larry Flink, aunque proclive a los demócratas, con esta acción será bien recibido por Trump.
Ese despliegue de amenazas y cesiones confirma que el Canal de Panamá no es sólo un paso estratégico, sino un espacio donde EE. UU. proyecta su poder en América Central, del Sur y el Caribe, señala el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
Canadá, otro expolio
Panamá posee riquezas minerales sobre las que el capitalismo canadiense extiende sus garras. En diciembre de 2023, el Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional –por violar 25 artículos– el contrato para explotar la mina canadiense Cobre Panamá, de First Qantum Minerals (FQM). Ante la presión social, ese año el Congreso ordenó la moratoria a más concesiones para extraer metales del país.
Sin embargo, FQM es clave para el erario panameño, por ser la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica y catorceavo yacimiento de cobre más grande del mundo por producción. Tiene reservas probables de tres mil millones de toneladas, y capacidad de producción mayor a 300 mil toneladas anuales, junto con oro, plata y molibdeno, según el Grupo Internacional del Estudio del Cobre.
En febrero, esa corporación –con su socio surcoreano KOMIR, la filial panameña Cobre Panamá y dos empresas de su cadena de suministro– presentó siete demandas de arbitraje en tribunales internacionales por 20 mil millones de dólares.
En reacción, el presidente Mulino propuso reabrir la mina para extraer más minerales y “pagar el proceso de cierre”; alegó que la mina reabrirá con operación gubernamental, no con empresas privadas, para beneficiar a la economía “que lo necesita a gritos”. Pero sindicatos y organizaciones civiles rechazaron la iniciativa.
Medios y “analistas” extranjeros destacan que la inhabilitación de la empresa perjudica a siete mil trabajadores directos y 40 mil indirectos. En contraste, miles de mineros reprochan que no se atienda su demanda de mejorar sus condiciones laborales y que no se proteja al llamado Corredor Biológico Mesoamericano del impacto ambiental de la mina.
Resistencia y Soberanía
El cuatro de abril, los panameños recibieron una noticia que hizo realidad su mayor temor: EE. UU. desplegará más tropas para asegurar el control del canal bajo la vieja fórmula colonizadora de propiciar “mayor cooperación”.
La información no llegó del gobierno sino de la embajada estadounidense en Panamá, apenas cuatro días antes de que ambos países fueran coanfitriones de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Contsec), la iniciativa del Comando Sur estadounidense para penetrar más en la región del Istmo.
Para definir los términos de la “cooperación bilateral”, el secretario del Departamento de Defensa estadounidense llegó a Panamá y fue recibido por su similar panameño. En ese esquema de participación intervendrán aeronaves de combate F-18 Hornet, aviones de transporte C-130 Hércules y buques de guerra como el USS Chosin y el USS Normandy.
El acuerdo confirma que EE. UU. militariza Panamá, pues ambos gobiernos negocian un tratado para establecer cuatro bases estadounidenses en el país, del que ya existe un borrador, escrito en inglés, cuyos términos violan la constitución local y amenazan la soberanía panameña, alertan el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) y otras organizaciones. Por tal razón, ciudadanos y agrupaciones exigen al presidente Mulino hacer públicos los términos de los acuerdos con Washington y respetar la soberanía del país.
Como estado ístmico e históricamente dependiente de EE. UU., Panamá ha carecido de una política exterior para alcanzar su soberanía. Por ello, la recuperación del control operativo y logístico del Canal no fue dádiva, sino resultado de una fase de su largo y doloroso proceso de descolonización.
Con la consigna “Un solo territorio, una sola bandera” cientos de ciudadanos sufrieron muerte y represión a cambio de ejercer a plenitud su soberanía en el Canal. De ahí que los Tratados Torrijos-Carter establezcan que Panamá garantiza su neutralidad, por lo que no debe adherirse a ningún pacto bélico y no puede, ni debe, ceder su control a ningún Estado.
Sin embargo, el Memorándum de Entendimiento Mulino-EE. UU. para desplegar tropas en la proximidad del Canal viola ese tratado. Es indebido disfrazar esa injerencia como entrenamiento, alerta el internacionalista Jones Cooper; por ello, el 1º de mayo, manifestantes marchaban gritando: “Abajo el memorándum!”, “¡Arriba Panamá Soberano!”.
“Protestamos porque se ha pisoteado la soberanía de generaciones enteras que han luchado. Ese memorándum ha echado a la basura nuestra soberanía, pues permite la presencia militar extranjera en Panamá”, explicó Camila Aybar.
Sobre la amenaza de militarización se cierne otra: la falta de agua por el cambio climático, que impide que opere esa importante arteria del comercio global y la hace inoperable. En 2024 se encendieron las alertas: por primera vez, sus operaciones sufrieron retrasos e interrupciones. Se atribuye a la extrema sequía, pues no hay agua en el lago artificial Gatún que lo provee. De dos mil 491 litros en 2022 descendió ahora a sólo dos mil 200, volumen insuficiente para que crucen 38 buques diarios, como antes.La extrema sequía ha provocado que no haya agua en el lago artificial Gatún, que lo provee de ésta.
Ante este fenómeno natural aumenta la presión globalizadora de corporaciones navieras e intermediarios que exigen mayor fluidez en el tránsito de mercancías por esa vía. Éstos son los desafíos enfrentados por el pueblo panameño para alcanzar su soberanía en un ámbito temporal, donde las potencias se disputan el mundo.
Geografía y capitalismo
La prioridad geopolítica de EE. UU. en nuestra América es impedir el acceso de China y ejercer mayor influencia en los puntos neurálgicos (choke points) globales. Su temor escaló en marzo de 2024, cuando la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, alertó al congreso de que la ayuda regional de Beijing en infraestructura serían “puntos de futuro acceso multi-dominio” para el ejército chino.
Washington ve en riesgo sus intereses en el Canal de Panamá, del que es el usuario número uno y se dispone a recolonizarlo, pues ahí transita al año cinco por ciento del comercio mundial (en 2024 significó 33 billones de dólares). Por sus esclusas pasa el 40 por ciento de los contenedores del mundo, con bienes que vienen y van hacia la costa este de EE. UU.
Donald Trump es consciente de que esos puntos estratégicos marítimos son necesarios para su seguridad militar y económica, por lo que no descarta revivir la Dotrina Monroe para extender más su influencia en América Latina y el Caribe, recuerda Gideon Richman.
Pero este inédito escenario puede obligarlo a negociar con China y Rusia por esos puntos neurálgicos de la geopolítica de accesos.
Largo camino hacia la soberanía
Tres de noviembre de1903. EE. UU. insta a Panamá a independizarse de Colombia y establece bases militares.
Cuatro de mayo de1904 /1914. Se construye el Canal de Panamá, que conecta a los océanos Atlántico y Pacífico.
Siete de septiembre de 1977. Firma del Tratado Omar Torrijos Herrera-James Carter, que reemplaza el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903.
20 de diciembre de 1989/ 31 de enero de 1990. Operación Causa Justa. EE. UU. invade Panamá con 30 mil soldados, bombardea zonas marginales como el barrio de El Chorreadero, reprime a la resistencia, controla la información y encubre la agresión como “lucha antidrogas”. En 15 horas derroca al gobierno de Manuel Noriega y lo extradita, dejando miles de heridos, refugiados y la capital en ruinas.
Tres de diciembre de 1999. Fin de una era: desciende la bandera estadounidense del Canal y asciende la de Panamá.
2006/2016. Se amplía el Canal para permitir el paso de buques de mayor calado; se duplica su capacidad.
Notas relacionadas


Ambos países asiáticos destacan como los más favorecidos porque eran de los más castigados previamente.

La cancillería de Rusia sostuvo que las sanciones buscan frenar el desarrollo económico de Cuba y limitar su cooperación con otros Estados.

Se espera que en los próximos días exponga sus principales objetivos políticos, económicos y militares para el quinquenio siguiente.

El hombre de 72 años fue detenido en el barrio Camden y trasladado a dependencias policiales para ser interrogado, confirmaron medios británicos.

Cuba enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962.

El Ministerio de Exteriores de Egipto denunció que la decisión representa una “peligrosa escalada”.

El acceso a la salud es libre e igual para todos en Dinamarca, “lo mismo ocurre en Groenlandia”, aseguró Mette Frederiksen, primera ministra danesa.

La evidente derrota bélica y ética del imperialismo en Ucrania exhibe sus lacras.

El aparente crecimiento de la clase media en México, mostrado por las estadísticas oficiales, se enfrenta a una realidad mucho más compleja.

Frente a una crisis habitacional que se agrava cada día, Puebla ocupa un sitio destacado entre las entidades con mayor número de inmuebles deshabitados o subocupados.

La urbanización en torno a la presa El Rejón y a lo largo de la ampliación de la Avenida Teófilo Borunda, desde El Reliz y, hacia el poniente, rumbo a la presa Chihuahua, ha experimentado un crecimiento intenso y acelerado en los últimos años.
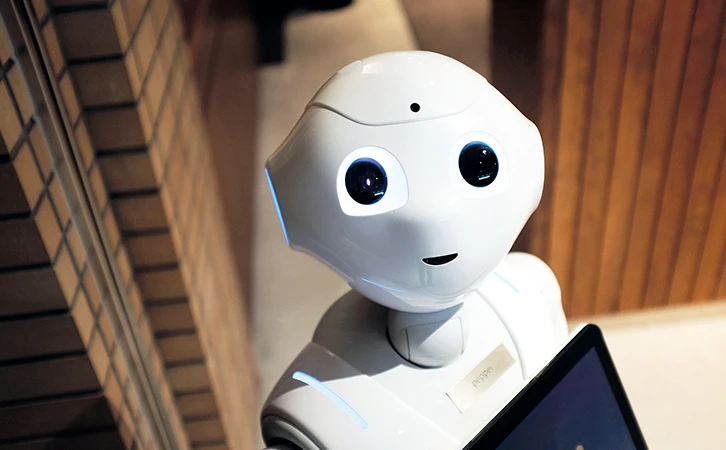
Bajo la lógica del capital, las redes sociales operan como el nexo definitivo entre consumo y subjetividad.

La Casa Blanca anunció otras sanciones legales disponibles para los países.

El texto contempla la creación de una comisión especial de seguimiento encargada de velar por el cumplimiento y la ejecución efectiva de la ley.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Gobierno confirma identidad de “El Mencho”; suspenden clases en varios estados
Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam
Esentia acelera expansión para competir con Cenagas
Protección Civil activa triple alerta por frío en la CDMX
Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un
Técnicos Azucareros de Cuba agradecen ayuda humanitaria que llega desde México











Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.