Hoy vivimos un episodio más de una larga historia de agresiones contra Cuba por saqueadores de todo pelaje.

Con la disolución del bloque socialista, acaecida en 1991 el capitalismo se volvió el modo de producción dominante. Desde entonces hasta el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021) el imperio estadounidense, junto con sus instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, ONU, OTAN, etcétera), promovió la globalización como el destino inevitable de la humanidad, es decir; al caer los regímenes socialistas, lo que seguía era generalizar el libre comercio a nivel mundial, el libre tránsito de capitales y mercancías como la culminación natural del progreso económico. Pero, con el primer gobierno de Trump (2017), ¿por qué se da un golpe de timón hacia el proteccionismo y por qué eso se mantiene para este segundo mandato? ¿Por qué no seguir profundizando la globalización? ¿Qué tienen qué ver el ascenso de China, la guerra comercial, el conflicto ucraniano, la nueva carrera tecnológica en semiconductores y la configuración de bloques como los BRICS? En este artículo se busca explicar cuáles son los motivos de una vuelta al proteccionismo, cuál es la posición de México y el mejor camino que debe seguir la política económica mexicana.
A finales del Siglo XX la globalización fue presentada como la panacea que traería el desarrollo económico para todos los países. Los defensores del libre mercado prometían que el mundo de competencia perfecta acabaría con la pobreza y las desigualdades, pero ocultaron que de lo que verdaderamente se trataba era de la expansión planetaria del capital de las empresas monopólicas y países desarrollados hacia los países pobres. Este fenómeno no era nuevo; es el imperialismo y fue descrito detalladamente por Lenin como la fase en que el capitalismo está dominado por monopolios económicos que se disputan el control del mundo por materias primas y mercados donde vender las mercancías que el sistema produce. Así, lo que se presentó como “cooperación global” fue, en realidad, la mundialización del capital bajo la hegemonía de Estados Unidos (EE. UU.); el libre comercio no fue bajo condiciones de igualdad, sino de subordinación de los países periféricos a las potencias económicas. En esa configuración mundial, México se integró al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 con la promesa de desarrollar su economía; treinta años después, el resultado es una estructura productiva dependiente, salarios estancados y una economía industrial subordinada a la demanda y tecnología de EE. UU.
La idea de que el capitalismo se basa exclusivamente en el libre cambio no es verdadera, pues parte inicial de su historia en Inglaterra ha sido de proteccionismo, entonces ¿qué mueve al sistema a adoptar una u otra? En Inglaterra, mientras el capitalismo era incipiente y era necesario asegurar niveles de ganancia suficientes para su reproducción, privó el proteccionismo; las leyes de Navegación de 1651 protegían a la industria textil de los capitalistas holandeses. Cuando Inglaterra se convirtió en la fábrica del mundo y necesitó de nuevos mercados, promovió el librecambismo, incluso abriéndose paso a cañonazos, como las guerras del opio con China iniciadas en 1839. Esto quiere decir que el capitalismo no es ni librecambista ni proteccionista, sino que adopta una u otra forma de acuerdo a las necesidades de la reproducción de la ganancia del capital.
En lo que va del Siglo XXI, la economía mundial se ha enfrentado a la crisis económica de 2009, la crisis generada por la pandemia en 2020, los conflictos bélicos de Ucrania (la OTAN) contra Rusia y la constante inestabilidad política (de guerra) en Medio Oriente, han generado que las cadenas globales de producción creadas durante la globalización se vean constantemente amenazadas. Para dimensionar lo que ocurre con una cadena global, es útil observar que para la producción de un Iphone se involucra a más de 40 países, se diseña en EE. UU., pero casi todo el trabajo de producción material se realiza en Asia: se extraen cobalto, litio, oro, cobre, plata, silicio en África, América Latina y Asia; se fabrican pantallas en Corea del Sur; procesadores A17 en Taiwán; memorias en Japón o Corea; cámaras en Japón; baterías en China; micrófonos y sensores en Alemania o EE. UU.; se ensamblan más de un millón de Iphones por día en China; y, por último, éstos son transportados a los mercados del mundo. Desde luego, las ganancias de esta cadena global de producción, una vez vendidas las mercancías, se concentran en la empresa matriz, que está en EE. UU. Así como el Iphone, la producción de autos, semiconductores, chips, etcétera, sigue el mismo proceso. Por ello, ante las inestabilidades geopolíticas, las grandes empresas mundiales han optado por una relocalización de esas cadenas globales de producción para garantizar el funcionamiento de la producción y, por tanto, también la obtención de la ganancia.
La dependencia de las empresas de cadenas globales de producción ubicadas en Asia ha llevado a plantear al imperialismo el discurso del nearshoring (trasladar la producción al país cercano al consumo, es decir en México para que sean consumidas en EE. UU.) y la política arancelaria proteccionista, o como lo dice el presidente norteamericano: make america great again (MAGA), este hacer a América grande de nuevo, significa que EE. UU. quiere tener el control de cada una de las partes de la producción de las mercancías y así poder garantizar las ganancias que de ellas se derivan. Es en este contexto donde EE. UU., China y la Unión Europea, entre otros, compiten por controlar las cadenas de suministro y producción globales, los minerales estratégicos, la energía y la tecnología. En esa disputa, donde EE. UU. busca disminuir la dependencia de la producción de mercancías en China pero que son consumidas en el país del norte, México se convierte en la plataforma –de manufactura barata, con poca transferencia tecnológica y alta subordinación logística– útil como parte de la estrategia del imperio para la contención de China.
Parte central de la estrategia consiste en la repatriación de las empresas estadounidenses y, específicamente, la política industrial es de seguridad nacional, dice el economista James K. Galbraith. Primero porque apoyar la base industrial de defensa, asegurar la cadena de suministro, desarrollar la próxima generación de armamento, etcétera, están estrechamente vinculados a los contratistas militares; segundo, porque EE. UU. sí ve a China como país competidor que le va ganando –antes fue la Unión Soviética– y quiere recuperar esa posición debilitada; tercero, en la internacionalización de la cadenas de producción le preocupa la producción de semiconductores porque el principal fabricante es Taiwán y teme que éste sea reabsorbido por China, el país al que pertenece legítimamente; y cuarto, el interés por controlar a lo que se le llama “las industrias del futuro”, donde se centrará gran parte de la obtención de la ganancia, así como en el Siglo XX lo fueron la energía nuclear, Internet y la carrera espacial, ahora lo son las energías renovables, el almacenamiento en baterías y el transporte basados en éstas y que, por ahora, China parece estar en la carrera por ser pionero.
En sintonía con esta política industrial, el gobierno de Donald Trump ha incentivado las inversiones en la manufactura, producción e innovación en territorio norteamericano, de donde se desprenden (tomados de una lista que emitió la Casa Blanca) las siguientes inversiones por sector: semiconductores y microchips, 950 mil millones de dólares (mmdd); Inteligencia Artificial y centros de datos, 900 mmdd; energía y minerales estratégicos, 700 mmdd; farmacéutica y biotecnología, 550 mmdd; manufactura avanzada y reindustrialización, 450 mmdd; infraestructura y energía eléctrica, 200 mmdd; defensa, aeroespacial y tecnología dual, 120 mmdd; y, por último, alimentos y bienes de consumo, 100 mmdd; dando un total de cuatro billones de dólares de inversiones anunciadas. Todo parece indicar que el capital estadounidense se está reagrupando para tener el control total de los procesos de producción mercantil con la intención de poder hacer frente a la economía china.
Ante este escenario, la economía mexicana enfrenta dos caminos. El primero es mantenerse inserta en la economía norteamericana, cumpliendo el papel de enclave manufacturero subordinado al capital estadounidense, dependiente tecnológica y logísticamente de las decisiones del imperio. El segundo es impulsar una política económica nacional y soberana, orientada al fortalecimiento del mercado interno, la industrialización con valor agregado y la mejora real de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el gobierno mexicano ha optado por la primera ruta, adoptando una política de alineamiento con los intereses estratégicos de EE. UU. De ahí derivan las imposiciones de aranceles selectivos a ciertos países, en especial a China, que responden más a la lógica de contención geopolítica del bloque norteamericano que a una estrategia propia de desarrollo nacional.
La definición de una política económica verdaderamente autónoma no es un problema técnico ni inmediato, sino una cuestión política de poder. Las decisiones en materia económica surgen de la correlación entre los intereses de las clases dominantes nacionales y los del capital extranjero. En este sentido, sólo un gobierno popular, que represente los intereses de la mayoría social históricamente empobrecida, podrá emprender un proyecto de desarrollo independiente, capaz de romper con la dependencia estructural y de trazar un camino de crecimiento económico al servicio de la nación y para ello, el primer paso es que el pueblo mexicano sea consciente de ello y esté dispuesto a construirlo.
Notas relacionadas


. Toda sociedad dividida en clases sólo existe y sobrevive si hay una parte, la mayoritaria, que produce la riqueza y otra, la minoritaria, que se la apropia.

Hace más de 50 años, Tecomatlán emprendió una lucha histórica contra la opresión.

La indignación ante la mercantilización de las mujeres –reflejo de una sociedad decadente– no puede ni debe ser nimia.

Sobre la falsedad del origen “natural” de los fenómenos sociales, la historia nos ilustra.

En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.

El pasado domingo ocho de febrero, los miembros de la comunidad La Unión, del emblemático municipio de Tecomatlán, Puebla, fueron testigos de un evento que trasciende su historia reciente: la inauguración de la calle 5 de Mayo.

Esta nueva decisión impulsiva de Milei, motivada más por sus afinidades personales que por una mirada sobre los intereses de la Argentina o de una estrategia geopolítica, nos permite hacernos algunas preguntas interesantes.
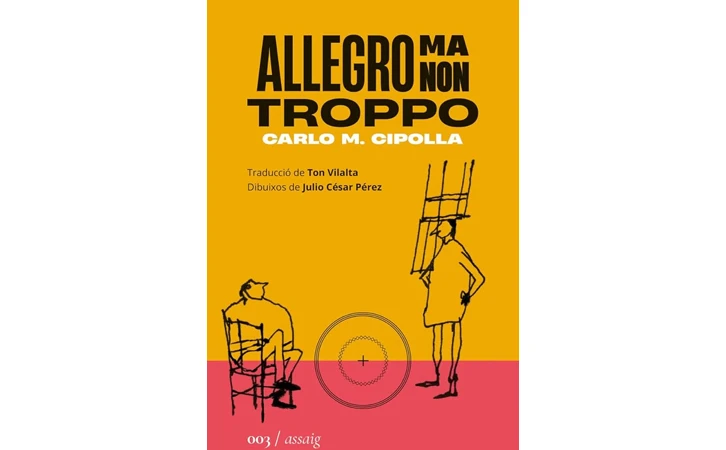
Es el título de uno de los mejores libros escritos por el historiador italiano Carlo María Cipolla.

El problema no es sólo cuantitativo, es decir, la bajísima creación de empleos. Es también cualitativo, y esto se refiere a la precarización del empleo.

Años y años y montañas de dinero en propaganda para fomentar el individualismo y la indiferencia ante el dolor ajeno no han surtido los efectos deseados por las élites dominantes.

La feria es preparada por un comité que los habitantes de Tecomatlán integran mediante la elección de personas honradas, laboriosas y dispuestas a realizar los más grandes sacrificios.

Imperialismo, breve esbozo para el Siglo XXI

La ciencia política clásica sostiene que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el bienestar común.

Es imposible abordar el tema de la realización de un nuevo campeonato mundial de futbol sin referirse a la rápida evolución de los gravísimos acontecimientos en torno a Venezuela.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Aumentan multas de tránsito en 2026: hasta 35 mil pesos por exceso de velocidad
El fracaso del plan neocolonial en Ucrania
Por inseguridad, cancelan Copa Mundial de Clavados en Zapopan
Renuncia a su cargo presidente del Foro Económico Mundial por caso Epstein
México, en el lugar 11 mundial en respuesta a la obesidad
Estados Unidos bloquea defensa legal de Nicolás Maduro, acusa su abogado











Escrito por Rogelio García Macedonio
Licenciado en Economía por la UNAM.