Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

Como relata magistralmente Ricardo Piglia en su (bellísimo) libro El último lector, en algún momento de 1955, Ernesto Guevara (antes de convertirse en El Ché), preocupado por la situación de los oprimidos del mundo, escribió a Tita Infante, su compañera de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e integrante del Partido Comunista Argentino: “la grandeza de la plata minera está basada en los diez mil cadáveres que contiene el cementerio, más los miles que habrán muerto, víctimas de neumoconiosis y sus enfermedades asociadas”.
Estas reservas de Ernesto Guevara y su cuestionamiento sobre los privilegios y las supuestas bondades del progreso se encuentran en el corazón de la producción teórica y filosófica de Walter Benjamin, a quien Michael Löwy definió magistralmente como “un crítico revolucionario de la filosofía del progreso, un adversario marxista del progresismo, un nostálgico del pasado que sueña con el porvenir, un romántico partidario del materialismo”.
Es fundamental recuperar las enseñanzas de Benjamin y difundirlas en la lucha revolucionaria. Como menciona Carlos Illades, quizás Benjamin, junto con Gramsci, son los teóricos marxistas que mejor sobrellevaron la crisis del marxismo después de la caída de la URSS y del muro de Berlín y han tenido más reconocimiento en los círculos intelectuales internacionales, relegando a muchos autores igualmente importantes (como Engels o Lenin) al olvido. Por dicha razón, parece que tanto Benjamin como Gramsci son dos autores exclusivos de la academia y de la teoría. Que sirven sólo para interpretar al mundo. Pero me parece que estamos equivocados.
Esta “mala” suerte de Benjamin (y de Gramsci), de permanecer en las zarpas de los ratones de biblioteca ha propiciado una interpretación ecléctica de sus ideas y prácticamente los ha esterilizado del potencial revolucionario inmanente del pensamiento benjeamineano. Esta profilaxis es una ilusión, una fantasmagoría. Porque al leer a Benjamin, uno se da cuenta de que gran parte de su producción teórica es un recurso para favorecer a los oprimidos en la lucha de clases; es decir, su pensamiento no es únicamente un soporte teórico para intelectuales teoricistas. Quienes más necesitamos a Walter Benjamin somos los activistas del movimiento proletario internacional.
Porque uno de los elementos más necesarios de la producción teórica para la lucha práctica es la crítica que hace Benjamin del progreso. Esta crítica busca desmitificar el progreso y, en su lugar, nos ofrece una mirada impregnada de un profundo y doloroso desencanto. El progreso se nos presenta a los seres humanos que padecemos el capitalismo como un fenómeno natural regido por las leyes de la naturaleza y, como tal, parece inevitable e irresistible. Con base en el concepto de progreso, presentado como un bien deseable, moderno y luminoso, se nos han impuesto proyectos civilizatorios triunfalistas y se nos ha invitado a observar con reverencia los grandes logros que han modernizado la vida. Pero cuando uno baja los ojos y escudriña lo que esos proyectos de progreso esconden bajo la alfombra, es para arrancarse los ojos con horror.
Benjamin da un giro dialéctico a la interpretación hegeliana del progreso de la Historia, de la teodicea racionalista que, a fin de cuentas, justifica y legitima cada hecatombe y cada injusticia en nombre de la necesidad de dicha etapa histórica para el advenimiento y el triunfo final de la Razón. Porque el inmenso campo de ruinas que las etapas van dejando tras de sí, son momentos duros, pero imprescindibles para la realización del Espíritu Universal. Dicho de otra forma, para Hegel, y posteriormente para muchos filósofos positivistas, la implacable marcha de la Historia avanza sin considerar las florecillas que fallecen en el camino.
Pero Benjamin propone el itinerario inverso. Él nos invita a considerar el progreso como el caldo de cultivo del fascismo. Después de todo, ¿no es el fascismo un proyecto político vivo y coleando y no ha sido auspiciado por los políticos progresistas de nuestros tiempos? El fascismo no es, como nos damos cuenta, un recuerdo de nostálgicos del pasado. Es un proyecto que está adaptado a los tiempos progresistas y ultra modernos.
Ese progreso también ha funcionado como una justificación teórica de la burguesía para imponer, a sangre y fuego, el trabajo asalariado y la producción capitalista. Paul Lafargue, en El Derecho a la Pereza, señala que el Siglo XIX es el siglo del trabajo. “En efecto, es el siglo del dolor, la miseria y la corrupción. Y, sin embargo, los filósofos y economistas burgueses, desde el confusamente penoso Augusto Comte hasta el ridículamente claro Leroy-Beaulieu, así como los literatos burgueses, desde el charlatán romántico Victor Hugo hasta el ingenuamente grotesco Paul de Kock, todos han entonado cánticos nauseabundos en honor al progreso, el hijo primogénito del trabajo. Escuchándolos, se podría creer que la felicidad empezaba a reinar en la tierra, que su llegada ya se sentía”. Pero la felicidad no llegaba, y el progreso no era sinónimo de felicidad ni de abundancia. Y, como apuntaba de nuevo Lafargue: “Más valdría sembrar la peste o envenenar las aguas que erigir una fábrica en medio de una población rural” porque “al introducir el trabajo fabril, adiós a las alegrías, salud, libertad; adiós a todo lo que hace bella la vida y digna de ser vivida”.
Es verdad que la crítica al progreso está relacionada frecuentemente con los sectores más reaccionarios de la sociedad. Generalmente los pensadores reaccionarios y los agentes sociales más tradicionales fueron los que abanderaron y acapararon la crítica al progreso. Pero, como menciona Reyes Mate en sus interpretaciones sobre las Tesis de la Historia, Benjamin no era un reaccionario. El problema es que tendemos a confundir y comparar el progreso con la humanidad; o, dicho de otro modo, frecuentemente buscamos subsumir el devenir de la humanidad a la dinámica permanente de innovarse consistentemente sin tomar en cuenta las consecuencias catastróficas que dicha dinámica implica para los sectores sociales más vulnerables. El problema radica en interpretar que la vida de los individuos concretos debe estar regida por la inaplazable tarea de engordar el progreso y no operar de la manera contraria, que para Benjamin sería lo benéfico: poner el progreso al servicio de la humanidad.
De esta manera, el materialismo histórico no debe soslayar el carácter peligroso del triunfalismo progresista. Porque con el progreso pasa como con la moda, da la impresión de que innova, subvierte, mejora y triunfa. Pero también vuelve, es cíclica y como cíclica, establece un continuum, un círculo vicioso que replica sin cambiar nada. Ese continuum es la esencia del progreso. Por esa razón, tanto El Ché Guevara, como Carlos Marx y otros representantes del materialismo histórico han advertido sobre los cantos de sirena y la crítica al progreso no es un elemento extraño en el corpus de la concepción materialista de la historia. Sólo que a veces tendemos a olvidar.
Esta lección sobre la desconfianza hacia el progreso es crucial para los activistas del movimiento obrero, ya que nos mantiene alertas ante las distopías burguesas, que nos proponen un incesante mejoramiento tecnológico en los dispositivos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, toda esa tecnología y progreso no han conseguido eliminar las profundas desigualdades de nuestras sociedades, y debemos cuestionar si realmente han logrado hacer más felices a los terrícolas y a la especie humana.
Notas relacionadas


Frente a Trump, el Estado mexicano invocó el respeto al derecho internacional y a la no intervención, pero al mismo tiempo ajustó políticas, aceptó presiones y terminó negociando bajo condiciones impuestas.

Nos hemos enterado que durante el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro fueron asesinados los integrantes de su guardia personal. 32 militares cubanos eran los que formaban parte de dicho cuerpo de seguridad, quienes murieron defendiendo la soberanía del país bolivariano.

Durante la madrugada del pasado tres de enero, Estados Unidos (EE. UU.) lanzó un ataque sorpresa contra Venezuela.
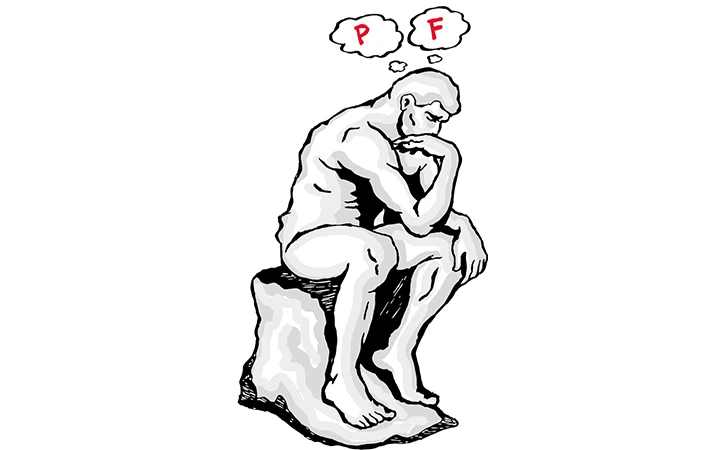
Vivimos en una época en la que el pasado se ha vuelto incómodo.

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo.

Entre julio y diciembre, legisladores de Morena, fundamentalmente, aprobaron dos paquetes de aranceles que, lejos de ser decisiones aisladas, configuran una línea política clara y persistente.

Ha sido muy habitual que las retóricas de Washington se concentren especialmente en tres problemáticas candentes de la geopolítica estadounidense.
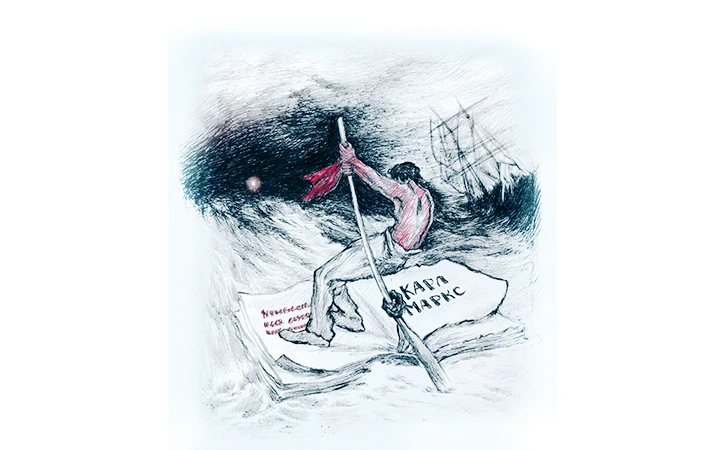
En un cartel titulado Al faro de la internacional comunista realizado por V. Spassky en 1919, se puede observar a un obrero navegando sobre una balsa salvavidas en forma del Manifiesto del partido comunista de Marx y Engels hacia una luz.
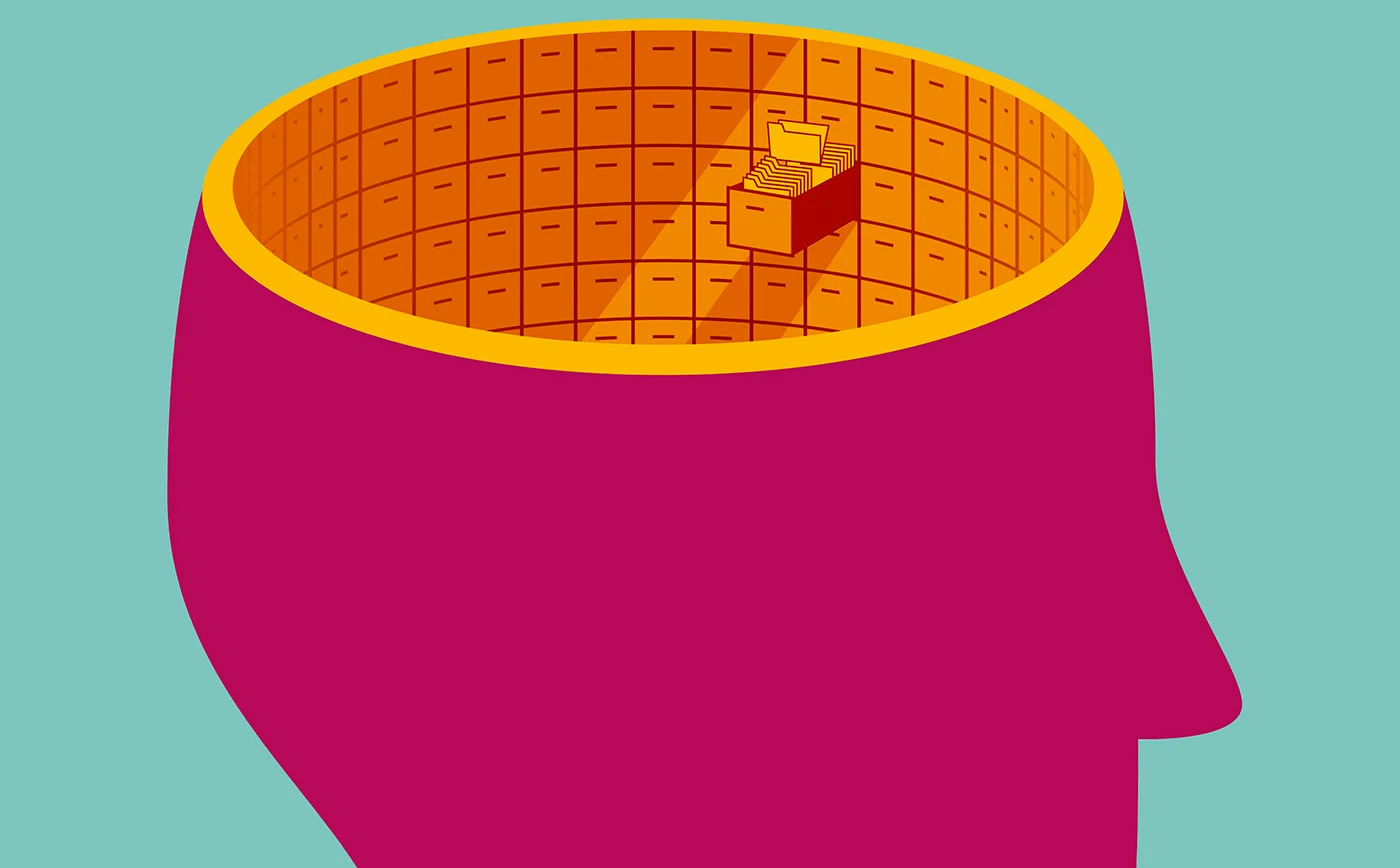
Cada cual construye sus memorias y elige si éstas serán un fardo o un acicate para la construcción del futuro
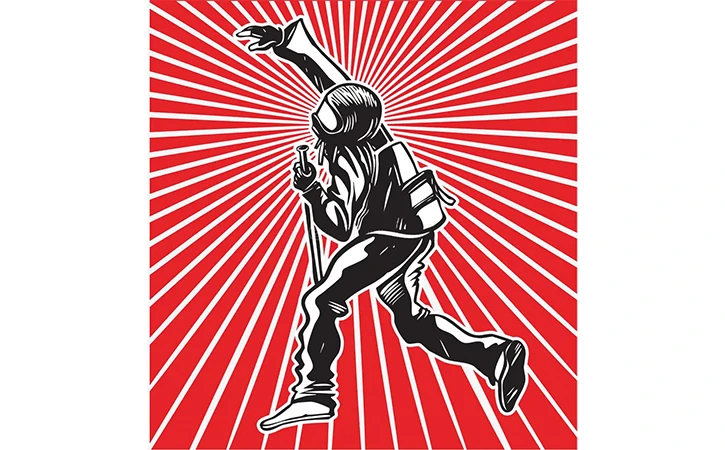
El llamado bloque negro no nació en México; es una táctica surgida en Europa durante los años ochenta, ligada a corrientes autonomistas y anarquistas.

La gimnasia, como forma de actividad física, surgió en la prehistoria.
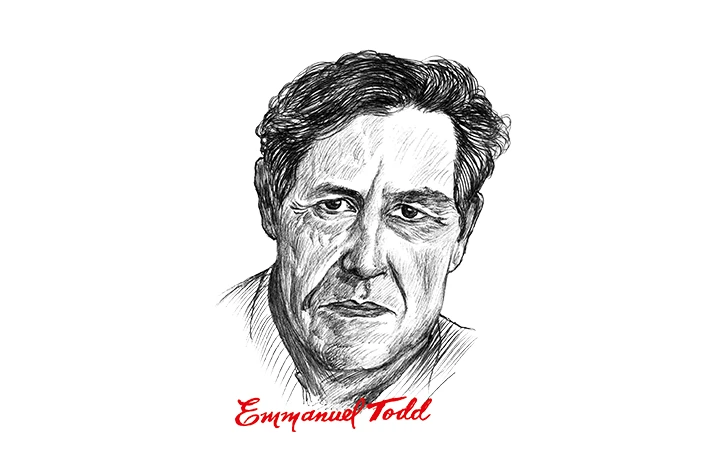
Hace unos años el mundo era regido por una jerarquía internacional establecida por un monarca triunfante, el capitalismo occidental, y dirigida por Estados Unidos y Europa.

Los bombardeos de Estados Unidos (EE. UU.) en el Caribe contra lo que llaman “narcolanchas” y la aproximación de la armada estadounidense a aguas venezolanas es en realidad una cortina de humo para ocultar el verdadero propósito.

Más que una categoría formal, la etiqueta “Generación Z” es un instrumento ideológico.
Opinión
Editorial
La privatización de la Educación Superior
Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.
Las más leídas
Persiste brecha educativa entre hablantes de lenguas indígenas
Hackeo deja a millones de mexicanos vulnerables tras filtración masiva de datos
La edad de oro de la burguesía
Ataque a autobús con estudiantes de secundaria deja dos víctimas mortales en Acapulco
Tlalpan: obras viales y el descontento vecinal
Rechaza SCJN amparo de Elba Esther Gordillo por adeudo fiscal



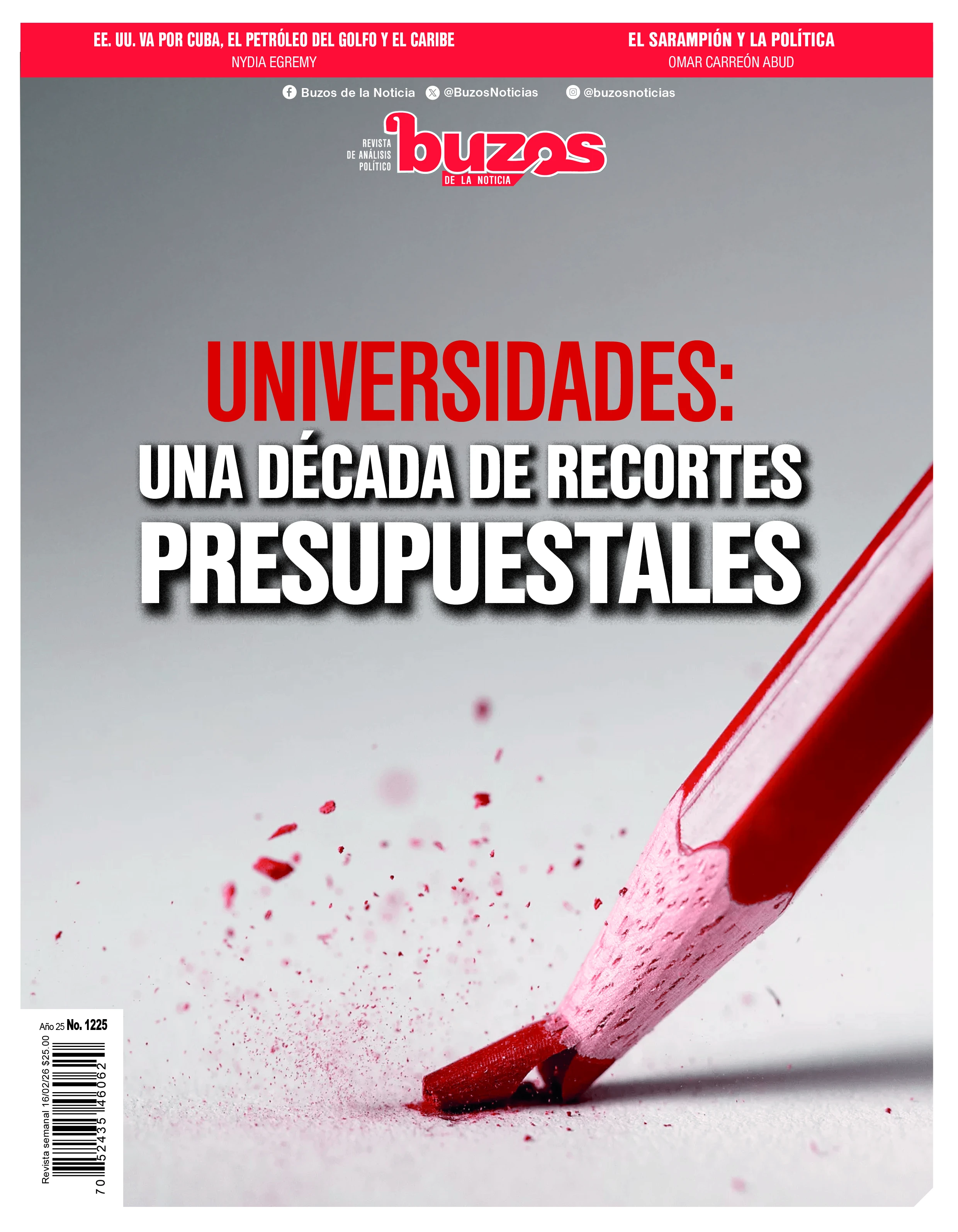





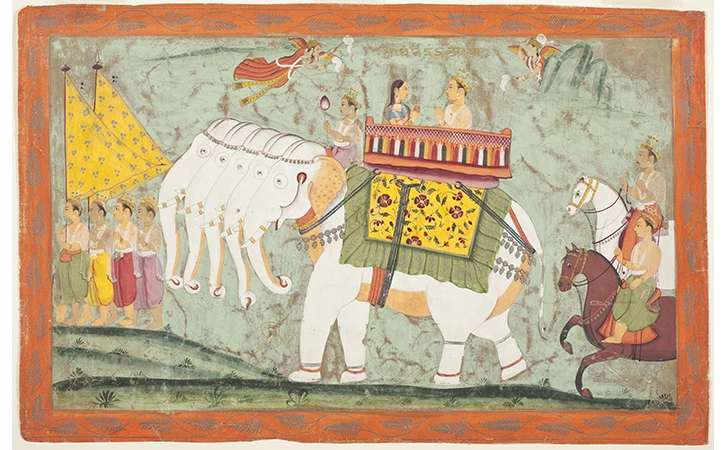

Escrito por Aquiles Celis
Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.