La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.

El ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876 marcó el inicio de un periodo de centralización política que consolidó el proceso de formación del Estado nacional iniciado durante la Reforma. Esta concentración del poder se correspondió con la acumulación de capital; en ese sentido, el porfiriato impulsó un proyecto modernizador de la economía nacional al tiempo que buscaba construir un Estado moderno.
Sin embargo, en sus inicios, la legitimidad del Estado porfirista no provenía de un fundamento legal-racional moderno, sino de una autoridad “carismática” y premoderna, encarnada en la figura del caudillo oaxaqueño. Con el tiempo, esta legitimidad adoptó rasgos tradicionales, vinculados a lo que Weber denominó el “eterno ayer”: una forma de autoridad propia de patriarcas y príncipes de linaje antiguo, en contraste con la legalidad impersonal del servidor moderno del Estado.
Así, el Estado central porfirista presentó un carácter ambiguo. En ocasiones, asumió la forma del Estado absolutista y pareció erigirse como “expresión y garante de los intereses universales de la sociedad”, tal como lo pensó Hegel: una esfera superior de eticidad y racionalidad donde se resolvían “civilizadamente” las contradicciones de la sociedad civil. En esos momentos, el porfiriato parecía ajustarse a situaciones excepcionales en que las clases enfrentadas se equilibran de modo tal que el Estado adquiere cierta independencia relativa.
En otros casos, el régimen adoptó un perfil de cesarismo o bonapartismo clásico. Como etapa posterior a la República Restaurada (1867–1876), el porfiriato se inscribe en la serie de eventos históricos resueltos por la emergencia de una gran personalidad “heroica”, en este caso, Porfirio Díaz. No obstante, este cesarismo no difería de las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra o España del Siglo XVI. Todas estas formas de poder surgieron en contextos de equilibrio catastrófico entre fuerzas enfrentadas, donde la única salida viable fue un poder arbitrador que se independizaba momentáneamente y se encarnaba en una figura capaz de resolver el conflicto.
Antonio Gramsci señaló que el cesarismo podía ser progresivo o regresivo. César y Napoleón serían ejemplos progresivos, mientras que Napoleón III y Bismarck representarían versiones regresivas. El caso de Díaz resulta ambiguo. Su régimen construyó un sistema anfibológico, capaz de oscilar entre orientaciones opuestas según las circunstancias concretas, y funcionó como una herramienta eficaz de realpolitik, orientada por una lectura estratégica del escenario político.
Aunque Gramsci sostenía que podía haber cesarismo sin César, sin figura heroica, lo cierto es que Díaz encarnó los intereses centralizadores del Estado nacional y resolvió, al menos temporalmente, la tensión entre una sociedad civil fragmentada y las aspiraciones integradoras del Estado. Como solución arbitral personalizada, el porfiriato representaría un esfuerzo por modernizar el país, y en ese proceso, el Estado moderno se habría “encarnado” en la figura de Díaz.
Max Weber definía al Estado moderno no tanto por sus fines como por su medio específico: la violencia física legítima. Según él, el Estado es una relación de dominación que se impone por medio de la violencia reconocida como legítima. Desde esta perspectiva, el porfiriato buscó consolidarse como la única fuente legítima del derecho a ejercer la violencia dentro del territorio nacional, reclamando exitosamente el monopolio de esa violencia en México.
Siguiendo una analogía establecida por Claudio Lomnitz, el porfiriato sería para el Estado mexicano lo que la restauración Meiji fue para el Japón moderno. A partir de 1876, Díaz puso en marcha un Estado moderno cuya legitimidad se fundaba tanto en su capacidad de ejercer la violencia legítima como en su intento de organizar y unificar políticamente al país.
Al inicio, Díaz detentó una autoridad carismática, producto de su condición de caudillo victorioso. Con el tiempo, esta autoridad devino legitimidad tradicional, similar a la ejercida por príncipes patrimoniales: una autoridad asentada en la costumbre y en la disposición de los hombres a obedecerla. No obstante, Díaz buscó ir más allá de la gracia personal o la legitimidad tradicional. En su afán por construir un Estado moderno, intentó alcanzar una legitimidad basada en la legalidad, lo que implicaba generar consenso en torno a una visión del mundo.
En este sentido, el porfiriato puede entenderse como un contexto en que los grupos dominantes lograron, al menos relativamente, imponer su visión del mundo como sentido común entre los sectores subalternos. El programa del régimen, resumido en la consigna “imponer la paz y promover el desarrollo económico”, articuló una narrativa legitimadora que justificaba tanto su papel de mediador como su carácter cesarista anfibológico. Esta visión implicaba una doble apuesta: política (la paz) y económica (el desarrollo), bajo la premisa de que la pax forzada era condición necesaria para el crecimiento económico.
Este discurso legitimó el dominio del régimen, reforzó la autoridad carismática de Díaz y permitió que su liderazgo adoptara rasgos modernos, basados en la legalidad. A su vez, esta legalidad fortaleció la legitimidad tradicional en el imaginario colectivo, impulsada por los ideólogos del régimen, quienes promovieron la idea de que el orden de Díaz era preferible al caos previo, incluso a costa de libertades individuales o locales. Esta ideología pacificadora y ordenadora se convirtió en el “sentido común” del periodo y fue decisiva para construir consenso y establecer la hegemonía política del régimen.
Notas relacionadas


Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

Frente a Trump, el Estado mexicano invocó el respeto al derecho internacional y a la no intervención, pero al mismo tiempo ajustó políticas, aceptó presiones y terminó negociando bajo condiciones impuestas.

Hasta el año 2022, el sector minero en territorio mexicano se conformaba de 24 mil 66 concesiones, tanto de inversión extranjera como nacional.

Los diputados acusan a Layda Sansores de presionarlos para aprobar un endeudamiento y de incurrir en prácticas autoritarias.

Nos hemos enterado que durante el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro fueron asesinados los integrantes de su guardia personal. 32 militares cubanos eran los que formaban parte de dicho cuerpo de seguridad, quienes murieron defendiendo la soberanía del país bolivariano.

Durante la madrugada del pasado tres de enero, Estados Unidos (EE. UU.) lanzó un ataque sorpresa contra Venezuela.
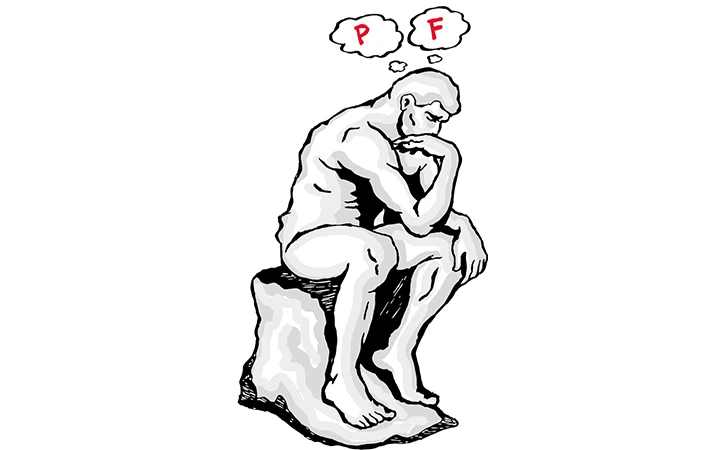
Vivimos en una época en la que el pasado se ha vuelto incómodo.

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo.

La incursión militar de Estados Unidos (EE. UU.) que secuestró al presidente Nicolás Maduro fue el preludio neomonroísta de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Al borrar toda idea de soberanía desafía a China, Rusia y enfila contra México y otros países en la nueva era geopolítica.

Entre julio y diciembre, legisladores de Morena, fundamentalmente, aprobaron dos paquetes de aranceles que, lejos de ser decisiones aisladas, configuran una línea política clara y persistente.

Ha sido muy habitual que las retóricas de Washington se concentren especialmente en tres problemáticas candentes de la geopolítica estadounidense.
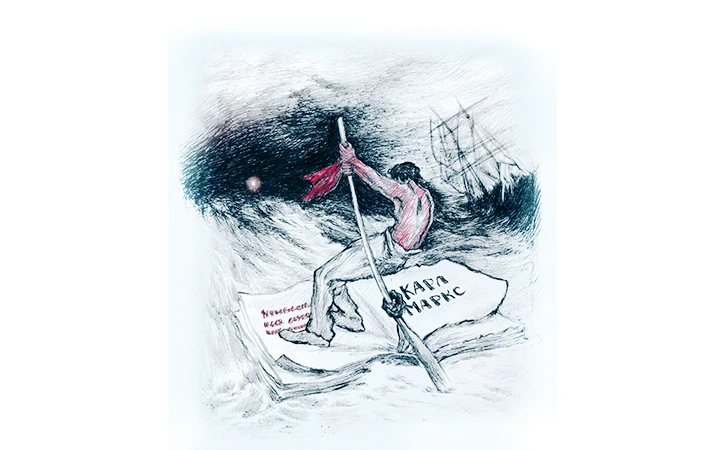
En un cartel titulado Al faro de la internacional comunista realizado por V. Spassky en 1919, se puede observar a un obrero navegando sobre una balsa salvavidas en forma del Manifiesto del partido comunista de Marx y Engels hacia una luz.
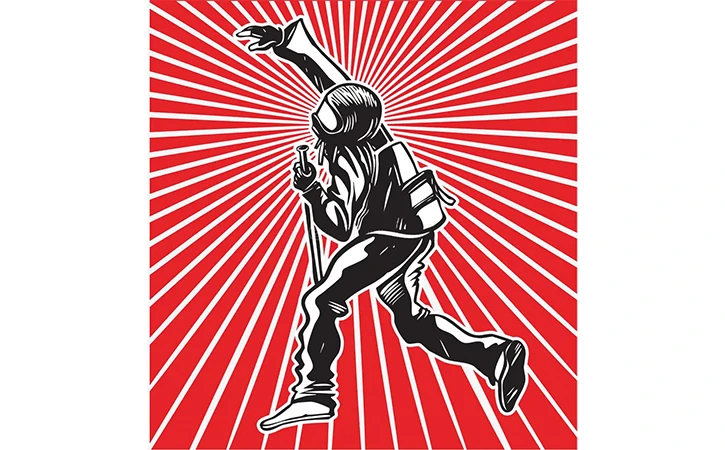
El llamado bloque negro no nació en México; es una táctica surgida en Europa durante los años ochenta, ligada a corrientes autonomistas y anarquistas.

La gimnasia, como forma de actividad física, surgió en la prehistoria.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam
Esentia acelera expansión para competir con Cenagas
Protección Civil activa triple alerta por frío en la CDMX
Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un
Técnicos Azucareros de Cuba agradecen ayuda humanitaria que llega desde México
Puebla, Guerrero y Oaxaca se ubican en los estados con menor competitividad del país: IMCO











Escrito por Miguel Alejandro Pérez
Maestro en Historia por la UNAM.