Hasta el año 2022, el sector minero en territorio mexicano se conformaba de 24 mil 66 concesiones, tanto de inversión extranjera como nacional.

La reciente elección que colocó a la cabeza del Poder Judicial de la Federación a un jurista que se autoadjudica un origen indígena, ha sido celebrada por los morenistas como un gran suceso histórico. Sin embargo, este evento no es una ruptura, sino la puesta en escena de un guion profundamente arraigado en la política mexicana: la apropiación superficial de lo indígena como instrumento de legitimidad. Para entender la naturaleza de este espectáculo, es necesario remontarse a la inconsistente ideología que parió a la nación: el criollismo.
Los criollos eran hijos de españoles nacidos en el territorio de la Nueva España: una élite local acomodada. Este grupo desarrolló una identidad autónoma frente a los españoles peninsulares, pues fueron sistemáticamente relegados de los puestos principales tanto en el gobierno como en la Iglesia. La creciente prosperidad económica criolla incentivó a la Corona a instrumentar políticas de centralización del poder que afectaron sus intereses. Este desplazamiento político y económico alimentó un profundo malestar que culminó en el movimiento de Independencia, donde los criollos encontraron la oportunidad de reivindicar su autonomía. Para justificar su lucha y desvincularse de la corona española, construyeron artificialmente una continuidad histórica entre el México prehispánico y la incipiente nación independiente; el criollo no sentía orgullo genuino por el indio, sino por un símbolo útil. Adoptó las pirámides y a Cuauhtémoc no para reivindicar a los indígenas, sino como emblemas de una grandeza pretérita que ahora reclamaba como propia. Socialmente, mantuvo con indios y mestizos una relación de sometimiento económico y desdén cultural. Por ello, consumada la independencia, la situación de los más pobres no varió sustancialmente.
Ésta es la esencia del indigenismo de Estado: la cooptación de símbolos para fines de poder, vaciándolos de su contenido real. Hoy, la 4T es la heredera directa de este manual. El cambio de bastón de mando, los ritos a Quetzalcóatl y las declaraciones en lenguas originarias son la nueva puesta en escena del viejo criollismo. Pero detrás del huipil y el ritual, ¿ha cambiado realmente la condición de vida de los pueblos indígenas o sólo se están utilizando sus símbolos para legitimar a una nueva élite en el poder? La respuesta, fría y numérica, desnuda la farsa. Según datos del Coneval, durante el periodo 2018-2022, correspondiente a la administración del presidente López Obrador, la población indígena en situación de pobreza experimentó un incremento del 75.8 al 76.8 por ciento, representando casi un millón de personas adicionales en condiciones de precariedad. Para 2025, la pobreza multidimensional afecta de manera particular y grave a los hablantes monolingües de lenguas originarias, alcanzando al 87 por ciento de este segmento poblacional. Pese a los anuncios oficiales que celebran una reducción en la pobreza, estas estimaciones suelen omitir carencias estructurales críticas: el 52.3 por ciento de la población originaria aún enfrenta insuficiencias en el acceso a servicios básicos de vivienda (agua, drenaje y energía eléctrica). En conectividad, el 40 por ciento de las comunidades cuenta con acceso pleno a carreteras pavimentadas, una cifra tres veces inferior al promedio nacional. El sistema educativo refleja otra dimensión de la desigualdad: el 60.5 por ciento de los jóvenes indígenas se incorpora al mercado laboral a los 12 años, lo que reduce sus oportunidades educativas y explica que el promedio de escolaridad se mantenga en seis años (primaria completa) y que sólo el cuatro por ciento acceda a educación universitaria. Paradójicamente, mientras se promueve una imagen de reivindicación cultural, instituciones clave para la preservación de la memoria histórica como el INAH enfrentan recortes presupuestales recurrentes que limitan severamente su capacidad operativa.
Sí, es repugnante el racismo de aquellos que se burlan de los rituales por su origen indígena. Pero es aún más cínica e hipócrita la pose de quien utiliza esos mismos rituales para lavar su imagen. La discriminación verdadera comienza cuando se niegan las condiciones materiales para una vida digna.
El cambio en la Corte, en este contexto, representa la culminación de una ironía histórica. Es el maquillaje perfecto para una reforma judicial que, en esencia, amplió los poderes del Ejecutivo y de su partido, y que ahora busca legitimarse mediante rituales y simbolismos ancestrales. Este espectáculo de sahumerios y danzas folklóricas no puede ocultar su verdadero carácter: la culminación del viejo sueño criollo de aparentar reivindicación mientras se consolida el poder. La herencia de explotación y marginación no se ha quebrado; simplemente se ha revestido con los atuendos de una cultura que se pretende honrar pero que en la práctica sigue siendo marginalizada. El disfraz puede ser nuevo, pero el poder detrás de la máscara permanece inalterado. ![]()
Notas relacionadas

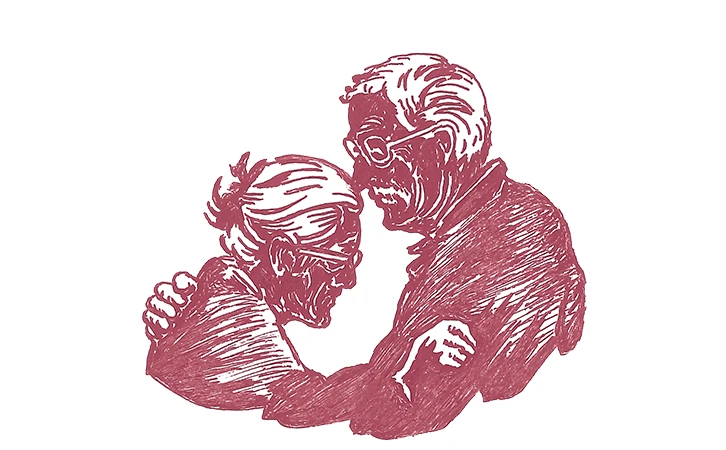
Los últimos diez días del año ya no los contamos con los dedos de las manos, ni siquiera recordamos tacharlos en el calendario.

Los diputados acusan a Layda Sansores de presionarlos para aprobar un endeudamiento y de incurrir en prácticas autoritarias.

La incursión militar de Estados Unidos (EE. UU.) que secuestró al presidente Nicolás Maduro fue el preludio neomonroísta de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Al borrar toda idea de soberanía desafía a China, Rusia y enfila contra México y otros países en la nueva era geopolítica.

La economía mexicana se ha desarrollado en un contexto muy complicado y poco favorable para una sociedad de 132 millones de habitantes.
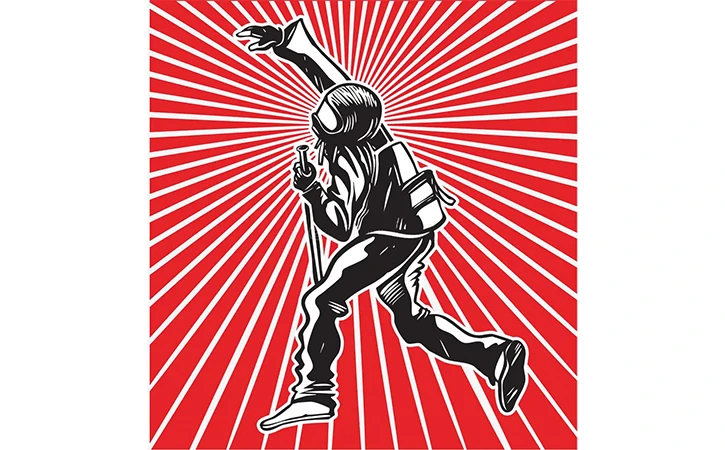
El llamado bloque negro no nació en México; es una táctica surgida en Europa durante los años ochenta, ligada a corrientes autonomistas y anarquistas.

En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.

El de Olimpia fue uno de los miles de casos diarios de mujeres que pierden trabajos, relaciones, oportunidades y “respeto” por vivir su vida sexual libremente.

Una de las hazañas principales del sistema capitalista ha sido la consecución de una productividad económica monstruosa, inimaginable en épocas pasadas.

El nuevo marco jurídico elimina el carácter productivo de las empresas y las somete a la dirección de la Secretaría de Energía.

En los últimos meses, los gobiernos de algunas naciones europeas han expresado que realizarán “reformas” en el gasto del gobierno que van encaminadas a desmantelar lo que queda del Estado de Bienestar.

Desde la perspectiva marxista de la Historia, no existen los denominados “valores morales universales”; en realidad, son construcciones históricas condicionadas por la estructura material (económica) de cada sociedad.

En Oaxaca está en marcha un peligroso operativo contra los albergues estudiantiles que no están a sueldo de los gobernantes morenistas.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en 91 ciudades, al cierre del segundo trimestre de este año, arroja que, en promedio, 63.2 por ciento de la población tiene percepción de inseguridad.

El segundo tema se refiere a la veloz aprobación de 16 leyes realizada a principios del presente mes en el Congreso de la Unión.
Opinión
Editorial
La privatización de la Educación Superior
Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.
Las más leídas
Demandan políticas públicas y no “curitas” frente a contingencias ambientales
Explosión en molino de Chiles deja un lesionado y daños materiales en Tlalpan
Embarazo adolescente impacta a miles de niñas y jóvenes en México
Persiste brecha educativa entre hablantes de lenguas indígenas
Por altas temperaturas, activan alerta amarilla en 13 alcaldías de la CDMX
Morena respaldará reforma electoral de Sheinbaum pese a falta de acuerdos con PT y PVEM



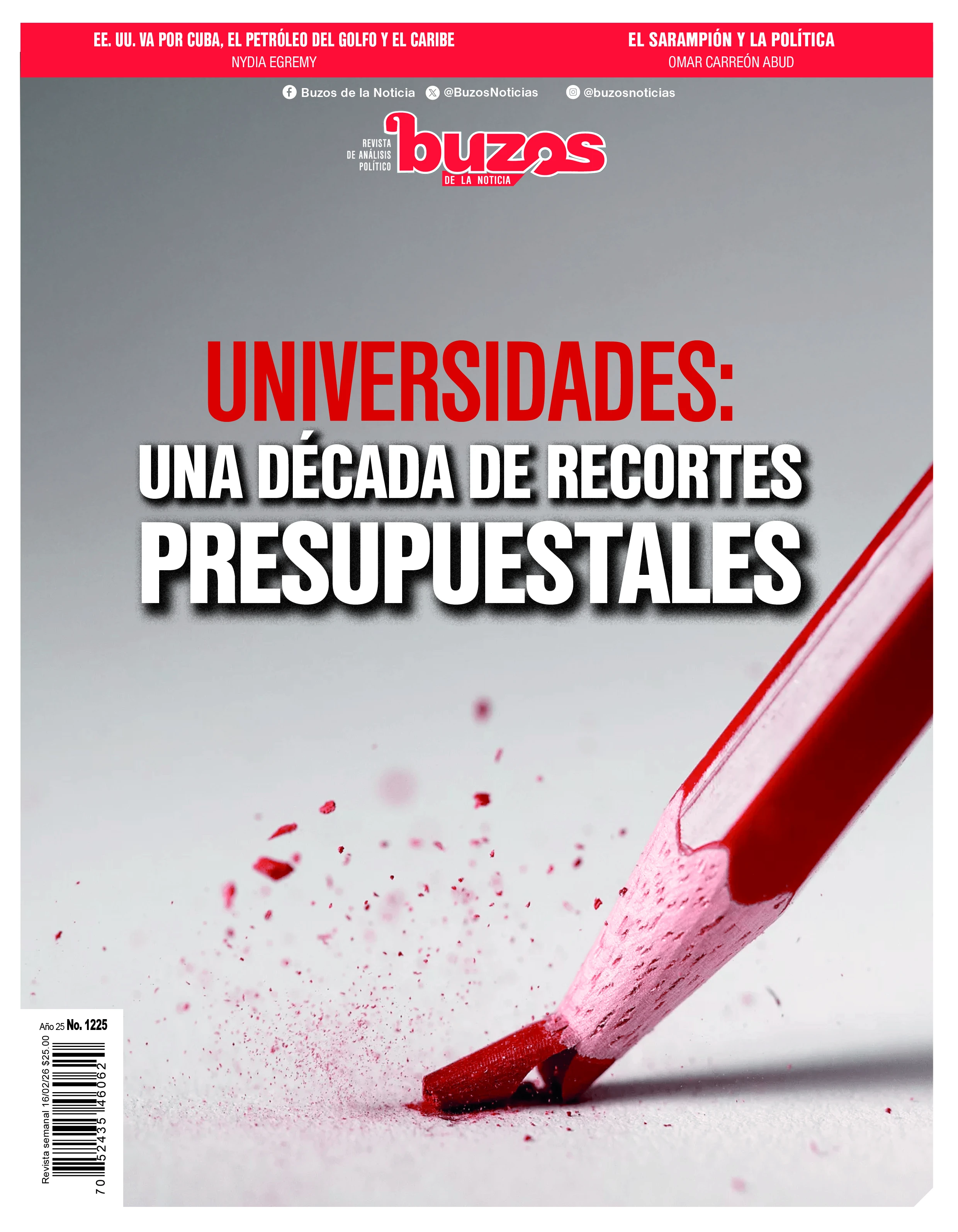





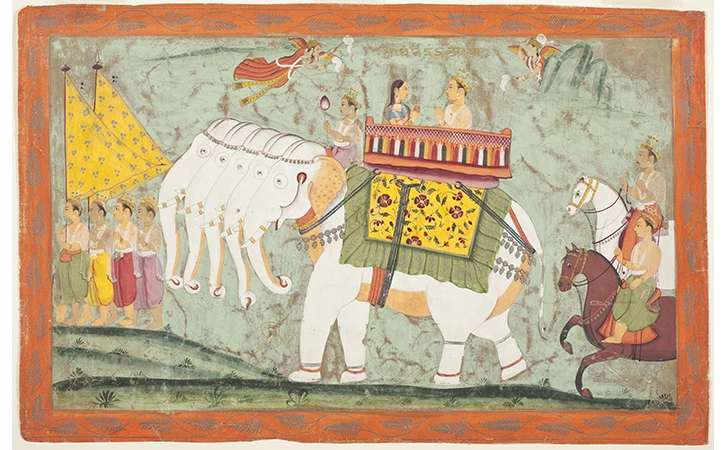

Escrito por Marco Aquiáhuatl
Licenciado en Historia por la Universidad de Tlaxcala y Licenciado en Filosofía y Letras por la UNAM.