El crecimiento se apoyó en agricultura y servicios, pero la producción industrial restó dinamismo a la economía.

La amenaza de Donald Trump de una invasión militar contra México comenzó en 2022, cuando se publicaron las memorias de Mark Esper, quien fuera secretario de Defensa durante su primer mandato presidencial.
Las memorias refieren cómo, en dos ocasiones, se le encargó diseñar planes para lanzar misiles a México y “destruir laboratorios de drogas con discreción”. Una política abiertamente intervencionista sugerida por organizaciones conservadoras como The Heritage Foundation desde hace algunos años.
La narrativa sobre la existencia y el peligro de los cárteles mexicanos de la droga, así como de su absoluta responsabilidad por la muerte y adicción que sufre el pueblo estadounidense, es aprovechada por los medios y los políticos estadounidenses para difundir que los cárteles son la gran amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EE. UU.). La campaña electoral que resultó en el segundo mandato presidencial de Trump se centró, principalmente, en innumerables alusiones a estos males, como el origen del actual descenso económico estadounidense.
El 20 de enero de 2025, entre sus primeras acciones de gobierno, Trump advirtió que procesaría a “ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones para que sean designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO en inglés)” debido a que “constituyen una amenaza a la seguridad nacional”, pues “han emprendido una campaña de violencia y terror…, desestabilizando países de gran importancia para nuestros intereses nacionales (…) inundando a EE. UU. con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”.
Un mes después, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado informó que se designaba a ocho cárteles, seis de ellos mexicanos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El ocho de agosto pasado, el diario New York Times publicó que, en enero de 2025, se había firmado en secreto una directiva en la que se ordenaba al Pentágono usar la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina. Este mandato permitiría realizar operaciones bélicas en territorios extranjeros contra las FTO. Finalmente, se anunció la visita del Secretario de Estado Marco Rubio a México y Ecuador entre el dos y el cuatro de septiembre de 2025.
Oficialmente, se busca “impulsar prioridades… acciones rápidas para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a actores malignos extracontinentales”. La presidenta Sheinbaum adelantó que, en esta visita, se firmaría un nuevo acuerdo bilateral de seguridad. No obstante, el tono del comunicado estadounidense resulta absolutamente unilateral e imperialista.
En conjunto, estas acciones del gobierno estadounidense crearían las condiciones para justificar legalmente, ante los órganos de poder, una invasión al territorio mexicano. El Gobierno de México, no obstante, desestimó la posibilidad de una invasión. En las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum se insiste en que la relación entre ambos países sigue los cauces de la diplomacia y prevalece el respeto a la soberanía mexicana; y sobre la actividad de los agentes norteamericanos en nuestro territorio, ha repetido que está regulada.
La declaración de los llamados cárteles mexicanos como FTO
¿Qué implica la declaración de los llamados cárteles de la droga mexicanos como FTO? El Marco Jurídico Universal contra el Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula, por un lado, una serie de obligaciones que los países miembros deben acatar y, por otro, los instrumentos “universales”, como protocolos y convenios específicos que los países deben seguir para combatir ciertas formas de terrorismo.
El término “universal” no es literal, su vigencia y aplicación deben ser ratificados por los países. “En la práctica, sin embargo, la mayoría de esos tratados han logrado una adhesión casi universal”, reporta el documento.
Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU., se tomó la Resolución 1373 (2001) de la Carta de la ONU, en la que se obliga a los Estados miembros a efectuar medidas concretas contra el terrorismo como: 1) bloquear los fondos, activos, recursos económicos, propiedades y demás formas de riqueza de dichas organizaciones; 2) impedir la libre movilidad y el refugio de los miembros de las organizaciones así denominadas y proporcionar información y demás asistencia para prevenir dichos eventos; 3) facilitar el intercambio de información, realizar acuerdos bilaterales y multilaterales para resolver dichos problemas y adoptar otras resoluciones de la Carta de la ONU sobre el terrorismo, así como no dar asilo o refugio a personas que “hayan cometido actos de terrorismo” y no reconocer “la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas”.
Por otro lado, la Resolución 1540 (2004) de la misma Carta obliga a los Estados a impedir que la población civil posea armas de destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas).
La aplicación del derecho internacional no es universal ni automática; depende del sistema jurídico de cada Estado. Para el caso mexicano, el Artículo 133° establece que los tratados firmados por la figura presidencial y ratificados por el Senado adquieren rango constitucional; pero están sujetos a la jerarquía de las leyes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema, enseguida están los Tratados Internacionales y finalmente las leyes federales y locales. Para que un tratado internacional sea válido en México, debe ser firmado por la Presidencia, aprobado por el Senado y publicado en el Diario Oficial de la Federación; no obstante, hasta ahora, el único acuerdo no ratificado por México de los aprobados en la ONU en esta materia es el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (2005). Esto significa que México está sujeto legalmente a la legislación internacional impulsada por EE. UU. contra los narcotraficantes y sus organizaciones al ser designados como terroristas.
Ahora bien, quienes pueden denominar a personas u organizaciones “terroristas” son las naciones, los bloques regionales o las organizaciones internacionales. Una designación de ese tipo implica estar sujeto a medidas de bloqueo de activos, prohibiciones para viajar, etc.
La designación estadounidense de los llamados cárteles mexicanos como terroristas o FTO tiene implicaciones importantes para ese país. En primer lugar, cualquier organización o individuo que sea acusado de negociar con una FTO se arriesga a ser “desconectado” del sistema financiero mundial (aun cuando sea tratado como víctima de la organización criminal perseguida).
En segundo lugar, se vuelven sujetos de seguimiento para agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), organismos con enorme capacidad tecnológica para desarrollar inteligencia y espionaje militares a escala global. En tercer lugar, esta persecución contra organizaciones y personajes puede volverse global, pues otros países serán presionados por EE. UU. para que homologuen sus políticas y prioridades con las suyas.
En teoría, la lucha contra las drogas es totalmente legítima y necesaria. Sin embargo, como la utiliza EE. UU., se vuelve un arma peligrosa, pues muchas veces responde más a su “seguridad nacional” que a intereses económicos y políticos, como revela el periodista Oswaldo Zavala: “La guerra contra las drogas es una simulación… es un mecanismo de intervención”.
Una guerra “fallida, pero exitosa”
A más de 50 años de librar la guerra contra las drogas ilícitas en EE. UU., el porcentaje de consumidores no se reduce. Su abuso se mantiene como la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 44 años. Vista así, la guerra contra las drogas ha sido un estrepitoso fracaso. No obstante, está redituando importantes ganancias geopolíticas en América Latina.
Los términos de “narcoterrorismo” o “narcoguerrilla” se usan para descalificar a los movimientos políticos guerrilleros, opositores del sometimiento imperialista estadounidense. Así se calificó a Sendero Luminoso (en Perú) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los años ochenta. Este calificativo adquirió otra dimensión a partir de 2001 con los cambios en la “política de seguridad nacional” estadounidense; desde entonces, la declaración de terrorismo conlleva la ampliación de capacidades legales de las agencias norteamericanas para “combatir” esa “amenaza a su seguridad nacional”.
Por otro lado, la invasión a Panamá entre diciembre de 1989 y enero de 1990 por el ejército norteamericano para derrocar a Manuel Antonio Noriega, acusado de crimen organizado y tráfico de drogas, permitió a EE. UU. controlar el trasiego de mercancías por el canal y mantener su influencia política sobre América Central. En los días que corren, este escenario parece repetirse con el despliegue militar de más de cuatro mil soldados estadounidenses frente a las costas de Venezuela.
¿Y en México qué ha pasado? La llamada guerra contra las drogas ha existido desde hace más de 50 años en la agenda de EE. UU. con América Latina y específicamente en su relación con México. Según los reportes oficiales, entre 1975 y 1976 se desarrolló la Operación Cóndor, un programa encargado de erradicar el cultivo de marihuana en México. Para ello, el gobierno estadounidense prestó al mexicano equipo aéreo y químicos defoliantes para destruir los cultivos de droga.
El caso es que las prerrogativas de los agentes norteamericanos de la DEA se ampliaron para “inspeccionar” los vuelos en territorio mexicano y se evidenció que la “cooperación” no era entre pares, sino una relación de dominio.
A este programa le siguieron otras iniciativas de “cooperación” entre ambos países para combatir las drogas, que involucraron distintas acciones. Un primer tipo fueron los acuerdos de cooperación jurídica para repeler al narcotráfico; por ejemplo, el Acuerdo entre México y EE. UU. sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia de 1989 o la firma de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en 1996.
Otro tipo de iniciativas consistió en conformar fuerzas especiales para investigar y arrestar a narcotraficantes y desmantelar grupos criminales; ejemplo de ello fue la formación del Grupo de Respuesta de la Frontera, en 1990, o del Grupo de Alto Nivel entre EE. UU. y México, en 1996. El gobierno estadounidense generó tales medidas en el marco de su guerra contra las drogas.
La Iniciativa Mérida significó un cambio importante en las acciones bilaterales de combate al narcotráfico en más de un aspecto, pues esta vez fue decisión del gobierno mexicano. Este programa fue, grosso modo, una copia del Plan Colombia.
La lucha antidrogas se destacó visiblemente por la militarización del territorio mexicano. La Policía Federal tiene hoy un sello eminentemente marcial contrario a su carácter de fuerza civil; y el Ejército Mexicano se aboca a tareas que no son la defensa del territorio o la soberanía ante un ataque extranjero.
Invasión “suave”
La Presidenta declaró tajantemente que no habrá invasión militar de EE. UU. a pesar de la contundencia de Donald Trump. Como ella, la mayor parte de los expertos en seguridad nacional advierte que es poco probable una irrupción bélica sobre el territorio. No obstante, parece haber unanimidad en que México es ahora víctima de una invasión de otro tipo: una “intervención remota”, “encubierta” o “suave” proveniente de EE. UU.
Una intervención con este perfil no es inédita. Luego de declarar a los hutíes como organización terrorista, el pueblo de Yemen ha sufrido ataques aéreos por más de un año y “bombardeos de precisión” sobre “zonas controladas”, según el propio ejército norteamericano.
En 2004, las áreas tribales de Pakistán fronterizas con Afganistán también sufrieron el ataque con drones de EE. UU. para la ejecución de “asesinatos selectivos”. Las violaciones a su territorio fueron catalogadas como violación a la soberanía pakistaní por la ONU en 2015 y como contribución a la proliferación del terrorismo. Esa declaración no influyó en las estrategias abusivas estadounidenses.
Durante los últimos años, los medios políticos e informativos estadounidenses plantean la posibilidad de introducir tropas en México como estrategia contra el narcotráfico. El debate ya no se centró en si se intervendría o no, sino en qué tanto o de qué manera se concretaría. Según Rolling Stone, una revista cercana a Donald Trump, se efectuaría una “invasión suave” mediante el despliegue de equipos tácticos para realizar “operaciones quirúrgicas”, encubiertas y destinadas a capturar o ejecutar a los líderes de los cárteles.
Evidencias recientes sugieren que tal estrategia transita del discurso a la acción. El gobierno mexicano realizó un número significativo de extradiciones de narcotraficantes a EE. UU. –29 en febrero y 26 en agosto de 2025–, gestos públicamente elogiados por la embajada estadounidense. No obstante, se sospecha –por la DEA– de que, tras algunas capturas, se encuentra la inteligencia y planificación de agencias de aquel país.
Caso destacado fue la captura de Ismael El Mayo Zambada. Según una carta enviada por éste, él asistió a una reunión convocada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; ya en el lugar, fue secuestrado. La operación culminó con Zambada trasladado en una avioneta que despegó de Sinaloa y aterrizó en Texas, donde agentes del FBI y la DEA lo esperaban.
Este modus operandi plantea un dilema: o el gobierno mexicano notificó y coordinó el traslado con esas agencias (versión negada reiteradamente por Claudia Sheinbaum); o bien, tales agencias ejecutaron o fueron coautoras de una operación extraterritorial con “cierta autonomía” que cuestiona la soberanía nacional. La sofisticada tecnología de vigilancia fronteriza estadounidense evidencia que el vuelo no fue detectado ni autorizado por el gobierno mexicano.
La Casa Blanca negó categóricamente haber operado en México: “No fue nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente”. Sin embargo, esta negativa oficial contradice la declaración del abogado de El Mayo, quien afirmó que su cliente fue sometido por “miembros uniformados” antes de abordar la avioneta.
Por otro lado, medios mexicanos revelaron incursiones de drones, aeronaves no tripuladas, sobre territorio mexicano en los últimos meses. Esta tecnología, como el dron General Atomics MQB9 Guardian, tiene una enorme capacidad para recoger información del territorio en tiempo real; es capaz de tomar imágenes con altísima precisión; por esto es un mecanismo invaluable en tareas de inteligencia y seguimiento de objetivos militares.
Además, expertos en seguridad nacional, como Rosendo Chavarría, David Sauceda o Víctor Hernández advierten que, si bien antes había agentes estadounidenses en México, éstos operaban discretamente; en cambio, las recientes incursiones han sido notorias; es decir, ahora suelen exhibir la actividad y presencia de operativos estadounidenses en territorio mexicano.
¿Qué busca EE. UU.?
“Al gobierno mexicano sólo le queda sobrevivir; debe fingir que está de acuerdo… [pues] México no tiene mecanismo de defensa antiaérea, de guerra electrónica. Estamos indefensos”, señaló el experto en seguridad Víctor Hernández durante una entrevista concedida al diario El Universal.
Según el índice Global Fire Power 2024, el Ejército mexicano, a pesar de estar entre los 15 más grandes del mundo, se ubica en el sitio 32 del ranking mundial de fuerza militar. La debilidad del Ejército mexicano reside en la flota de medios de ataque; en ese aspecto, ocupa uno de los últimos lugares entre los 145 ejércitos evaluados, pues solamente tiene tres aviones de caza, por ejemplo. La cuestión, por tanto, radica en la pretensión estadounidense de exhibir al gobierno mexicano como uno que debe “comulgar con ruedas de molino” y aceptar la “invasión suave”.
Una primera razón tendría que ver con el cambio en el orden mundial. El otrora todopoderoso Estado norteamericano ha visto emerger fuerzas económicas y políticas que se sustraen de su control, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) u otras naciones africanas. Este nuevo orden, hostil para los intereses y el carácter rentista de la economía estadounidense, está imponiendo la necesidad de fortalecerse en América Latina. José Ramón Cossío, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que estamos ante una vuelta contundente de la Doctrina Monroe, que exigía “América para los americanos”: la intención es asegurar que México sea un país subordinado a los intereses de EE. UU.
Una segunda razón es comercial. Este clima de amenaza debilita al gobierno mexicano ante las negociaciones con el país vecino, sobre todo las económicas, que son una manera de sometimiento menos evidente, pero igualmente peligrosa. La renegociación del acuerdo de libre comercio se acerca.
Finalmente, tal estrategia sería un mensaje para su electorado. La identificación de los cárteles mexicanos y de la migración internacional como causas de los problemas del pueblo estadounidense redundó en el triunfo electoral de Trump y del Partido Republicano en la Cámara de Representantes durante las elecciones de 2024. Pero el apoyo de la base electoral debe alimentarse y no basta la retórica; para ello sirven la captura y el enjuiciamiento de “líderes” de la droga.
En la historia reciente, el imperialismo estadounidense ha sido la principal amenaza a la soberanía de los pueblos del mundo, así como a la integridad de sus territorios. La probabilidad de una invasión abierta o “de saturación” parece prácticamente nula; a pesar de ello, el intervencionismo norteamericano y la conculcación de la soberanía nacional son hechos innegables y quizá inevitables para un país débil y dependiente. El verdadero nacionalismo pasa por la integración de una sociedad sin esos lastres y la “Cuarta Transformación” no lo está haciendo.
Notas relacionadas


Cuba enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962.

Varios estados de México reportaron emergencias por violencia.

La evidente derrota bélica y ética del imperialismo en Ucrania exhibe sus lacras.

El aparente crecimiento de la clase media en México, mostrado por las estadísticas oficiales, se enfrenta a una realidad mucho más compleja.

Frente a una crisis habitacional que se agrava cada día, Puebla ocupa un sitio destacado entre las entidades con mayor número de inmuebles deshabitados o subocupados.

La urbanización en torno a la presa El Rejón y a lo largo de la ampliación de la Avenida Teófilo Borunda, desde El Reliz y, hacia el poniente, rumbo a la presa Chihuahua, ha experimentado un crecimiento intenso y acelerado en los últimos años.
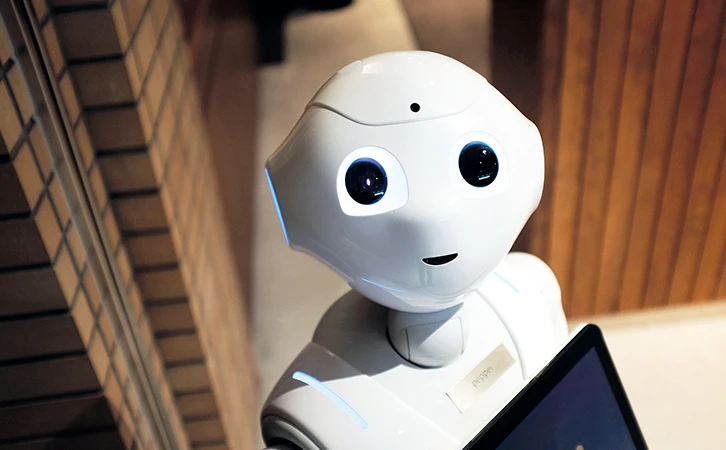
Bajo la lógica del capital, las redes sociales operan como el nexo definitivo entre consumo y subjetividad.

El año 2026 empezó complicado, pero ya algunos estudiosos y analistas lo habían previsto; plantearon que el mundo enfrentaría entornos geopolíticos y económicos muy complejos.

Especialistas alertan que el calentamiento acelerado ha provocado escasez de agua en 55% del territorio nacional.

En el Día Mundial de la Justicia Social, cifras de México ¿Cómo Vamos? y la UNTA evidencian informalidad, dependencia y rezago en el campo mexicano.

Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.

El embajador Eugenio Martínez agradeció la solidaridad de México con el pueblo cubano.

Hasta el reporte del 14 de febrero, la SENASICA dio cuenta de más de 15 mil casos en animales.

El Inegi reportó que, en 2023, más de 128 mil adolescentes no deseaban tener un bebé y otras 137 mil hubieran preferido esperar más tiempo.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam
Esentia acelera expansión para competir con Cenagas
Protección Civil activa triple alerta por frío en la CDMX
Puebla, Guerrero y Oaxaca se ubican en los estados con menor competitividad del país: IMCO
Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un
Cuba, símbolo de resistencia y dignidad en América











Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).