Hoy vivimos un episodio más de una larga historia de agresiones contra Cuba por saqueadores de todo pelaje.

En sus reflexiones sobre la posmodernidad, Friedric Jameson propone una afirmación provocadora pero rabiosamente pertinente sobre nuestro presente histórico: “vivimos en una época en las que las cosas no están demasiado claras”. Esta declaración, lejos de ser una simple provocación, apunta a una profunda transformación histórica: el colapso de los grandes relatos que estructuraban la ideología y la praxis de la modernidad. La posmodernidad, íntimamente ligada al auge del neoliberalismo, ha erosionado las certezas y los horizontes colectivos que antes guiaban a las sociedades, sustituyéndolos por un presente continuo, fragmentado y ansioso.
Gilles Lipovetsky, en La era del vacío, describe esta mutación como una revolución molecular que alteró las bases mismas de la vida social. Con la crisis del socialismo realmente existente y el declive de los movimientos revolucionarios, las sociedades industriales y postindustriales –y eventualmente las periféricas– comenzaron a abandonar sus compromisos con los ideales colectivos. Esta transformación no fue sólo cultural o ideológica, sino también estructural: los cambios en la producción y circulación de las mercancías, así como la desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales. El resultado fue una despolitización masiva y una retirada hacia la esfera privada que terminaron por consagrar un modelo de individuo desideologizado, centrado en su bienestar psicológico, sin ideales ni fines trascendentes.
Esta pérdida de orientación colectiva fue acompañada por un presentismo radical. Tanto Jameson como Lipovetsky coinciden en que vivimos en un tiempo suspendido, donde la historia ha perdido su espesor. El pasado se desvanece, el futuro se presenta como una amenaza y lo único que queda es un presente obsesivamente reciclado, defendido con estrategias de juventud eterna, placer inmediato y consumo sin límites. Esta temporalidad posmoderna, para Jameson, tiene efectos psicológicos alarmantes: al romperse la continuidad histórica, la experiencia del presente se vuelve intensa, casi alucinatoria, como si el sujeto se enfrentara al mundo con una atención exacerbada pero fragmentaria, incapaz de construir un relato coherente de sí mismo y de su entorno. El capitalismo, al vaciar el tiempo de contenido histórico, produce una subjetividad esquizofrénica, ansiosa y desorientada.
Terry Eagleton, desde una óptica marxista, también vincula el surgimiento del posmodernismo con el desarrollo del capitalismo tardío o multinacional. Para él, los rasgos formales de la cultura posmoderna –su fragmentación, su superficialidad, su rechazo de los metarrelatos– reflejan fielmente la lógica de este nuevo orden social. El signo más elocuente de este vínculo es la desaparición del sentido de la historia. La posmodernidad no sólo renuncia a comprender el pasado, también desactiva la posibilidad de un proyecto futuro. En esta lógica, todo cambia constantemente, pero nada se transforma de manera sustantiva; las tradiciones son arrasadas no por una revolución, sino por la vorágine del mercado y del consumo.
En especial para el marxismo, el posmodernismo ha sido un enemigo formidable y para los grandes pensadores marxistas ha sido un hueso duro de roer, tan significativo que gente del tamaño de Perry Anderson, Nancy Fraser, Terry Eagleton, Ellen Meiskins Wood y, sobre todo, Frederic Jameson –con sus dos tomos asombrosos y gigantescos sobre el posmodernismo como la lógica cultural del orden neoliberal– se han subido al ring de boxeo para tratar de explicar la influencia del posmodernismo en la producción académica, pero también su repercusión en la realidad material, en la vida cotidiana, en la implementación de ciertas políticas y, definitivamente, en la articulación del orden mundial.
El éxito y gran parte del poder el posmodernismo y el influjo que ha tenido en las sociedades contemporáneas se debe a la sencilla razón, según Eagleton, de que efectivamente existe. En este sentido tiene ganada la partida al proyecto socialista, al que difícilmente podríamos considerar como existente o hegemónico en el mundo contemporáneo. La sociedad posmoderna ha sustituido la conciencia de clase por la autoconciencia y parece que ya no hay un interés claro de la conquista de la dignidad por medio de la lucha de clases, sino por la aspiración a la autenticidad y la verdad del deseo.
Y ha sido precisamente en América Latina donde el posmodernismo ha encontrado un ecosistema favorable para su difusión. El posmodernismo encontró, como los conquistadores españoles cuando ocuparon Mesoamérica y se apropiaron de los elementos y los sujetos históricos en Tenochtitlan y en el Perú, tierra fértil en el pensamiento social de América Latina. Las razones del embrujo y el acondicionamiento en las élites intelectuales de América Latina son varias, pero hay una que nos parece fundamental. El sociólogo mexicano Sergio Zermeño, uno de los intelectuales con mayúsculas que ha producido la academia mexicana, identificó, de manera muy precisa la causa de la atracción de Latinoamérica por el posmodernismo. Según su diagnóstico, la realidad material de América Latina encajaba mejor con el discurso fragmentario, descentralizado del posmodernismo que los sueños modernos de las potencias occidentales del capitalismo central. En este sentido, el desencanto con las promesas del progreso, la desilusión con el socialismo real y el fracaso de las élites en construir proyectos nacionales inclusivos prepararon el terreno para que el posmodernismo calara hondo entre las élites intelectuales del Sur Global.
El mensaje posmoderno –que no hay centro ni contradicción principal ni sentido histórico– resultó seductor para muchas corrientes del pensamiento latinoamericano. En una región marcada por el estancamiento, el empobrecimiento, la exclusión y la violencia estructural, la promesa de una modernidad progresiva se desmoronó. La idea de que la historia avanzaba hacia estadios superiores fue sustituida por una visión trágica o, en el mejor de los casos, resignada. Las ciencias y la técnica, otrora símbolos del progreso racional, comenzaron a ser vistas como instrumentos de dominación, legitimadores del poder y distantes de las necesidades populares. En esta ruptura se impuso la lógica de lo múltiple, de lo local, del microconflicto y de la fragmentación.
Uno de los puntos más tensos entre la posmodernidad y la realidad latinoamericana se refiere al proceso de individualización o de personalización. Para Lipovetsky, la sociedad posmoderna es aquella en la que el individuo se emancipa de las normas colectivas, busca su bienestar emocional, cultiva su cuerpo y su estilo de vida y se distancia de los antiguos referentes morales y políticos. Pero este ideal, aunque parcialmente visible en las clases medias urbanas integradas al consumo global, en las zonas más desarrolladas económicamente, resulta profundamente ajeno para la mayoría de la población latinoamericana.
¿Cómo hablar de narcisismo, de goce estético, de preocupación por la salud y la naturaleza, cuando la juventud pobre del continente sobrevive en condiciones de violencia, exclusión y desamparo? ¿Cómo hablar de la libertad individual cuando la supervivencia depende de la pertenencia a bandas o redes de apoyo informal? ¿Qué sentido tiene hablar de personalización, cuando la experiencia cotidiana está atravesada por la derrota de la clase trabajadora en la lucha de clases, las desigualdades permanentes, las violencias policiales, las adicciones y el abandono institucional? Aquí, la idea de una sociedad flexible y “hedonista” se transforma en una cruel ironía. Lo que predomina no es la realización del individuo, sino su disolución en la marginalidad.
Es cierto que algunos elementos de la cultura posmoderna pueden reconocerse en América Latina, especialmente en sectores con mayor acceso a bienes culturales y económicos. Sin embargo, el rasgo que articula y define la posmodernidad –la centralidad del individuo como unidad autónoma de sentido– no puede extrapolarse sin más al contexto latinoamericano. Más bien, lo que se observa es un doble proceso: por un lado, una apropiación parcial del discurso posmoderno en las élites culturales y académicas; por otro, una persistente reproducción de condiciones materiales que permiten la situación actual de injusticias y desigualdades.
Regresando, y para terminar con nuestro análisis, como pensaba Eagleton, sería una deshonestidad intelectual y política pretender que el socialismo es actualmente una perspectiva cercana que se ve en el horizonte. “Sólo que sería bastante peor que ser deshonesto, en estas circunstancias, renunciar a una visión de una sociedad justa y así aceptar el terrible desastre que es el mundo contemporáneo”.
Notas relacionadas


. Toda sociedad dividida en clases sólo existe y sobrevive si hay una parte, la mayoritaria, que produce la riqueza y otra, la minoritaria, que se la apropia.

Hace más de 50 años, Tecomatlán emprendió una lucha histórica contra la opresión.

La indignación ante la mercantilización de las mujeres –reflejo de una sociedad decadente– no puede ni debe ser nimia.

Sobre la falsedad del origen “natural” de los fenómenos sociales, la historia nos ilustra.

En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.

El pasado domingo ocho de febrero, los miembros de la comunidad La Unión, del emblemático municipio de Tecomatlán, Puebla, fueron testigos de un evento que trasciende su historia reciente: la inauguración de la calle 5 de Mayo.

Esta nueva decisión impulsiva de Milei, motivada más por sus afinidades personales que por una mirada sobre los intereses de la Argentina o de una estrategia geopolítica, nos permite hacernos algunas preguntas interesantes.
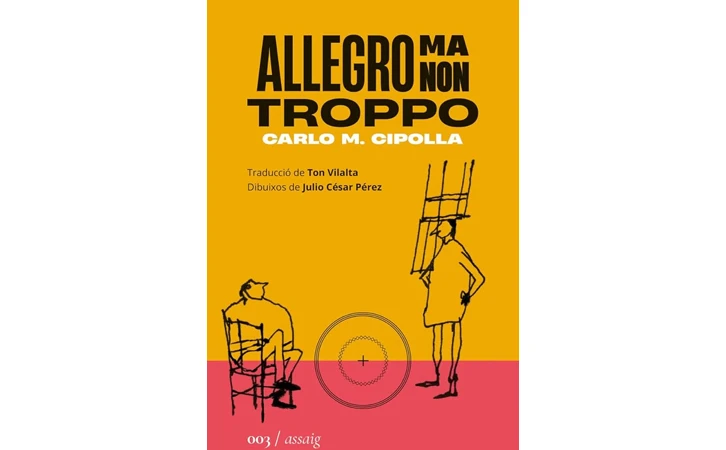
Es el título de uno de los mejores libros escritos por el historiador italiano Carlo María Cipolla.

El problema no es sólo cuantitativo, es decir, la bajísima creación de empleos. Es también cualitativo, y esto se refiere a la precarización del empleo.

Años y años y montañas de dinero en propaganda para fomentar el individualismo y la indiferencia ante el dolor ajeno no han surtido los efectos deseados por las élites dominantes.

La feria es preparada por un comité que los habitantes de Tecomatlán integran mediante la elección de personas honradas, laboriosas y dispuestas a realizar los más grandes sacrificios.

Imperialismo, breve esbozo para el Siglo XXI

La ciencia política clásica sostiene que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el bienestar común.

Es imposible abordar el tema de la realización de un nuevo campeonato mundial de futbol sin referirse a la rápida evolución de los gravísimos acontecimientos en torno a Venezuela.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Aumentan multas de tránsito en 2026: hasta 35 mil pesos por exceso de velocidad
Sempra retrasa proyecto de gas natural en Baja California
Detona crisis política en Ozumba, Edomex
Por inseguridad, cancelan Copa Mundial de Clavados en Zapopan
Renuncia a su cargo presidente del Foro Económico Mundial por caso Epstein
Hacker roba datos mediante IA al SAT y otras dependencias mexicanas











Escrito por Aquiles Celis
Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.