Hoy vivimos un episodio más de una larga historia de agresiones contra Cuba por saqueadores de todo pelaje.

Los piratas han sido relativamente bien recibidos en las costas de los historiadores marxistas. La figura del bandido que se arroja a la mar y emprende un proyecto de vida desafiando a la autoridad, arriesgándose a la aventura, ha seducido a algunos teóricos marxistas por muchos motivos. Y aunque no se les ha tomado muy en serio, sí hay dentro del corpus teórico al que nos referimos estudios serios que documentan la piratería como un modo de vida que desafiaba las normas y los estándares de vida del stablishment burgués. De hecho, los marineros y los piratas han simbolizado históricamente el amor a la libertad y Borges equiparaba la figura del pirata con la emancipación, con el llamado del mar. “Run away to sea, huir al mar, es la rotura inglesa tradicional con la autoridad de los padres, la iniciación heroica.” Una iniciación heroica.
La historiografía social británica –desde Hobsbawm y Thompson hasta Rediker y Linebaugh– ha propuesto mirar a los sujetos subalternos en su agencia y cultura, no sólo como víctimas del proceso de acumulación capitalista, sino como productores de formas políticas y morales alternativas. En ese mapa, los piratas aparecen como trabajadores del mar que, al romper con la disciplina de los navíos mercantes y de guerra, ensayaron instituciones igualitarias y desafiantes frente al poder.
El auge de la piratería euroamericana está vinculado a la expansión marítima y comercial tras el “descubrimiento” del Nuevo Mundo. Los avances técnicos de la navegación hicieron posibles travesías largas y regulares; el Atlántico se convirtió en corredor de metales, pieles, pescados, azúcar, tabaco y, trágicamente, personas esclavizadas. España dominó el Siglo XVI, pero pronto se enfrentó a rivales franceses, holandeses e ingleses que recurrieron tanto a corsarios –filibusteros con aval estatal– como a piratas –sin protección formal– para erosionar su poder y alimentar sus propias arcas. En ese escenario nace una nueva clase de trabajadores asalariados del mar, sometidos a regímenes de disciplina brutal. En los buques europeos de los siglos XVI y XVII, la arbitrariedad era regla: castigos corporales, salarios inciertos, raciones miserables y una jerarquía rígida concentrada en el capitán y los oficiales. De ahí que muchos episodios de piratería tengan su origen en motines: cuando una tripulación se rebelaba, firmaba su pena de muerte al declararse fuera de la ley, izaba la Jolly Roger –bandera negra con calavera, huesos o reloj de arena– y asumía una identidad de guerra contra el mundo.
Este pasaje del corsario patrocinando al pirata obrero desertor marca un cambio de fondo: la piratería deja de ser un instrumento estatal para convertirse en una respuesta salvaje de la clase trabajadora marítima ante la explotación y el disciplinamiento. A partir de finales del Siglo XVII, los piratas son cada vez más multinacionales, multirraciales y plebeyos; su hostilidad hacia el Estado crece conforme se endurece la represión –juicios de la jurisdicción del Almirantazgo, ahorcamientos públicos, exhibiciones ejemplarizantes–.
Los barcos piratas funcionaban con reglas simples y de fuerte contenido igualitario. El principio de “sin botín no hay paga” convertía la captura en mecanismo de remuneración colectiva y el reparto seguía esquemas relativamente equitativos. La vida dura del mar imponía la ayuda mutua como táctica de supervivencia; a la vez, la tripulación elegía a sus capitanes y podía destituirlos por abuso de autoridad. La patria y las lealtades nacionales quedaban atrás: quienes navegaban bajo la “bandera del Rey Muerte” se describían como piratas, no como ingleses, franceses u holandeses. Esta democracia radical –ineficiente en ocasiones por la toma de decisiones asamblearia y las constantes deliberaciones– constituye un experimento social rarísimo para su tiempo. En contraste con la disciplina militarizada y jerárquica de los navíos estatales y mercantes, los piratas ensayaron códigos morales propios, sancionaron abusos y regularon la distribución del riesgo y de la recompensa. En términos de historiografía social, esto evidencia que la clase trabajadora marítima no sólo reaccionaba, sino que producía instituciones.
La piratería y el trabajo marítimo fueron también un espacio ambiguo para las personas negras. Muchos piratas participaron en el comercio de esclavos y reprodujeron una economía racializada que consideraba a los africanos como mercancía. Pero al mismo tiempo, grandes contingentes de piratas eran exesclavos o marineros negros que encontraron en el mar –y a veces en la piratería– una posibilidad de movilidad y autonomía mayor que en las plantaciones. En términos de historiografía británica, este punto importa porque muestra cómo la clase se entrelaza con la raza, y cómo la agencia subalterna se despliega aun en espacios atravesados por violencia y coacción. La mezcla multirracial de tripulaciones, su rechazo a las fidelidades nacionales y la práctica de comunidad a bordo desafían las fronteras del Estado imperial y dibujan una cultura plebeya transatlántica. Los bucaneros –originalmente ocupantes ilegales en La Española– que terminaron dedicándose a la piratería tras los intentos de expulsión española son un ejemplo de cómo migración, desposesión y autogobierno se conjugan en el Atlántico.
La historiografía ha recuperado historias como la del capitán Misson y Libertalia, supuesta comunidad pirata fundada en el norte de Madagascar durante el Siglo XVIII. Más allá de su estatuto incierto –entre mito, crónica y metáfora política–, Libertalia condensa una imaginación igualitaria: tierra común, reparto de bienes, rechazo de autoridades trascendentes, cultivo y cooperación con poblaciones locales. La referencia es útil no por su literalidad, sino porque expresa la aspiración política de muchos trabajadores del mar que conocían el mundo y querían otra vida. También son significativas prácticas culturales como la generosidad con el alcohol, la permisividad de costumbres no normativas (por ejemplo, ausencia de prohibiciones explícitas sobre la homosexualidad en algunos artículos piratas) y el gusto por rituales y símbolos que afirmaban la comunidad. En clave social, estas prácticas apuntan a un ethos popular que resiste, celebra y construye vínculo frente a un entorno de muerte, trabajo extenuante y persecución.
Una imagen recurrente en estos estudios es la de la hidra: el capitalismo atlántico corta una cabeza –aplastando una revuelta, disciplinando un oficio, cerrando un puerto– y surgen otras, en forma de fuga, motín, sabotaje, piratería, contrabando. Los gobiernos, en su afán por ordenar el trabajo y asegurar el progreso, ensayan políticas que intensifican la disciplina laboral, la militarización del mar, la criminalización del desvío y la penalidad ejemplar. La respuesta pirata –como la de otros trabajadores– muestra un ciclo temprano de lucha de clases: desertores, marineros y soldados insubordinados, esclavos fugitivos, sirvientes contratados formando bandas y tripulaciones que imitan y adaptan prácticas de autogobierno, tanto de pueblos originarios como de su propia cultura laboral. En términos británicos, esta perspectiva complementa la noción de “economía moral” de E. P. Thompson y el “bandolerismo social” de Hobsbawm: los piratas no encajan del todo en esos marcos –su violencia y su relación con el saqueo los diferencia–, pero sí evidencian normas plebeyas, códigos de justicia y alianzas transversales que resquebrajan el monopolio estatal de la legalidad.
La democracia a bordo, la elección de capitanes, el reparto del botín, la solidaridad en el peligro y la negación del patriotismo anticipan prácticas que, traducidas al lenguaje político del Siglo XVIII, dialogan con la Ilustración radical y con la crítica republicana al poder arbitrario. No se trata de afirmar que los piratas inventaron la democracia moderna, sino de reconocer que sus experimentos igualitarios –nacidos de condiciones materiales extremas– circularon en los mismos circuitos de ideas, puertos y publicaciones donde se formaba la opinión y se discutían los derechos. Para la historiografía social británica, esto abre dos frentes: primero, que la modernidad política no es monopolio de salones aristocráticos y parlamentos, sino que se forja también entre trabajadores sometidos a regímenes brutales; segundo, que la legalidad y la criminalidad son construcciones históricas en disputa, donde el Estado, los comerciantes y los almirantazgos definen al enemigo –el “pirata”– para proteger rutas, mercancías y orden social.
Cualquier lectura social de la piratería debe evitar la romantización. Hubo violencia extrema, saqueos, abusos y participación en redes horrendas como la trata trasatlántica. No todos los piratas encarnaron la igualdad o la solidaridad; muchos fueron depredadores sobrevivientes en un mundo implacable. El énfasis historiográfico en su agencia trabajadora no los absuelve, pero sí matiza la simplificación que los reduce a bandidos nihilistas o, en el otro extremo, a héroes libertarios sin contradicciones. Además, el archivo es fragmentario: procesos judiciales, testimonios de capitanes, panfletos sensacionalistas, relatos literarios y memorias interesadas. La historiografía social británica ha hecho del cruce de fuentes, la lectura contra el grano y la atención a los silencios sus mejores herramientas para reconstruir estas vidas.
En suma, los piratas, no fueron sólo una nota pintoresca de la historia naval. Sino trabajadores del mar que, al romper con el orden, inventaron formas de comunidad, autoridad y reparto que iluminan los orígenes sociales del mundo moderno. Su legado es contradictorio, pero justamente por eso es históricamente fecundo: expone la violencia constitutiva del capitalismo atlántico y, a la vez, las posibilidades de organización plebeya que brotan en sus grietas.
Hoy en día, los piratas han vuelto a la discusión pública. Desde la irrupción de la llamada Generación Z y su bandera pirata, la Jolly Roger, como caballito de batalla, parece que los piratas están de vuelta, al menos en el imaginario colectivo. La popularidad de Luffy, protagonista de One Piece, confirma la vigencia del imaginario que asocia la piratería con la rebelión y la búsqueda de libertad. En esta obra, ser pirata no significa simplemente delinquir, sino desafiar estructuras opresivas, cuestionar jerarquías y afirmar la autonomía frente a poderes absolutos, desde gobiernos hasta corporaciones. Luffy encarna un ideal que dialoga con la historiografía social: la piratería como espacio de resistencia y creación de comunidad, donde la lealtad se funda en la elección y no en la imposición. Así, One Piece traduce al lenguaje contemporáneo la tensión histórica entre orden y libertad, mostrando que la fascinación por los piratas persiste porque simbolizan la posibilidad de imaginar mundos más justos, incluso en medio de la adversidad.
Notas relacionadas


. Toda sociedad dividida en clases sólo existe y sobrevive si hay una parte, la mayoritaria, que produce la riqueza y otra, la minoritaria, que se la apropia.

Hace más de 50 años, Tecomatlán emprendió una lucha histórica contra la opresión.

La indignación ante la mercantilización de las mujeres –reflejo de una sociedad decadente– no puede ni debe ser nimia.

Sobre la falsedad del origen “natural” de los fenómenos sociales, la historia nos ilustra.

En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.

El pasado domingo ocho de febrero, los miembros de la comunidad La Unión, del emblemático municipio de Tecomatlán, Puebla, fueron testigos de un evento que trasciende su historia reciente: la inauguración de la calle 5 de Mayo.

Esta nueva decisión impulsiva de Milei, motivada más por sus afinidades personales que por una mirada sobre los intereses de la Argentina o de una estrategia geopolítica, nos permite hacernos algunas preguntas interesantes.
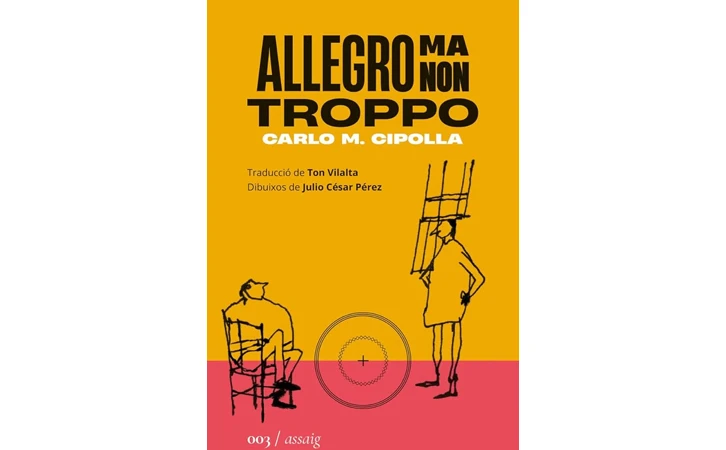
Es el título de uno de los mejores libros escritos por el historiador italiano Carlo María Cipolla.

El problema no es sólo cuantitativo, es decir, la bajísima creación de empleos. Es también cualitativo, y esto se refiere a la precarización del empleo.

Años y años y montañas de dinero en propaganda para fomentar el individualismo y la indiferencia ante el dolor ajeno no han surtido los efectos deseados por las élites dominantes.

La feria es preparada por un comité que los habitantes de Tecomatlán integran mediante la elección de personas honradas, laboriosas y dispuestas a realizar los más grandes sacrificios.

Imperialismo, breve esbozo para el Siglo XXI

La ciencia política clásica sostiene que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el bienestar común.

Es imposible abordar el tema de la realización de un nuevo campeonato mundial de futbol sin referirse a la rápida evolución de los gravísimos acontecimientos en torno a Venezuela.
Opinión
Editorial
Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación
A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.
Las más leídas
Alertan posible catástrofe ambiental por Tren Maya de carga
Anuncian megamarcha de comerciantes y sindicatos en CDMX por demandas laborales
Reforma laboral avanza en San Lázaro sin contemplar dos días de descanso
Casi 33 millones de personas trabajan en la informalidad en México
Washington recrudece bloqueo marítimo contra Venezuela y Cuba
Morena abre proceso contra Sergio Mayer por participar en reality show











Escrito por Aquiles Celis
Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.