
La sacralización de la nación fue el elemento común de todos los intentos de religiones políticas que compitieron por la hegemonía en Italia después de la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, es posible aventurar que la religión laica pudo afianzarse en tradiciones políticas prexistentes como el republicanismo, el liberalismo o el socialismo, pero finalmente el fascismo logró imponerse en el consenso político durante la segunda década del Siglo XX.
Una de las explicaciones que los especialistas proponen sobre esta cuestión es que el fascismo logró, como propuesta de religión política, volverse el credo de las masas, pues se decidió a imponer el culto de su religión a todos los italianos, no toleró las corrientes rivales y resignificó los cultos, ritos y mitos convirtiéndolos en un sistema de creencias coherente y aceptable en la coyuntura con que se socializó al permear en todos los sectores sociales.
El contexto en que el fascismo comenzó a difundirse, tiene una importancia sustantiva, pues solo tuvo eco sobre sectores específicos de la sociedad: en los veteranos militares que habían participado durante la Gran Guerra; en los intelectuales ávidos de fe; las juventudes desprovistas de mitos y la burguesía conservadora patriota, quienes comenzaron a organizarse en fascios: pequeñas escuadras compuestas por los defensores de la nueva fe que actuaban como milicias sagradas, evangelizadoras de los escépticos y los contrarios.
Dentro de estos núcleos atómicos, que de inmediato comenzaron a ensancharse, se encontraba ya el germen de los elementos originarios para la conformación del culto fascista; pues aunque las escuadras se conformaron con militantes de las más variadas tradiciones políticas, hubo un grupo ideológico inicial compuesto por el culto a la nación, el mito de la guerra, la disciplina extrema (que rayaba en la flagelación), el sacrificio de la vida y el amor a la muerte.
Uno de los elementos del éxito de la socialización fue la maleabilidad en torno a la sacralización de la patria: los ritos, mitos y el culto en general no fueron estáticos; pudieron adaptarse fácilmente a la práctica política hacia donde el viento soplara. Esta flexibilidad de sustitución de la liturgia permitió la participación colectiva: no había lugar para la exclusión, todos eran bienvenidos a la adoración de la patria y la persuasión autoritaria se encargaría de convertirlos hacia la nueva fe.
Pero la sacralidad, el hacer sagrada la patria, tenía el martirio individual como contraparte, el pago con la sangre propia y la muerte del individuo en defensa de la nación y el amor a la muerte como el máximo símbolo de aprecio por la vida, por el fascio y por Italia. En 1917, Benito Mussolini escribió: “Hay que aproximarse al martirio con devoción, recogimiento y compunción, como el creyente que se arrodilla ante el altar de un Dios. Conmemorar significa entrar en esa comunión de espíritus que enlaza a los muertos con los vivos, a las generaciones que fueron y a las que serán, el áspero deber de ayer y el deber aún más áspero de mañana.”
Cabe destacar que el fascismo fue profundamente antihedonista y este amor por la muerte no tenía un carácter nihilista o decadentista de ciertas corrientes vanguardistas que “erotizaron” la muerte o la derrota como protesta contra la moral burguesa. Para el fascismo la muerte significaba posibilidad de un renacimiento seguro. La patria debía ser fermentada por todas las fuerzas vivas y la muerte heroica era la condición de posibilidad del advenimiento de una nueva época, fascista y próspera, y el sacrificio individual era necesario para este logro.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
Sin estrategia para el combate de la drogadicción
El aumento imparable del consumo de drogas es, ni más ni menos, la prueba de que el combate contra este mal ha fracasado.
Las más leídas
Ayuntamiento de Ixtapaluca ocultó estado de salud del alcalde Felipe Arvizu
Advierte China a EE. UU. por venta de armas a Taiwán
Revela Cofepris las playas más contaminadas en México
Estación Zócalo del Metro CDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso
Inician pruebas del Tren Interurbano en Santa Fe
Rusia llama a EE. UU. a evitar un “error fatal” en escalada de tensiones por Venezuela







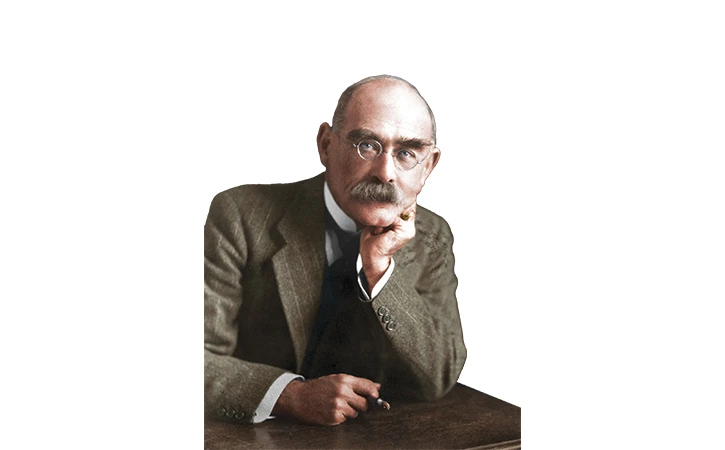

Escrito por Aquiles Celis
Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.