
El 10 de enero de 1957, en un hospital de Hempstead, Nueva York, víctima del cáncer de páncreas y acompañada por Doris Dana, su pareja desde 1946, moría, a los 67 años, Lucila Godoy Alcayaga, nombre real de la poetisa e insigne educadora chilena Gabriela Mistral, una de las 16 mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura y la única latinoamericana en los 120 años de existencia de tan famosa distinción. Su seudónimo es la suma de dos de sus poetas favoritos, Gabriele D’Aznnunzio y Frédéric Mistral, que ella eligió para participar en los Juegos Florales, en 1914, con Los sonetos de la muerte.
Punto de arranque de una deslumbrante trayectoria poética por la profundidad del tratamiento del tema amoroso en todas sus variaciones, su primer libro de poemas, Desolación (1922), está inspirado en el suicidio de Romelio Ureta, su primer y gran amor, a quien conociera a los 17 años. La muerte de Ureta marcaría para siempre la vida y la obra poética de Gabriela Mistral. El dolor, la pérdida irreparable y la angustia ante imposibilidad de reencontrarse con el espíritu del amado en otra vida –los suicidas cometen un pecado que en la fe católica no admite redención– forman el sustrato de uno de los más desgarradores poemas de este libro, El Ruego.
Señor, tú sabes cómo, con encendido brío,
por los seres extraños mi palabra te invoca.
Vengo ahora a pedirte por uno que era mío,
mi vaso de frescura, el panal de mi boca,
cal de mis huesos, dulce razón de la jornada,
gorjeo de mi oído, ceñidor de mi veste.
Me cuido hasta de aquellos en que no puse nada;
¡no tengas ojo torvo si te pido por éste!
Te digo que era bueno, te digo que tenía
el corazón entero a flor de pecho, que era
suave de índole, franco como la luz del día,
henchido de milagro como la primavera.
Me replicas, severo, que es de plegaria indigno
el que no untó de preces sus dos labios febriles,
y se fue aquella tarde sin esperar tu signo,
trazándose las sienes como vasos sutiles.
Pero yo, mi Señor, te arguyo que he tocado,
de la misma manera que el nardo de su frente,
todo su corazón dulce y atormentado
¡y tenía la seda del capullo naciente!
¿Que fue cruel? Olvidas, Señor, que le quería,
Y él sabía suya la entraña que llagaba.
¿Que enturbió para siempre mis linfas de alegría?
¡No importa! Tú comprende: ¡yo le amaba, le amaba!
Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio;
un mantener los párpados de lágrimas mojados,
un refrescar de besos las trenzas del cilicio
conservando, bajo ellas, los ojos extasiados.
El hierro que taladra tiene un gustoso frío,
cuando abre, cual gavillas, las carnes amorosas.
Y la cruz (tú te acuerdas ¡oh Rey de los judíos!)
se lleva con blandura, como un gajo de rosas.
Aquí me estoy, Señor, con la cara caída
sobre el polvo, parlándote un crepúsculo entero,
o todos los crepúsculos a que alcance la vida,
si tardas en decirme la palabra que espero.
Fatigaré tu oído de preces y sollozos,
lamiendo, lebrel tímido, los bordes de tu manto,
y ni pueden huirme tus ojos amorosos
ni esquivar tu pie el riego caliente de mi llanto.
¡Di el perdón, dilo al fin! Va a esparcir en el viento
la palabra el perfume de cien pomos de olores
al vaciarse; toda agua será deslumbramiento;
el yermo echará flor y el guijarro esplendores.
Se mojarán los ojos oscuros de las fieras,
y, comprendiendo, el monte que de piedra forjaste
llorará por los párpados blancos de sus neveras:
¡toda la tierra tuya sabrá que perdonaste!
Enrique Anderson Imbert hace un genial resumen del libro Desolación: “Nadie ha expresado con más fuerza lírica al despertar del amor, el sentirse arrebatada por la presencia del hombre y el no tener palabras para decirlo; el pudor de saberse mirada por él y la vergüenza de mirarse a sí misma y verse pobre en la desnudez; la dulce calentura del cuerpo; el miedo de no merecer el amado, el sobresalto de perderlo, los celos, la humillación, el desconsuelo; y después, cuando él se ha pegado un tiro en la sien, el consagrarle la propia vida, el rogar a Dios por la salvación del alma suicida y la congoja de querer saber qué hay más allá de la muerte y por qué tinieblas anda su muerto; la soledad, la espera inútil en los sitios que antes recorrieron juntos y, sin embargo, la obsesión de estar acompañada por su visita sobrenatural; el remordimiento de estar viva todavía, las llagas del recuerdo; el sello de la virginidad y el ansia maternal; y el tiempo que pasa y la propia carne que se va muriendo bajo el polvo de los huesos del muerto, y el llegar a los 30 años y de pronto comprobar que ya no se puede recordar ni siquiera el rostro del desaparecido; y la pobreza definitiva después de esa pérdida”.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
La desigualdad impositiva en México
Son millones los trabajadores asalariados que aportan (o se le retiene sin falta) el impuesto proporcional establecido en la ley.
Las más leídas
Preparar tamales será 18% más caro el Día de la Candelaria
¿Quién pagará la guerra de Trump?
En México, privilegios para los millonarios
Aranceles de EE. UU. tensan industria automotriz en México
Anuncian cierres parciales en la autopista México-Puebla
Estudiantes corren a expresidente Felipe Calderón, lo llaman asesino









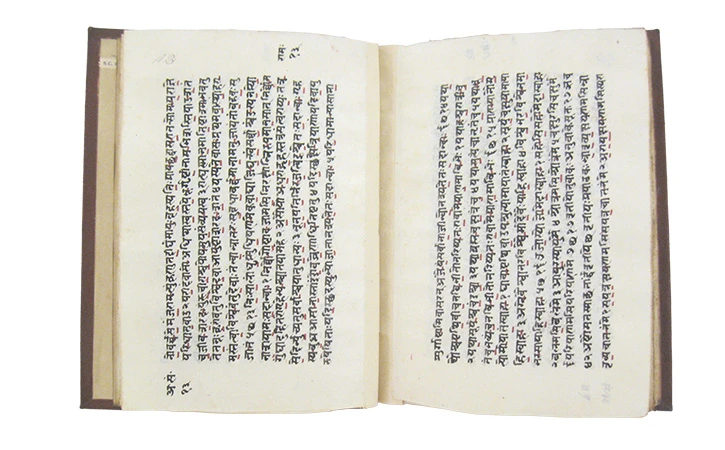

Escrito por Tania Zapata Ortega
Correctora de estilo y editora.