
La madrugada del siete de julio, un comando de sicarios irrumpió en la residencia del presidente haitiano Jovenel Moïse y lo asesinó sin que su guardia, fuertemente armada, disparase un solo tiro. El crimen se dio en el país más pobre de América Latina, el único que en 35 años ha tenido 20 gobiernos y al que la corrupción quebró la economía de la colonia más rica del imperio francés.
Haití merece ya una transición hacia la vía institucional en la que todos sus sectores, con auxilio interno y externo, respetuoso de su soberanía, puedan superar la crisis multidimensional que agravaron el sicariato y la impunidad política con la muerte de su polémico mandatario. Hasta ahí llegó la onda expansiva de una crisis que se ha gestado por años, y ahora profundiza la inestabilidad política, la violencia, inseguridad, aguda inequidad y la pobreza.
En la isla caribeña, seis de cada 10 personas viven en pobreza extrema; cuatro millones de sus 11.5 millones de habitantes carecen de seguridad alimentaria y dos millones más emigraron para sobrevivir. En 2020, la economía, que ya se hallaba en “números rojos” antes de la pandemia, cayó el tres por ciento y su inflación ronda el 25 por ciento anual.

Tras el asesinato del presidente Moïse, el primer ministro en funciones, Claude Joseph, asumió el mando. Y aunque es obvio que la cúpula política haitiana no está preparada para recomponerse pronto del magnicidio, resulta inquietante que entre las primeras medidas de Joseph fuera la petición a Estados Unidos (EE. UU.) del envío de tropas “para ayudar a proteger infraestructura clave”.
¿Cuál infraestructura defenderán ahora las tropas del Pentágono en Haití? La letal combinación de desastres naturales, corrupción, invasiones militares y pésima administración ha devastado terrenos agrícolas y las humildes viviendas de la población. Esa acción exhibe el alto nivel de dependencia que la élite política haitiana tiene con Washington.
Usando como pretexto desastres naturales o revueltas políticas, EE. UU. y otros actores foráneos han realizado intervenciones armadas en la isla sin resolver nada, nunca, los problemas de esa nación. El gobierno de Moïse, caracterizado por su veleidad, impidió la posibilidad de avanzar en la gobernabilidad, por lo que la crisis escaló al aglutinar el descontento y la frustración de la sociedad haitiana.
En julio de 2018 surgieron protestas de distintos sectores sociales coincidentes en su hartazgo y cuestionamientos al Ejecutivo. Desde EE. UU., la comunidad haitiana aprovechó el cambio de gobierno y se movilizó para presionar.
Denunciaban la mano dura del presidente, la desaparición y despilfarro de fondos del programa Petrocaribe –el plan regional de ayuda con precios preferenciales en combustibles que ofreció Venezuela–, el alza en el precio de la gasolina, la canasta básica y la devaluación de la moneda. Mientras Moïse desapareció el Parlamento y atacó al Tribunal Supremo de Justicia.
De ahí que el homicidio de Moïse no sea ajeno a la pugna política de meses atrás, pues se negó a entregar el cargo al concluir su mandato, el siete de febrero. Sostuvo que su antecesor, Michel Martelly, retrasó un año su salida del poder en febrero de 2017, por lo cual él dejaría la presidencia hasta 2022 y que gobernaría por decreto.
Según la Constitución del país, en ausencia del presidente, asume el cargo temporal el presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, el elegido habría sido el juez René Sylvestre, quien hace semanas falleció por Covid-19. De ahí que aumente la incertidumbre ante el temor de que las potencias diseñen una transición acorde a sus intereses.
Esto se vio después del terremoto de 2010: EE. UU. no esperó la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para desembarcar en Haití; no se sintió obligado a someterse a un poder supranacional en su propia esfera de influencia. Su estrategia consistió en controlar todo el proceso de reconstrucción dejando fuera a la ONU y a la Unión Europea (UE), por lo que Francia mostró su desacuerdo, así como los países latinoamericanos.

La rivalidad entre las potencias juega también a favor de las élites haitianas. En un video de la esposa del finado presidente, Martine Moïse, herida en el ataque y trasladada a Miami, responsabiliza a la oligarquía de su país de lo ocurrido. Ella sostiene que “los motivos son las carreteras, el agua, la luz, el referendo y las elecciones de fin de año para que no haya transición” en el país.
Tras el magnicidio, la cancillería mexicana expresó en un comunicado: “El Gobierno de México condena enérgicamente el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse”. Lo calificó de acto inaceptable para el orden democrático de América Latina y el Caribe y merece la condena unánime de la comunidad internacional.
Misión cumplida
Como en las mediocres películas de intriga, desde el inicio de la pesquisa, todas las pistas apuntaron hacia los perpetradores. Se confirmó que todos están vinculados con las redes tejidas por la inteligencia y los militares de EE. UU.: el sicariato colombiano, el presunto autor intelectual, un empresario y un senador (estos tres residentes en La Florida).
Presuntamente, el médico haitiano-estadounidense de 63 años que vive en La Florida, Christian Emmanuel Sanon, contrató a los sicarios. En junio viajó a Haití con sus guardaespaldas para asumir la presidencia del país una vez que Moïse muriera; su cómplice, el senador John Joel Joseph, ahora en fuga, habría provisto las armas.
Haití: entre la expoliación y el tutelaje
A cinco siglos del despojo colonial en Haití, esclavitud, ocupaciones estadounidenses y de “ayuda humanitariaˮ de organizaciones multilaterales, se suma el devastador impacto de huracanes, el terremoto de 2010, su incapacitante deuda externa, amplia corrupción y violencia. Esa combinación produjo una nación tan pobre que cualquier suceso adverso se magnifica.
En esta nación francófona de América Latina, llamada La Perla de las Antillas por haber sido uno de los más ricos territorios del imperio francés, más de 400 mil esclavos producían riqueza para 20 mil blancos. De ahí salió el 60 por ciento del café y el 40 por ciento del azúcar que consumía Europa.
Esta explotación y las ideas de la Revolución Francesa inspiraron a Toussaint L’Ouverture a proclamar, el 1° de enero de 1804, la “primera república negra e independiente del mundoˮ. ¿Por qué entonces es hoy el Estado más pobre y atrasado?
Porque a su herencia colonial se añadió el pago de reparaciones a Francia (de 1825 a 1947) que la endeudaron con bancos de EE. UU., Alemania y la misma Francia. A mitad del Siglo XX, Haití gastaba el 80 por ciento de su presupuesto en este rubro mientras su economía se hallaba en quiebra y sus líderes, además de dedicarse al saqueo corrupto, eran incapaces de atender los problemas de la población, explica el historiador Alex von Tunzelmann.
Esos préstamos inspiraron a Woodrow Wilson a ocupar Haití (1915-1934) para “proteger intereses de empresasˮ de su país. Siguió la caída de exportaciones por la depresión, hubo revueltas y golpes de Estado hasta que, en 1957, se inició el régimen más corrupto, represivo y duradero (28 años) con François Duvalier, Papa Doc, y su milicia personal, los Tonton Macoutes.
Su hijo y heredero, Jean Claude Duvalier, Baby Doc, sus partidarios y el ejército, asesinaron a casi 60 mil haitianos, violaron y torturaron a muchos más mientras se enriquecían, hasta su exilio en 1986. Se estima que el tirano se llevó a Francia 900 millones de dólares (mdd) de ayuda internacional para proyectos que no concluían o nunca se iniciaron a cambio de ganancias de las constructoras foráneas.
Tras la dictadura duvalierista no se consolidó un Estado de Derecho. La injerencia extranjera y otros factores político-económicos estimularon el proceso de polarización política cuyo rostro más violento se muestra con el asesinato del presidente Juvenal Moise, explica la experta Sabine Manigat.
La operación se tramó en República Dominicana. Tres días antes del crimen, el exfuncionario haitiano del Ministerio de Justicia y de la comisión anticorrupción del Servicio General de Inteligencia, Joseph Felix Badio, impartió órdenes a los miembros del comando, aseguró el director de la Policía colombiana, general Jorge Luis Vargas.
El plan se coordinó con la firma de seguridad CTU de Miami, que dirige el venezolano Antonio Emmanuel Intriago (en fuga). En Caracas, el funcionario Jorge Rodríguez se asoció a esa empresa con el ataque de drones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en agosto de 2018. Al día siguiente del asesinato de Moïse, el director de la Policía haitiana, León Charles, anunció la captura de 17 extranjeros, la muerte de tres de ellos y la fuga de ocho más. En suma, los sicarios eran 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses.
Minutos después, desde Bogotá, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirmó que al menos 13 de los detenidos pertenecieron al ejército de su país, y algunos recibieron capacitación en EE. UU. Los estadounidenses de ascendencia haitiana James Solages y Joseph Vincent insisten en que solo eran intérpretes del escuadrón de ataque. Uno señaló que se sumó al grupo tras responder a un anuncio en Internet, según Natalie Kitroeff del diario The New York Times.
Ruta a la debacle
1915-1934. Revueltas en Haití. Desembarcan 300 marines de EE. UU. para custodiar intereses de empresas de ese país. Permanecen 20 años.
29 de noviembre de1987. Primeras elecciones tras la salida de Duvalier. Militares y duvalieristas masacran a electores.
1990-1996. Vota el 70 por ciento del padrón; triunfa el excura católico Jean Bertand Aristide; su mandato dura nueve meses. Nada funcionó porque el ejército y la burocracia mantenían el poder y aumentó la dependencia del exterior. Gana André Preval, estadista de izquierda.
2000-2003. Poca afluencia electoral, vuelve a ganar Aristide. La crisis se agrava: la oposición radicaliza sus demandas y exige la salida del presidente.
29 de febrero de 2004. Golpe contra Aristide. Crisis político social. Se instala la Misión de Estabilización de la ONU (Minustah) en Haití: 10 mil soldados y mil 622 policías tutelan al país. Una comisión judicial revela que EE. UU. suministró armas y entrenó a los “rebeldesˮ haitianos.
2002-2006. Inundaciones masivas.
2006-2011. Vuelve a ganar André Preval, único mandatario en terminar su gestión.
2008. Cuatro huracanes azotan Haití: causan 800 muertos y devastan el 70 por ciento de la agricultura.
2009-2010. Se preparan elecciones para febrero del año siguiente; pero el 12 de enero, un sismo de siete grados causa la muerte de 316 mil personas, destruye la capital, trae más inseguridad e impacta a los más pobres. Tropas de la ONU infectan con cólera a la población y mueren 10 mil haitianos.
2011-2016. Michel Martelly, candidato apoyado por el gobierno de EE. UU., se proclama vencedor en dudosa 2ª vuelta. La participación electoral desciende del 70 por ciento en 1990, al 15 por ciento en 2016-2017.
2017-2019. Fracasa la “ayuda humanitariaˮ y luego de 13 años sale Minustah de Haití. La revista Pacificación Internacional revela que tropas de esa misión abusaron de dos mil mujeres.
Siete de febrero 2021. Según la constitución, Moïse debía traspasar el gobierno ese día. No lo hace y el siete de julio es asesinado. Un día después, las autoridades piden ayuda internacional para investigar ese crimen.
Persiste la interrogante del hecho clave –silenciado por la prensa corporativa– de que 11 mercenarios fueran detenidos en el interior de la embajada de Taiwán. En un comunicado, la diplomacia de este país explicó que autorizó el ingreso a la policía para permitir que se “conociera la verdad del incidente lo antes posible”.
Sorprende la facilidad con que los atacantes franquearon la seguridad del Ejecutivo. Una ciudadana compartió sus dudas con France24: “¿Dónde estaban los policías fuertemente armados que vigilaban al presidente día y noche?”, “¿Por qué no reaccionaron?”. Los asaltantes alegaron una operación de la Oficina de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) cuando entraron al recinto, pero el embajador estadounidense en Haití desmintió que fuesen agentes.
La transición
No se secaba aún la sangre en el piso de la recámara del presidente haitiano, cuando en el país y el exterior se preguntaban cuál será el futuro de Haití. Hace tiempo, las fuerzas progresistas de Haití, de la región y el mundo pusieron al país en el centro del debate internacional denunciando la sistemática destrucción de las conquistas democráticas conseguidas desde 1986 y la restauración duvalierista.
Se habla de la caída del sistema político creado por la dictadura de los Duvalier, pero el cierre de este periodo de terror e incertidumbre requiere una fase de transición que allane la vía a la institucionalidad. Se trata, ante todo, de no permitir más un Estado transformado en verdugo de su propia población, destaca Sabine Manigat. Sin embargo, en Haití aún es determinante el rol de las “potencias de tutela” (EE. UU., la ONU y el Core Group), Alemania, Brasil, Canadá, España, Francia, la Unión Europea y los organismos internacionales que, desde 2013, vigilan de cerca al país.

En tal escenario es inadmisible otra intervención de EE. UU., pues sería “un nuevo desastre”, advierte Jonathan M. Katz en Foreign Policy; por ello urge respetar la soberanía y rechazar una ocupación que coartaría un proceso hacia una salida viable con el concierto entre sectores sociales y políticos, como propone a su vez el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLCS).
En la transición hay múltiples prioridades: un aparato de gobierno para que Haití funcione como un Estado moderno, infraestructura, banca propia, agricultura con visión social e inversión. De ahí que sería un error geopolítico reeditar el tutelaje de las potencias para “apaciguar” a una nación cansada de violencia.
El reto ahora es transitar hacia la conformación de un sistema político seguro para sus ciudadanos. Solo así sería posible que las elecciones próximas se perciban como transparentes, inclusivas y eficientes. EE. UU. ha pedido, por su parte, un “diálogo constructivo” para celebrar elecciones lo antes posible. Lo mismo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) como único mecanismo para legitimar al próximo poder político. Más crítico, el Parlamento Europeo señaló la responsabilidad de las autoridades locales en la actual situación.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
Reformar la Constitución en vez de aplicarla
El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote.
Las más leídas
Terremoto en Rusia desencadena alerta de tsunami en el Pacífico; Sudamérica toma medidas urgentes
La 4T “rediseña” planes de “prepas”: SEP presenta nuevo proyecto
Medidas insuficientes para combatir el sargazo en Quintana Roo
Acusan a embajador de México en Canadá de nexos con el crimen organizado en Quintana Roo
México incrementa 33.5% de impuestos para importaciones por paquetería
Fase 5 de hambruna en Gaza y la neutralidad morenista



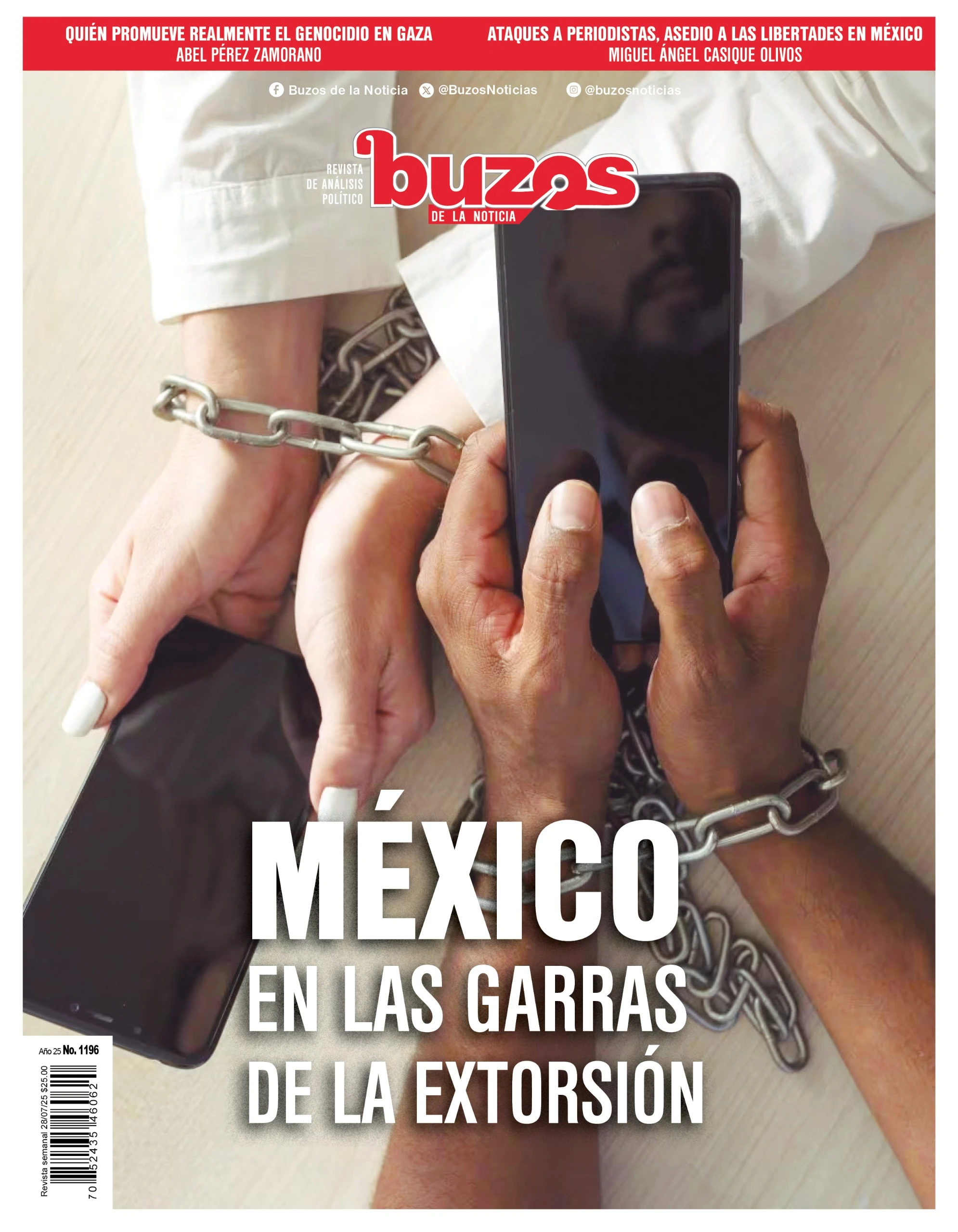






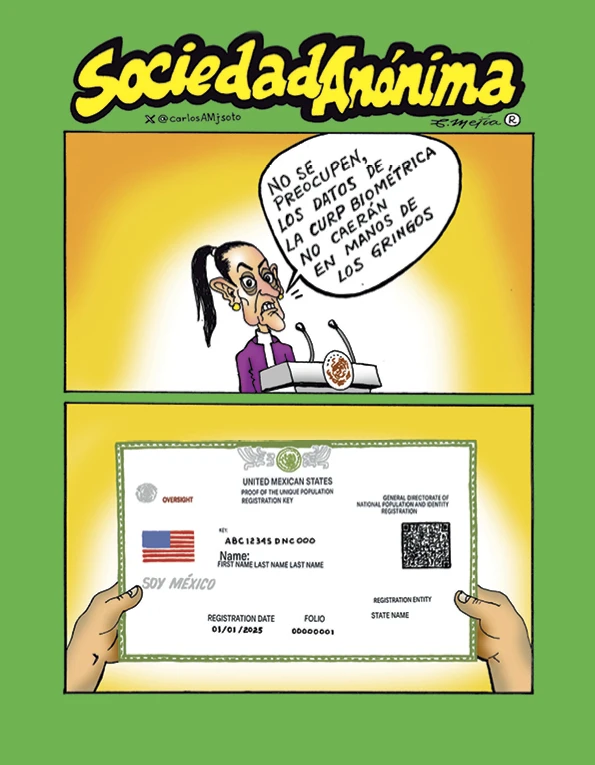
Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.