
En 1959, llegó a manos del poeta ecuatoriano César Dávila Andrade (1918-1967) un libro titulado Las mitas en la Real Audiencia de Quito, del profesor Aquiles Pérez, exhaustivo y crudo estudio, basado en documentos de probado valor histórico, en el que se describían los horrores a que se sometió a generaciones de indígenas quichuas bajo el sistema colonial de mitas, mediante el que se les obligó a brindar servicios personales, domésticos, en tareas agrícolas y, sobre todo en las minas del Potosí; esta servidumbre forzada sirvió para enriquecer a encomenderos y hacendados que obtenían riquezas para enviarlas a España.
La conmoción estética no se haría esperar, César Dávila Andrade escribía ese mismo año Boletín y elegía de las mitas que se considera su más grande poema y uno de los más importantes para el indigenismo y la literatura ecuatoriana en general; el poema fue incluido en su poemario Arco de instantes (1959). Traducido al quichua, este poema de 286 versos agrupados en 26 estrofas ha sido llevado a la escena y representado en espectáculos corales bilingües. A decir del Dr. Ernesto Albán Gómez, “El poema es un grito de dolor y de protesta ante la barbarie, la negación de la vida, del amor, de la libertad, pero es también la narración cruda de la estremecedora historia de las mitas. Con la prolijidad del hombre de ciencia, con la fidelidad del historiador, pero sobre todo con la potencialidad cósmica del poeta, ha logrado resumir siglos de esa historia infamante”.
Y tam, si supieras, amigo de mi angustia,
cómo foeteaban cada día, sin falta.
“Capisayo al suelo, calzoncillo al suelo,
tú, boca abajo, mitayo. Cuenta cada latigazo”.
Yo, iba contando: 2, 5, 9, 30, 45, 70.
Así aprendí a contar en tu castellano,
con mi dolor y mis llagas.
En seguida, levantándome, chorreando sangre,
tenía que besar látigo y mano de verdugos.
‘’Dios se lo pague, Amito”, así decía de terror y gratitud.
“Yo soy Juan Atampam” comienza el poema, y acto seguido pasa revista a los nombres de indígenas “mitayos”, es decir, esclavizados, sometidos a la brutal servidumbre. “Yo nací y agonicé en Chorlaví…”, agrega antes de enlistar los nombres de las minas y obrajes en que sufrieron explotación sus iguales… que van alcanzando dimensiones de un doliente colectivo. El poema épico crece hasta desbordar por instantes la emoción, describiendo detalladamente el suplicio de un hombre mientras sus compañeros claman a un impasible Pachakamak.
Oh, Pachakamak, Señor del Universo,
nunca sentimos más helada tu sonrisa,
y al páramo subimos desnudos de cabeza,
a coronarnos, llorando, con tu Sol.
A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápulo,
en medio patio de hacienda,
con cuchillo de abrir chanchos, cortáronle testes.
Y, pateándole, a caminar delante
de nuestros ojos llenos de lágrimas.
Echaba, a golpes, chorro de ristre de sangre.
Cayó de bruces en la flor de su cuerpo.
La destrucción de sus familias, la violación de sus mujeres, el asesinato a latigazos de sus hijos pequeños, el hambre… descritos en primera persona, hacen de este poema un desgarrador testimonio de la violencia colonialista y una denuncia de los abusos cometidos por los piadosos encomenderos; y en estas condiciones, matar al propio hijo recién nacido, producto de la violencia del amo para evitarle el mismo destino funesto, no es sino un acto liberador.
Mientras mujeres nuestras, con hijas, mitayas,
a barrer, a carmenar, a tejer, a escardar;
a hilar, a lamer platos de barro –nuestra hechura–.
Y a yacer con Viracochas,
nuestras flores de dos muslos,
para traer al mestizo y verdugo venidero.
Sin paga, sin maíz, sin runa-mora,
ya sin hambre de puro no comer;
solo calavera, llorando granizo viejo por mejillas,
llegué trayendo frutos de la yunga
a cuatro semanas de ayuno.
Recibiéronme:
Mi hija partida en dos por Alférez Quintanilla,
mujer, de conviviente de él.
Dos hijos muertos a látigo.
Oh, Pachakamak, y yo, a la vida. Así morí.
Y de tanto dolor, a siete cielos,
por sesenta soles, Oh, Pachakamak,
mujer pariendo mi hijo, le torcí los brazos.
Ella, dulce ya de tanto aborto, dijo:
“Quiebra maki de guagua;
no quiero que sirva de mitayo a Viracochas”.
Quebré.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
Un recuento poco optimista de las noticias nacionales
Todos estos males asolaron a los mexicanos, aunque mes con mes y trimestre con trimestre se observara el predominio de alguno de ellos.
Las más leídas
Tras 18 años, concluye la huelga de mineros de Cananea
Cancela EE. UU. visa a segundo funcionario de Morena
Después de dos años, palestinos recuperan la Navidad en Belén
Ucrania se retira de Siversk para “proteger a sus tropas” ante el avance ruso en Donetsk
Aumenta consumo de drogas en México y persisten retos en salud mental
Pavo y cerdo incrementan hasta 20% el precio de la cena de Navidad








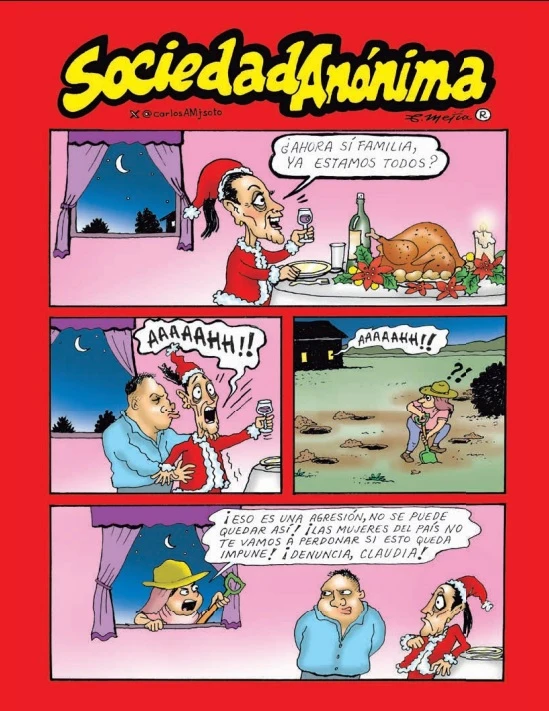
Escrito por Tania Zapata Ortega
Correctora de estilo y editora.