
Hace ya veinte años, en Ojo La Yegua, Municipio de Riva Palacio, tuve la oportunidad de mi vida de conversar con una memoria viviente de la migración menonita en Chihuahua, don Bernhard (Bernardo) Dyck quien, en ese año de 2004, tenía ya 100 nietos y 76 años de edad. Contando apenas con nueve días de nacido, el pequeño Bernardo llegó a la estación de San Antonio de los Arenales y le tocó vivir la época más dura que pasó su pueblo. Atrapado en la vorágine de los preparativos del éxodo hacia México, el padre de Bernardo tenía toda la intención de registrar al bebé en la provincia de Saskatchewan, donde nació; pero el día de su partida encontró cerrado el registro civil. Bernardo fue registrado después como mexicano.
La emigración menonita de Canadá hacia México se produjo a bordo de trenes completos alquilados con fondos comunes. Cada familia “arreó” con todo lo que consideró indispensable y, como pudo, lo subió en los carros cargueros.

Todavía se conservan fotos que se tomaron los menonitas en las estaciones a todo lo largo de los Estados Unidos (EE. UU.). El convoy hacía una parada cada día y las mujeres aprovechaban para hacer comida, los hombres para alimentar al ganado y los niños para estirar las piernas y jugar un rato. Cuando llegaron a El Paso, Texas, el viaje tuvo un atorón porque las autoridades hicieron una revisión exhaustiva de los documentos. De ahí hacia el sur, el viaje fue de un solo tirón hasta San Antonio de los Arenales, hoy Ciudad Cuauhtémoc.
La familia Dyck llegó en el último de los trenes, en noviembre de 1922. Duraron dos días para descargar los aperos, el equipaje y el menaje de casa. El señor Dyck, padre del pequeño Bernardo, trajo una engavilladora de Canadá para la avena, una cortadora para zacate, una rastra de picos, dos caballos; y la señora cargó con todo lo de la cocina y con los muebles más indispensables. Algo que don Bernardo recuerda ahora es que su madre tenía, en ese tiempo, una máquina de coser que había comprado en Saskatchewan.
Fueron años difíciles, porque los menonitas estaban muy acostumbrados al clima, al terreno y a los cultivos de su tierra anterior. En la memoria de don Bernardo están los años de pobreza y de escasez. “Me acuerdo bien, yo tenía siete años y éramos muy pobres; y la cosecha en esos años no estaba muy buena”.
Entre 1933 y 1934, todos los integrantes de la familia aptos para las labores acudían al campo para ayudar al jefe de familia, donde el trabajo era mucho y la comida era escasa. Eran los tiempos en que el padre de Bernardo tenía unas tierras en el Campo 105. Los menonitas no se acababan de acostumbrar a su nueva tierra, ni a los cultivos propios de estos climas.
La siembra del maíz y sus usos eran todavía una incógnita para ellos; y una vez que el padre llevó un saco de este novedoso cereal al molino, con la intención de hacer tortillas como las que les habían visto comer a los mexicanos, la madre apenas atinó a hacer una especie de panes aplanados con aquella harina; y sin sabor, muy gordos para tortillas, muy flacos para pan; pero eso sí, bien redondos.
La eterna búsqueda de la tranquilidad
Los menonitas son agricultores y ganaderos profesionales; tan especializados por la cohesión que han logrado mantener en torno a su religión y a sus costumbres, que son la clave de su éxito. Los que protagonizaron el éxodo de Canadá a México en 1922 se consideraban los más puros seguidores y herederos del líder reformista holandés Menno Simmons y deseaban que su vida transcurriera en la tranquilidad de sus costumbres.
La existencia de estas comunidades está caracterizada por una autoridad eclesiástica muy fuerte, con facultades para dirigir la vida cívica, la educación, los estilos de construcción de aldeas y hogares y, desde luego, el lenguaje, la religión y la familia.

Su diáspora y su continuo peregrinar de un país a otro, que incluyó el salto audaz desde el viejo continente a la América septentrional, inició en el Siglo XVI, y entre sus estaciones temporales se cuentan las tierras bajas de Prusia, las estepas de la entonces rusa península de Crimea, así como las praderas canadienses.
En los países donde estuvieron asentados, los menonitas siempre buscaron que los gobiernos nacionales les otorgaran ventajas especiales (privilegios o franquicias) que les permitieran el establecimiento y administración de su propio sistema escolar, la exención del servicio militar y la dispensa de participar en rituales cívicos ajenos a sus costumbres.
Así, los asentamientos en colonias propias con gobiernos locales, y la conservación de su lengua madre, fueron las premisas básicas para sobrevivir en medio de las sociedades seculares.
Agricultores profesionales
A cambio de que se les otorgaran los privilegios indispensables para mantener la integridad de su cultura y modo de vida, los menonitas aportaron la energía de su trabajo incansable y metódico. En donde han estado, cultivan en tierras pantanosas y yermas por igual, con el toque de sus manos transformadoras; y han traído consigo prosperidad nunca antes conocida en esas regiones que los albergaron.
Los menonitas trajeron consigo a México una semilla de avena de nombre avena plata, que era muy buena para forraje pero no adecuada para el clima de San Antonio de los Arenales. Como inconveniente, reveló Bernardo, a esta avena le salían hongos y no se podía guardar para la siguiente cosecha.
Al cabo de unos dos o tres años, hacia 1925, los agricultores recién llegados consiguieron la avena “Texas”, como le llamaban, misma que daba buen resultado y que se sigue sembrando hasta la actualidad. Hoy, sin embargo, los menonitas siembran otras muchas variedades, según los suelos, la humedad y el propósito para el que necesitan la avena.
En la casa del patriarca se conserva la construcción original del machero que levantó su padre; el hombre hizo notar que la madera de la edificación databa de 79 años atrás (99 en la actualidad).

Aquí el agua se encontró muy abajo, lo que supuso para los menonitas recién llegados a la región un duro trabajo para excavar sus pozos. En el patio de su casa, Bernardo cuenta: “este pozo fue escarbado con pico y pala hasta la profundidad de 136 pies y después se usó una perforadora hasta los 236 pies, y entonces sí, ya hubo agua”.
Entre los primeros colonos vino gente experta en lotificar tierra: “Oh, sí, los agrimensores”, exclamó don Bernardo en la entrevista, con una expresión que rezumaba admiración hacia la gente trabajadora. “De lo que yo me acuerdo fue que anduvimos midiendo las tierras para hacer los repartos... yo también ayudaba, teníamos una cinta de 100 metros... hicieron los puntos y las cuadras, y había un señor muy, muy bueno para hacer las cuentas, que hasta ahora nadie le ha reclamado una mala medida, ni nada”.
Acerca de las semillas –que son el núcleo del universo de los menonitas–, don Bernardo recordó que “hicimos mucho la lucha para mejorar las semillas, cambiábamos de un campo a otro”.
Al principio el maíz, por ejemplo, era de la variedad “bola”, que rendía dos y media toneladas por hectárea. Había el maíz Tulancingo, que daba una mazorca chica, pero muy largos los granos.
La maquinaria, aunque su uso estaba muy restringido por los jefes religiosos, siempre ha estado presente en la vida de los menonitas. Don Bernardo tenía memoria de que, cuando su familia vivió en el Campo 102, usaban un tractor chaparrito, un Fordson; y en el Campo 101, un tractor Chase. Un vecino de ellos tenía una desgranadora.

Hoy en día, los problemas de los menonitas, que son muchos y muy variados, tienen que ver con el sustento, pero nada comparado con los primeros años que resultaban tan duros, cuando por momentos la comida escaseaba.
En la infancia de don Bernhard Dyck, “un saco de harina de trigo costaba entonces cinco pesos, la mantequilla 50 centavos, y el litro de leche estaba a 20 centavos –relataba–. Hasta después, cuando nos fuimos a vivir al Campo 107, fue cuando la gente empezó a entregar leche con Pedro Peters y las familias empezaron a recibir un poco de dinero extra cada quincena”. Bernhard hizo la comparación de esos inicios de la industria lechera con la actualidad, cuando en la región existen alrededor de 35 lecherías y las familias cuentan con mucho ganado... “hay tanto que en un solo campo se ven hasta 800 vacas”, exclamó contento.
A don Bernhard Dyck le perdí la pista, pero estoy muy orgulloso de que me haya transmitido todas esas valiosas experiencias de primera fuente.
Cien años de la llegada
El 12 de marzo de 1922 llegaron a la región de la actual Cuauhtémoc, provenientes de Canadá, cientos de familias de la fe menonita que huyeron de ese país durante la primera Guerra Mundial, cuando esa nación y sus aliados se enfrentaban contra Alemania.
El gobierno de Canadá les exigía abandonar el idioma alemán, su religión e incorporarse al ejército en tiempos de guerra.
Fue en este momento cuando un grupo de seis delegados salió en búsqueda de tierras a América Latina y así llegaron a Chihuahua, donde compraron 100 mil hectáreas a 21 dólares cada una. Para 1921 firmaron un acuerdo con el presidente Álvaro Obregón por el que les concedían los mismos privilegios que habían perdido en otros países; este acuerdo produjo la migración masiva; se calcula que, entre 1922 y 1926, llegaron cerca de seis mil personas a bordo de 36 trenes. El recorrido duraba una semana.

Hoy, la comunidad menonita en Chihuahua está compuesta por 50 mil miembros que, a su vez, se dividen en un 80 por ciento en conservadores y 20 por ciento, liberales. Ambos grupos interactúan a diario desde que, en 1997, acordaron que sus diferencias no les impedirían trabajar juntos. “Si tú te vistes así y yo veo la tele, lo vamos a dejar a un lado para no desviarnos de la meta”, explica Antonio Lowen, guía del Museo Menonita de Chihuahua. Se pueden diferenciar principalmente en su vestimenta: los conservadores utilizan el clásico overol de mezclilla con camisa de cuadros y las mujeres portan vestidos que ellas mismas confeccionan.
Las mujeres, para identificarse en su estado civil, llevan una pañoleta de la cabeza –blanca en el caso de las solteras y negra en el caso de las casadas–. Los menonitas liberales utilizan tecnología: Internet, teléfonos celulares y asisten a escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el bachillerato, mientras que los conservadores asisten a la escuela hasta los 13 o 14 años; después se incorporan a las labores del campo o de la casa, según el género. Mantienen aún su idioma, el bajo alemán –un dialecto del alemán– que se habla en casa, así como el alemán tradicional, que se enseña en sus escuelas y con el que están escritas sus biblias.
¿Por qué llegaron aquí, tuvieron otra opción?
El historiador chihuahuense Jesús Vargas Valdez hizo un resumen de la llegada y antecedentes:
De acuerdo al ingeniero Carlos Barney Almeida, autor de la tesis La colonización menonita en el estado de Chihuahua, a principios de 1500, el sacerdote católico Simons Menno, del pueblo Witsmarsum en Frisia, se convirtió en el jefe de la secta religiosa que tomó el nombre de su apellido y, desde entonces, se les conoció como los menonitas, quienes fueron sometidos, como otras sectas protestantes, a la persecución de la Iglesia Católica y gobiernos afines. Uno de los preceptos que reconocieron desde su origen fue la oposición al uso de las armas; y con base en ello, una buena parte de los integrantes de la secta decidieron emigrar a mediados del Siglo XVI (entre 1556-1570), estableciéndose en la región circundante a la ciudad de Danzig, donde años después, en 1772, el rey Agustín II les concedió formalmente la absoluta libertad para que profesaran sus costumbres, su idioma, su religión, su sistema de educación y el régimen de organización en sus colonias. Fue en esos años cuando algunos grupos colonizaron grandes regiones vírgenes de Rusia, donde la emperatriz Catalina II también les otorgó todas las condiciones para que se establecieran, formando así, en 1789, una colonia en el valle del Río Chortitza y otra, en 1804, en la región de Malatoschna. A la primera de estas fundaciones se le conoció como Colonia Antigua; y es importante distinguirla porque de ahí surgieron, cien años después, los colonos que emigraron a México.

Los menonitas recibieron apoyo de los zares hasta el año de 1870, cuando les negaron el estatus que habían obtenido en los años anteriores. Por ese motivo resolvieron buscar otros países donde se pudieran establecer conservando sus costumbres. En 1873, el gobierno británico les ofreció tierras en Canadá, garantizándoles el respeto de sus costumbres y organización. Entre 1874 y 1880, llegaron a Canadá miles de menonitas, estableciéndose al sur de Winnipeg, donde formaron una gran colonia que recibió el nombre de Manitoba. En los años siguientes se extendieron hacia Saskatchewan y Alberta, formando las colonias Swift Current y Hogue.
Durante los primeros treinta años, el gobierno canadiense respetó todos los acuerdos que había firmado con los menonitas; sin embargo, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, dispuso la abolición del idioma alemán y la orden de que los niños menonitas se integraran al sistema educativo público, además de que aceptaran el servicio militar al igual que cualquier ciudadano canadiense. Ante la nueva situación, una buena parte de los menonitas decidieron buscar otras naciones donde se les respetaran sus costumbres y religión.
El 18 de noviembre de 1920, tres representantes habían salido de la ciudad de México con dirección a Chihuahua para recorrer varias regiones y seleccionar los terrenos donde iban a establecerse los miles de colonos que llegarían muy pronto; sin embargo, el 26 de diciembre, el periódico El Correo del Norte, aclaró que la representación menonita no había llegado a Jiménez, como se había informado días antes.

Finalmente, el 29 de enero de 1921, los representantes menonitas de la Old Colony Reinland Mennonite Church: Julius Lowen, Johann Loeppky, Benjamín Goertzen, Cornelius Rempel, Klaas Heide y David Rempel se dirigieron por oficio al Presidente de la República, Álvaro Obregón, expresándole el deseo de establecerse en México como colonos agrícolas y, tres semanas después, el Presidente respondió oficialmente que se aceptaban las peticiones que habían solicitado: liberarlos de la obligación del servicio militar; no presentar juramento; otorgarles el derecho de ejercitar sus principios religiosos sin ninguna restricción; autorizarles la fundación de sus propias escuelas y maestros, sin que el gobierno interviniera de ninguna manera y organizarse económicamente de manera independiente. Así se concretó la migración de los menonitas en México.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
Los pueblos del mundo deben luchar contra la guerra imperialista
En entrevista exclusiva para este semanario, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, expuso su punto de vista acerca de la peligrosa situación a que el imperialismo ha conducido a la humanidad.
Las más leídas
La realidad frente a la ilusión
Rechazan ingreso de militares estadounidenses a territorio mexicano
Sindicato del Metro advierte posibles paros escalonados por falta de presupuesto y mantenimiento
Llama Sheinbaum a Trump para frenar tráfico de armas hacia México
Urgen medidas inmediatas para localizar a ingeniero oaxaqueño y mineros de Sinaloa: ONU
Economía mexicana suma otro año de crecimiento moderado



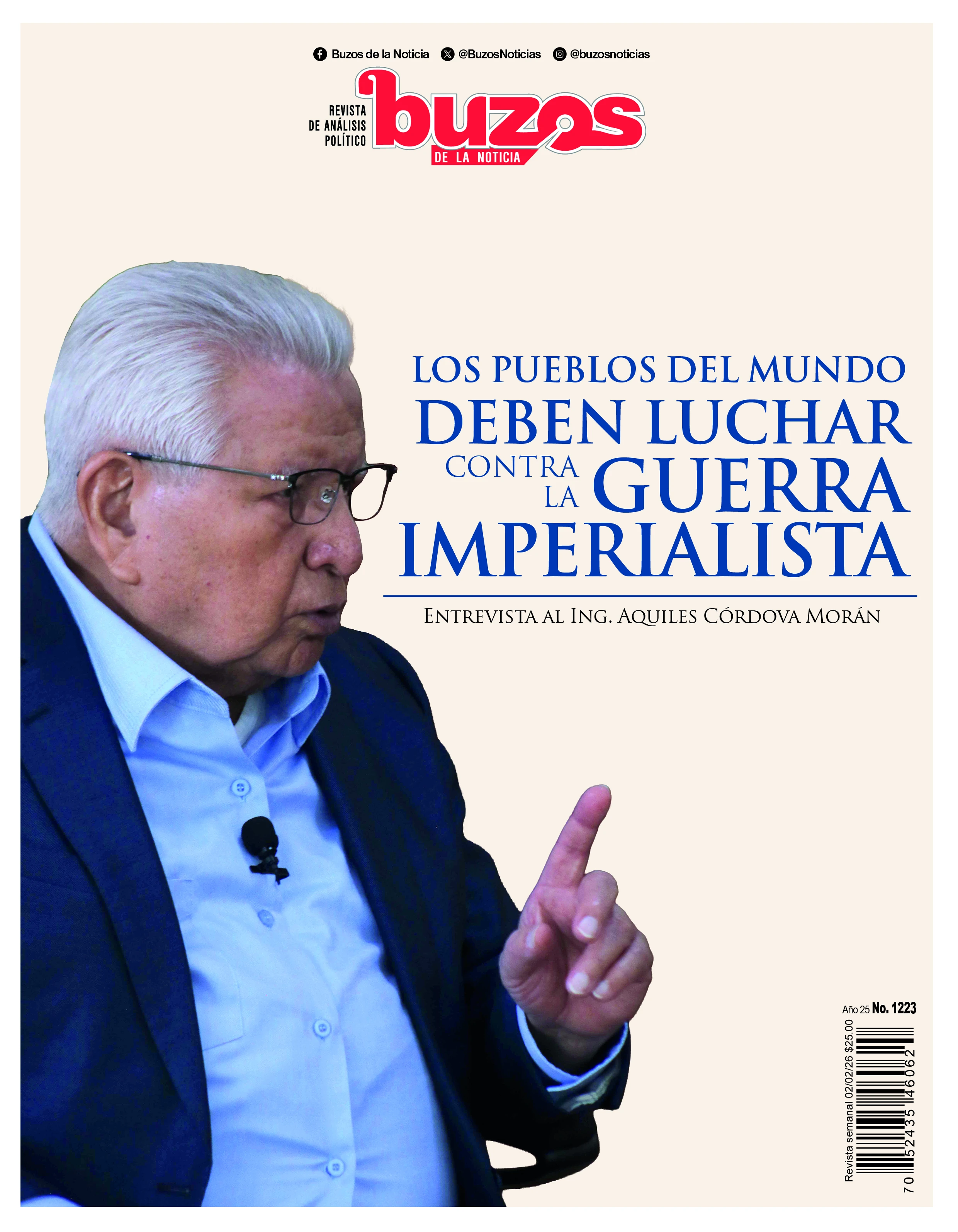







Escrito por Froilán Meza
Colaborador