
El martes 11 de septiembre de 2001 a las 8:46, un avión se impactó en la torre norte del World Trade Center (WTC) de Nueva York; a las 9:03, otra nave chocó en el mismo edificio; a las 9:37, un tercer avión golpeó el lado oeste del Pentágono; y a las 10:03, una cuarta aeronave se estrelló cerca de Pennsylvania. En represalia, el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) lanzó una “guerra contra el terrorismo”, pero no contra los perpetradores del 11-S, sino contra Irak gobernado por Saddam Hussein.
A 21 años de ambos sucesos, las corporaciones petroleras estadounidenses y sus aliados explotan los yacimientos de esa nación a costa de miles de personas y de convertir a Irak en un Estado fundamental para su estrategia energética global. Una vez más, Occidente usó la mentira y la desinformación como armas de destrucción masiva para redirigir la nueva era geopolítica en su zona de confort: Medio Oriente.

Es en este contexto donde Irak es noticia nuevamente. No solo por el 21 aniversario del 11-S, sino porque pretende ocultarse la certera guerra multidimensional que Occidente libra contra niños, mujeres y hombres iraquíes por mantener el control de las riquezas en ese país y su estratégica geografía.
Es por ello que, en el tablero iraquí, juegan, EE. UU., Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Turquía, Irán e Israel con vigor y fuerza. En términos estratégicos, el más poderoso es Washington, con 12 bases militares en la región y sus añejas alianzas locales. Al eternizarse esta puja de intereses, se vislumbra el pronóstico de Moussa Bourekba: “Irak es el país de la guerra imposible y la paz improbable”.
Engaño y crisis
En 1991, EE. UU. y sus aliados lanzaron su operación Tormenta del Desierto para mostrar al mundo su músculo y la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); y en 2003 usaron la falacia de las armas de destrucción masiva para legitimar su guerra contra el “terror”. Tras asesinar a Hussein, Occidente quedó como único usufructuario de sus hidrocarburos.
En 2004, Washington transfirió el poder a un gobierno interino que convocó a elecciones, en las que los chiitas ganaron el Parlamento. Por una provocación, estalló un conflicto entre chiitas y sunitas, durante 2006 y 2008, que dejó miles de muertos y resentimientos imborrables.

Esas víctimas se sumaron a la ocupación imperialista, cuyo resultado fue más de un millón de muertos, muchos de ellos civiles; desplazó a casi 22 millones de personas y auspició el surgimiento del radical Estado Islámico, que también dejó su estela letal.
En julio de 2021, el presidente estadounidense Joseph Biden decidió suspender las operaciones de combate en Irak; pero únicamente cesaron las batallas, no el terror. La causa no es por las pugnas sectario-religiosas, sino por el poder que imponen las corporaciones.
Este año, la Casa Blanca y su aparato propagandístico recurren al engaño y la manipulación, alegando que la crisis iraquí tiene raíz religiosa. Al crear la percepción de que las desgracias tienen su origen en las diferencias entre musulmanes sunitas y chiitas alienta la división de la sociedad y desvía el descontento contra la injerencia extranjera.
Ese ardid oculta que al capitalismo corporativo –al de EE. UU. en particular– le incomoda que ganara la elección para primer ministro del político y religioso chiita Muqtada al-Sadr, un personaje que hace años lidera el rechazo de su nación contra la injerencia occidental.
Este candidato, que reside en Nayaf, ganó popularidad por su atención a los sectores más precarios y su visión estratégica. Entre 2006 y 2010, su partido, el Movimiento Sadrista, respaldó al primer ministro chiita Nouri al-Maliki; y en 2016 se opuso al primer ministro Haidar al Abadi, a quien acusó de neoliberal.
En la elección de octubre, el favorito al-Sadr obtuvo 73 escaños de 329, es decir logró amplia mayoría para ser jefe de gobierno. Así lo determina el sistema de reparto de poder iraquí, según el cual la presidencia del Parlamento debe quedar en poder de un musulmán sunita, el primer ministro debe ser chiita y el presidente será un kurdo.
Sin embargo Al-Sadr no fue reconocido como primer ministro y sus simpatizantes tomaron las calles. En Bagdad ingresaron a la fortificada Zona Verde en el distrito de Karkh, al oeste de la capital, sede de edificios del gobierno y embajadas, prohibida a los iraquíes desde la ocupación de 2003.
Fanatismo NEOCON

El 19 de marzo de 2003, el expresidente George Walker Bush y sus asesores neo-conservadores (neocons), lanzaron todo su poder bélico contra Irak. Confiaban en que usar la fuerza dispersaría el pensamiento político-económico estadounidense por el mundo.
Era la ideología fanática de un pequeño círculo de belicistas enquistados en la política estadounidense que permeó en amplios sectores. Tanto así que, aunque en el año 2000 Bush perdió el voto electoral, tras el 11-S ganó gran popularidad.
Los neocons sustentan que si no derrocan gobiernos non gratos se arriesgan al “contagio democrático”. Por ello promovieron el lema Exportando la Democracia, que defendían desde 1992, con la idea de sostener a organizaciones en el exterior para “transformar gobiernos, aunque implique retar a los tiranos amigos”, explica M.A. Leeden.
Esa idea y la llamada Doctrina Bush están en la política exterior expansionista de EE. UU. El discurso del “nuevo imperio” y sus actos de dominio, sostenidas con medidas legales, se filtraron en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En septiembre de 2002, esa corriente ya contemplaba los ejes sobre los que giraría la Estrategia de Seguridad Nacional.
Sus artífices eran hábiles ideólogos imperialistas, como el matemático y subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, cuya Guía para la Planificación de la Defensa incendió al mundo con la tesis de la guerra antiterrorista; luego presidió el Banco Mundial (BM), del que dimitió acusado de nepotismo.
La biblia de los neocon es el libro Peligros Presentes, de W. Kristol y R. Kagan, quienes sostienen que cambiar gobiernos es un “imperativo moral de EE. UU.”. Este pensamiento inspiró a los estrategas que criticaron a Bush padre por dejar a Hussein en el poder en 1991, y a Milosevic en Serbia.
La ideología neoconservadora es diametralmente opuesta a la decisión de los pueblos en torno a emprender su transición, pues promueve que ese cambio viene del invasor. Analistas antihegemónicos desmenuzaron críticamente esa ideología con ensayos como El nuevo orden americano, ¿La muerte del derecho? (2005) y Guerras justas y guerras injustas (Revista Internacional del Pensamiento Político, primer semestre, 2006).
Entre junio y julio revivieron las demandas y protestas de 2019 contra el desempleo, la corrupción y la injerencia extranjera. Al-Sadr se propuso encabezar un proceso democrático revolucionario pacífico y mostró enorme capacidad de movilización; pero la violencia escaló.
Aún confiado en el éxito, el cuatro de agosto lanzó un último gesto y exigió la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas. Cuando se presentó otro candidato chiita, el exministro de Trabajo Mohamed Shia al Sudani permitió a Occidente sostener que el chiismo está dividido y teje la trama de un fantasma hacia la guerra civil.
Con titulares de saña sistémica como “Irak contra las cuerdas”, “Manifestaciones impiden formar gobierno”, “Chiitas disparan misiles y causan caos”, Occidente muestra a un Irak fallido para borrar la historia de una nación que no hace mucho era próspera e influyente en Medio Oriente.
En ese país han transcurrido más de 300 días sin gobierno, lo que complica el trabajo de las ya débiles instituciones del país, que requieren la aprobación del primer ministro para ejercer su presupuesto.

En alusión a 11 meses de negociaciones fallidas, disputas políticas, manifestaciones ciudadanas y choques entre facciones chiitas que dejaron 37 muertos y 250 heridos, Al-Sadr expresó al dimitir el 26 de agosto: “Esto no es una revolución, pues ya perdió su carácter pacífico”.
Lucro negro
Esa adversidad no surgió de los improvistos. Por más de tres décadas, los iraquíes no han conocido la paz. Para ellos no existe la ilusión de multipolaridad que otras naciones se plantean, pues la única referencia de poder que conocen en el pasado reciente proviene de EE. UU., que preserva al capitalismo trasnacional.
Sin menoscabo del peligro en que pone la vida de mujeres y hombres –sean sunitas, chiitas o laicos– EE. UU. utiliza al Pentágono y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para borrar con determinación del mapa a quien se le resista.
También usa el poder suave al invocar su bizarro modelo de democracia. En Irak impuso gobiernos con frágiles dirigencias que se guían por intereses partidistas, étnicos y religiosos, mientras toleró a élites corruptas. Todos son sumisos al extranjero, por lo que en 19 años no ha existido un gobierno estable.
Irak es tan inseguro que constantemente lo abandona personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de los miles de millones de dólares (mdd) que la comunidad internacional ha invertido para garantizar la seguridad de los iraquíes.

En cambio, el toque de queda, persistente en todo el país, protege el lucro de las petroleras extranjeras y otras corporaciones. Por encima de la ingobernabilidad, a éstas únicamente les interesa que el crudo iraquí se cotice alto en los mercados internacionales.
Cuando EE. UU. perdió la credibilidad
En 2013, la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado (OIDE) refutó la mentira con la que George Walker Bush y sus neoconservadores aseguraron que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Con esa pesquisa cayó la ya escasa credibilidad de la superpotencia, que recurrió al engaño para ganar ventaja.
Según la OIDE, “El mensaje que Colin Powell mostró al Consejo de Seguridad se basó en información de inteligencia con tantas fallas que era falsa”. Más tarde, inspectores de la ONU declararon que los neoconservadores estadounidenses mintieron. “Dijeron que había armas de destrucción masiva: no hay nada. Ellos sabían que no había nada”.
El grupo VIPS, que integra Ray McGovern, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), revela que el servicio británico de inteligencia MI6 confió en un espía cuya información no verificó antes de entregar a EE. UU. el llamado Informe Chilcot.
Ahí se señalaba que el Servicio Federal de Inteligencia (SFI) de Alemania interrogó al químico iraquí, Rafed Ahmed Alwan (con nombre clave Curveball), quien difundió información falsa para recibir beneficios como casa y dinero.
Sin embargo, el SFI desconfió de él y se negó a avalar su veracidad; pero el director de la CIA, George Tenet, aseguró que Alwan había aportado información muy valiosa.
Aunque sabían del recelo del SFI, los aliados de Bush respaldaron la guerra en Irak: el primer ministro inglés Anthony Blair y el jefe de gobierno español José María Aznar.
Por ello es usual ver operando, en el segundo territorio con mayor producción de petróleo del mundo, a decenas de contratistas (mercenarios) del Complejo Militar Industrial como DynCorp, Triple Canopy, G4s y Academi. Ellos son el gobierno real en Irak, pues deciden lo que ocurre en la Zona Verde.
Y aunque 90 por ciento de los recursos de Irak proviene del petróleo, sus gobiernos lo han puesto en manos de las trasnacionales. De ahí que la población sufra la crisis económica y falta de electricidad.
Las plantas generadoras son viejas, se dificulta la adquisición de piezas de repuesto; y aunque se mueven con gas, operan con aceite; de ahí los cortes de energía. “No sabemos qué pasará el verano de 2023”, se lamentó desde el periódico Al Jazeera el economista Yaser Maleki.

Sin embargo, Washington y sus aliados no admiten que la inestabilidad iraquí se nutre del saqueo y la corrupción de una minoría que explota a millones de trabajadores que únicamente comen una vez al día, como explica Nezanín Armanian.
Ejemplo de esta situación fue la declaración del ministro iraquí de Energía, días después de la operación rusa en Ucrania, de que su país produce 4.8 millones de barriles diarios, aunque tiene plena capacidad para producir y exportar 8.5 millones de barriles. Entretanto, Washington y sus medios esparcen la percepción de desastre en Irak.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
La reforma salarial y los intereses patronales
Más de ocho meses han transcurrido después de que el Senado de la República aprobara una reforma que modifica el Artículo 123º Constitucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
Las más leídas
Congelan reforma de salario digno
Pacientes protestan en Chimalhuacán por suspensión de servicio de hemodiálisis
“El comunismo no está muerto ¡En China, gobierna!” Con 100 millones de miembros
Crece 68% la deuda pública durante el sexenio de AMLO
Aumenta delito de extorsión en México, 32 víctimas cada 24 horas
Proveedores quebrados: Pemex no les paga y el SAT los embarga
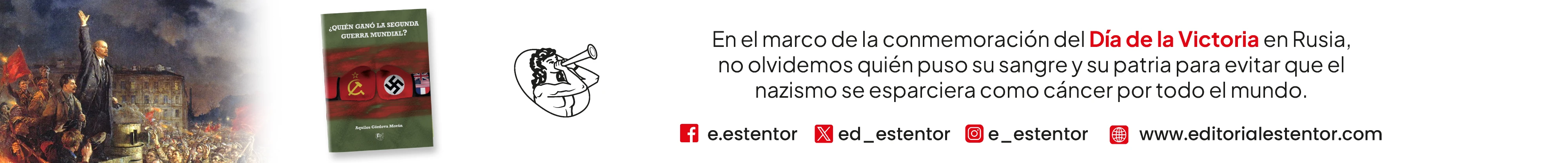
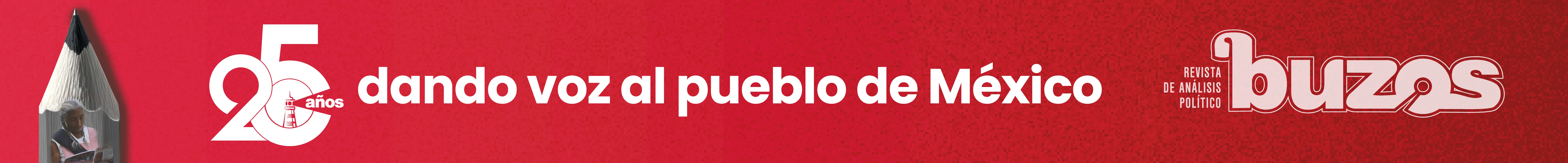









Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.