
Todavía no terminaban de salir de Afganistán las tropas de Estados Unidos (EE. UU.) y ya había colapsado el gobierno títere que ellos mismos habían promovido, protegido y financiado. El Presidente Ashraf Ghani ya había salido del país. EE. UU. realizaba vuelos rápidos desde su Embajada con helicópteros Chinook para extraer a su personal, unas cuantas horas después de que los milicianos talibanes capturaron la ciudad cercana de Jalalabad, la única importante aparte de Kabul que no controlaban y, para acabar de describir la gravedad de la situación, los negociadores talibanes se dirigían al palacio presidencial para acordar el traspaso del poder. La política imperialista de sometimiento de los pueblos del mundo, una vez más, fracasaba escandalosamente.
Han vuelto a los medios de comunicación, ahora mejorados con las páginas electrónicas y la posibilidad de insertar videos, las dramáticas escenas de la desesperada huida de los últimos derrotados de la ciudad de Saigón en 1975. Vuelven a aparecer las imágenes impactantes de un helicóptero militar posado sobre el techo de la embajada de EE. UU. y una larga fila de militares y civiles norteamericanos –muchos más de los que cabrían en ese medio de transporte– subiendo atropelladamente por una escalera de barrotes para abordar la nave y salir a toda prisa de Vietnam.
Veinte años después, en 1995, el secretario de Defensa norteamericano, Roberto S. McNamara, le confesó a un periodista la magnitud de la agresión: “Lanzamos sobre esa zona minúscula, en un período de cinco años, entre tres y cuatro veces el tonelaje empleado por los aliados en todos los teatros bélicos en la Segunda Guerra Mundial… matamos... a tres millones 200 mil vietnamitas, sin contar los soldados de Vietnam del Sur ¡Dios mío! La mortandad, el tonelaje, fueron disparatados. El problema es que tratábamos de llevar a cabo algo militarmente imposible; tratábamos de doblegar voluntades. No creo que se pueda quebrantar la voluntad bombardeando hasta bordear el genocidio”. La histórica escena de la huida de Saigón fue filmada el 29 de abril de 1975 en un pequeño país, de ésos que son considerados por los imperialistas de todos los tiempos como poblados por seres inferiores, que llegaba a 30 años de resistencia heroica (contando solo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial) y, como lección imborrable para toda la humanidad oprimida, expulsaba de su tierra para siempre al mayor imperio que había existido en toda la historia.
Cómo no va a revolotear sobre las mentes de opresores y oprimidos del mundo ese ominoso recuerdo ahora que EE. UU. retira a sus militares de Afganistán y que sus enemigos, los talibanes, en unas cuantas horas, toman casi sin resistencia el país entero y la capital. La apresurada evacuación tuvo lugar solo un mes después de que el presidente Joseph Biden asegurara, precisamente, que no se repetiría lo sucedido en Saigón: “No va a haber ninguna circunstancia en la que veas a gente siendo levantada del techo de una embajada de EE. UU. desde Afganistán", dijo, no es comparable en absoluto.
La invasión a Afganistán duró 20 años, empezó con el pretexto de la lucha contra el terrorismo lanzada después de los ataques contra las torres gemelas en Nueva York. La embestida criminal causó aproximadamente 250 mil muertos y costó un millón de millones de dólares. ¿Y qué dejó? Una realidad aterradora. Según estadísticas publicadas por la página CIA World Factbook, Afganistán es el peor país del mundo en número de muertes de niños nacidos vivos, 106.75 por cada mil nacidos vivos; México, que no es ningún ejemplo mundial en desarrollo humano, reporta solo 11.64 muertes de niños por cada mil nacidos vivos; y Cuba solamente tiene 4.19 muertes por cada mil niños nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna por cada cien mil partos de niños vivos es también escandalosamente alta: Afganistán, 638 muertes; Cuba, 36. La esperanza de vida al nacer para los afganos es de 53.25 años; para los cubanos, 79.41 años. Los médicos, por cada mil habitantes son, en Afganistán: 0.28; en Cuba, 8.42; y, finalmente, los alfabetizados (mayores de 15 años que saben leer y escribir) son, en Afganistán, el 43 por ciento de la población; en Cuba, el 99.8 por ciento.
Comparto unos cuantos datos, pero son de espanto. Con ellos bastaría para no tener que ir más lejos a buscar las causas del repudio a los invasores norteamericanos y a su gobierno impuesto por la fuerza. Todo ello sin contar con los cientos de miles de muertos, incapacitados, heridos, ultrajados y despojados de sus propiedades. Poco a poco se podrá documentar suficientemente que, sobre la masa de pobres de Afganistán, existía una élite corrupta que se beneficiaba del presupuesto del Estado, de las ayudas, de los contratos con los militares y de los recursos naturales del país.
La derrota de Afganistán no está desvinculada de la situación más general por la que atraviesa EE. UU. Su fuerza económica no es la de otros tiempos, su producción de bienes materiales, que es la única riqueza nueva en el mundo y no los intercambios financieros que, en última instancia, son solo cambios de manos, está muy disminuida; y sus competidores, como China y la Unión Europea, son cada día más poderosos; EE. UU. es el campeón del mundo en muertes por Covid-19 y su clase trabajadora, víctima de décadas de fomento perverso del consumo de alcohol y drogas, lamentablemente tiene disminuida su laboriosidad, su disciplina y su creatividad; la élite gobernante está peligrosamente dividida por la mitad, como lo demuestran los resultados de las últimas elecciones y sus secuelas en la toma del capitolio el seis de enero de este año; y EE. UU. ha tenido que salir casi completamente de Irak, no logró derrocar a Bashar al-Asad en Siria, tuvo que aceptar la construcción y conclusión del gasoducto North Stream II, que conecta a Rusia con Alemania y, ahora, el desenlace en Afganistán, en donde, olvidando las palabras sabias de Robert McNamara, otra vez, “tratábamos de llevar a cabo algo militarmente imposible, tratábamos de doblegar voluntades”.
Ahora bien, ante la catarata de noticias provenientes casi exclusivamente de los medios noticiosos occidentales, opino modestamente que debe mantenerse vivo y actuante el espíritu crítico. Ante la derrota de EE. UU. y su salida de Afganistán, el ejército de los talibanes se hace aparecer como un gravísimo peligro para la humanidad. Se dice y se repite que el terrorismo asesino se instaurará en Afganistán y, por ejemplo, Boris Johnson, el primer ministro británico, cómplice activo de la invasión, llama a que nadie establezca relaciones con el nuevo gobierno. A los talibanes, que ya gobernaron entre 1996 y 2001, se les acusa insistentemente de que conculcarán los derechos humanos de las mujeres porque se les va a exigir la portación de burkas. Pero ¿tienen derechos humanos las mujeres en un país en el que la mayoría sufre todos los días para alimentarse y alimentar a sus hijos y en el que son el primer lugar del mundo en muertes de sus recién nacidos? No, no tienen. ¿Será posible que el pueblo afgano haya estado durante veinte años tan confundido como para brindar su protección y su respaldo a un grupo más peligroso que los intervencionistas norteamericanos y sus empleados locales? Puede ser, pero lo veo muy difícil. Porque una resistencia de veinte años que culmine con la victoria que el mundo contempla no puede existir sin apoyo popular. No obstante, el tiempo descubrirá la verdad.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
El Gas Bienestar también resultó demagogia
Se fue AMLO y su objetivo principal quedó muy lejos de alcanzarse.
Las más leídas
Habrá apagón de 8 horas en Yucatán, anuncia CFE
Secretaría de Salud elimina programas para 2026
México está lejos de la meta de generar 1.5 millones de empleos
Dan sentencia definitiva a Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género
Nvidia supera a Apple y Microsoft; cotiza en la bolsa con 4 billones de dólares
Habitantes de Ixtapaluca alistan protestas por mal Gobierno de Felipe Arvizu
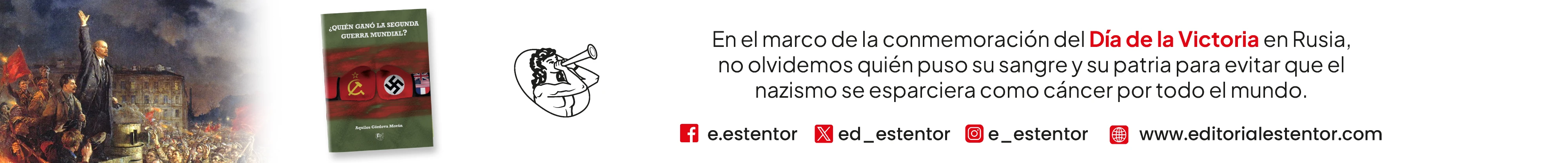
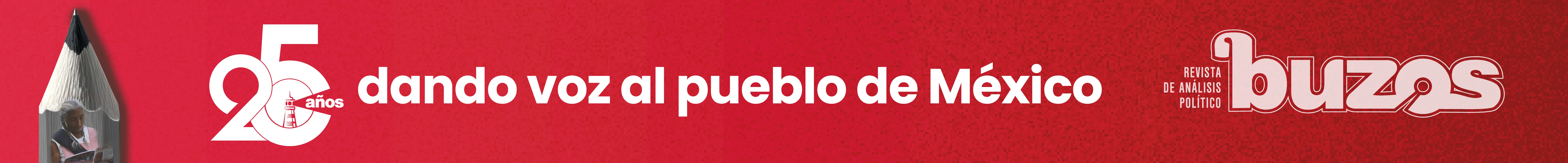









Escrito por Omar Carreón Abud
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y luchador social. Autor del libro "Reivindicar la verdad".