
Impresionante red de relatos que arrojan luz sobre los antiguos mitos mayas de la creación del mundo, el Popol Vuh ha fascinado, desde su publicación bilingüe en Maya Quiché y Español a numerosos eruditos. Su forma escrita no escapó a la interpretación cristiana, pero a poco de iniciada la lectura, elementos que no pueden sino pertenecer a una cosmovisión totalmente distinta se van imponiendo; en primer lugar el hecho de que las alusiones a un dios supremo son forzadas y el politeísmo habla en voz alta: los creadores del mundo son fuerzas múltiples y todos reciben su propio nombre.
Entonces vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo, en las tinieblas, en la noche… hablaron: entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. Entonces se mostraron, meditaron, en el momento del alba; decidieron [construir] al hombre, mientras celebraban consejo sobre la producción, la existencia, de los árboles, de los bejucos, la producción de la vida, de la existencia, en las tinieblas, en la noche, por los Espíritus del Cielo llamados Maestros Gigantes.(*)
La reiterada mención de enseres de uso cotidiano, vestimenta y objetos ceremoniales, permiten asomarnos a la vida y costumbres de este antiguo pueblo. La exhaustiva enumeración de flora y fauna americanas hace de el Popol Vuh un verdadero catálogo de especies, digno de estudio para los investigadores del medio ambiente prehispánico.
“En seguida fecundaron a los animales de las montañas, guardianes de todas las selvas, los seres de las montañas: venados, pájaros, pumas, jaguares, serpientes, víboras, ganti, guardianes de los bejucos”.
Las fuerzas creadoras habían hecho nacer el mundo natural con el propósito de recibir alabanzas de todos los seres “engendrados”; pero las divinidades mayas pronto descubren que las plantas y los animales no podían hablar y por lo tanto son incapaces de satisfacer su anhelo de adoración.
“Habladnos, invocadnos, adoradnos”, se les dijo. Pero no pudieron hablar como hombres: solamente cacarearon, solamente mugieron, solamente graznaron…
Fuerzas vengativas, como los dioses fundacionales de las grandes civilizaciones antiguas, plantas y animales son relegados a segundo plano y condenados a ser sacrificados, molidos, triturados:
Cuando los Constructores, los Formadores, oyeron sus palabras impotentes, se dijeron unos a otros: “No han podido decir nuestros nombres, de nosotros los Constructores, los Formadores”. “No está bien”, se respondieron unos a otros los Procreadores, los Engendradores, y dijeron: “He aquí que seréis cambiados porque no habéis podido hablar. Cambiaremos nuestra Palabra. Vuestro sustento, vuestra alimentación, vuestros dormitorios, vuestras moradas, los tendréis: serán las barrancas, las selvas… Vosotros recibiréis vuestro fardo: vuestra carne será molida entre los dientes; que así sea, que tal sea vuestro fardo”.
De esta sorprendente colección de mitos, equiparable a las grandes epopeyas del mundo antiguo, destaca la que vendría a explicar la aparición del árbol del guiro, guaje o jícara, cuyos redondos frutos, vaciados y secos, hasta hoy son empleados en toda Mesoamérica. Los hombres de Xibalbá sacrificaron en el juego de pelota a los hermanos Principal Maestro Mago y Supremo Maestro Mago; la cabeza de este último fue colgada de un árbol que estaba en el camino y que al instante fructificó.
Ahora bien, esta cabeza es la que llamamos ahora Cabeza de Supremo Maestro Mago, como se dice. Supremo Muerto, Principal Muerto, consideraron asombrados las frutas del árbol, frutas enteramente redondas. No se veía en dónde estaba la cabeza de Supremo Maestro Mago, fruta idéntica a las frutas del calabacero. Toda Xibalbá vino a mirar, a ver aquello. Grande se volvió en su espíritu el carácter de aquel árbol a causa de lo que se había súbitamente hecho en él cuando se había colocado en medio de él la cabeza de Supremo Maestro Mago.
Y a través de esta fruta es como logra el muerto volver a su casa, pues la hija de uno de los jefes, llena de curiosidad, se acerca al árbol, que al solo contacto la deja preñada. Repudiada por su padre y condenada a muerte, escapa y comienza un viaje para buscar a la abuela de los gemelos que crecen en su vientre.
Entonces el hueso que estaba en medio del árbol habló. “¿Qué deseas? Estas bolas redondas en las ramas del árbol no son más que huesos”, dijo la cabeza de Supremo Maestro Mago, hablándole a la adolescente. “¿Las deseas todavía?”, añadió. “Ése es mi deseo”, dijo la joven. “¡Muy bien! Extiende solamente el extremo de tu mano”. “Sí”, dijo la adolescente, alargando su mano que extendió ante el hueso. Entonces el hueso lanzó con fuerza saliva en la mano extendida de la joven; ésta, al instante, miró con mirada curiosa el hueco de su mano, pero la saliva del hueso ya no estaba en su mano, “En esa saliva, esa baba, te he dado mi posteridad. He aquí que mi cabeza no hablará ya más.
(*)Todos los textos citados corresponden a la versión francesa del profesor Georges Raynaud, de la Escuela de Altos Estudios de París, publicada en 1927 y traducida por sus destacados alumnos, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el mexicano José María González de Mendoza.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
El Gas Bienestar también resultó demagogia
Se fue AMLO y su objetivo principal quedó muy lejos de alcanzarse.
Las más leídas
Invex y Actinver sustituyen a CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero
El PACIC, otro fracaso que la 4T no admite
En bancarrota otra vez: Cinemex no resiste la nueva era del entretenimiento
Crisis en la Universidad Veracruzana afecta a estudiantes
OPS lanza alerta sanitaria por sarampión, México confirma más de tres mil casos
¿Y la austeridad? Diputado de Morena celebra cumpleaños con lujos
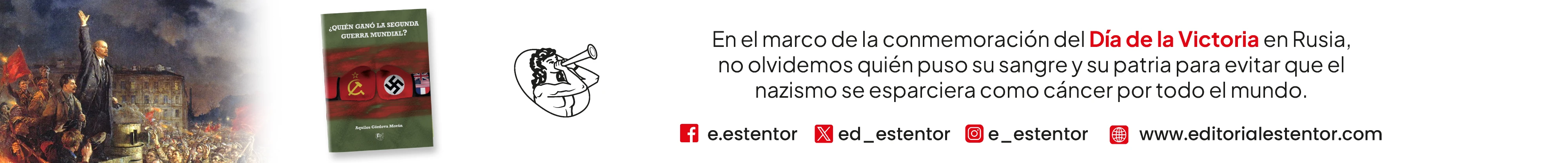
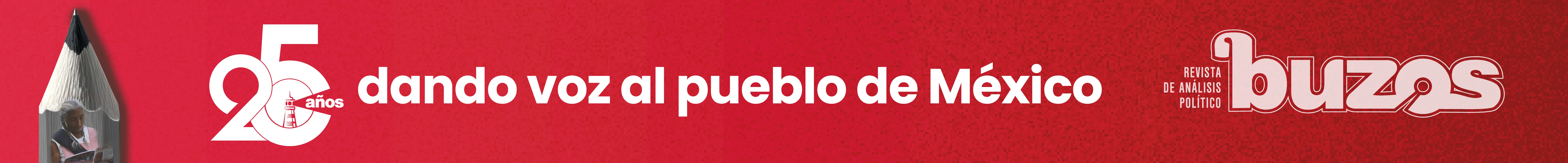

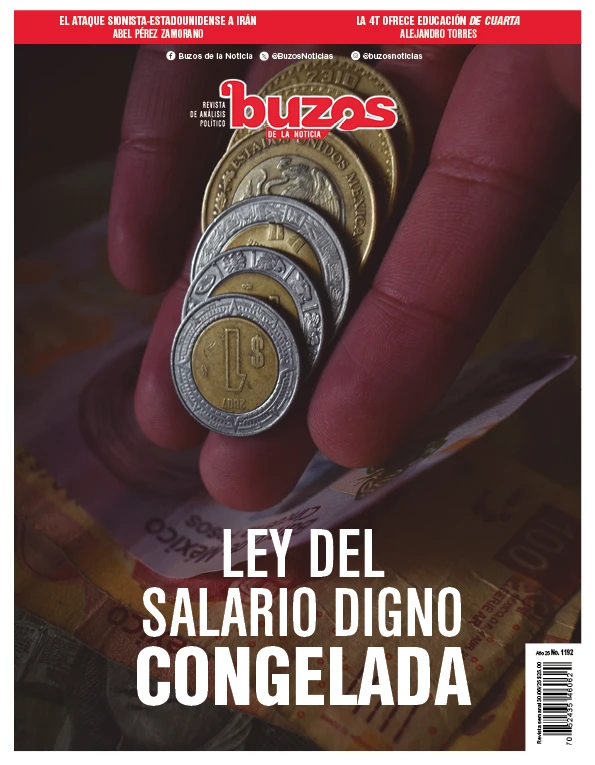
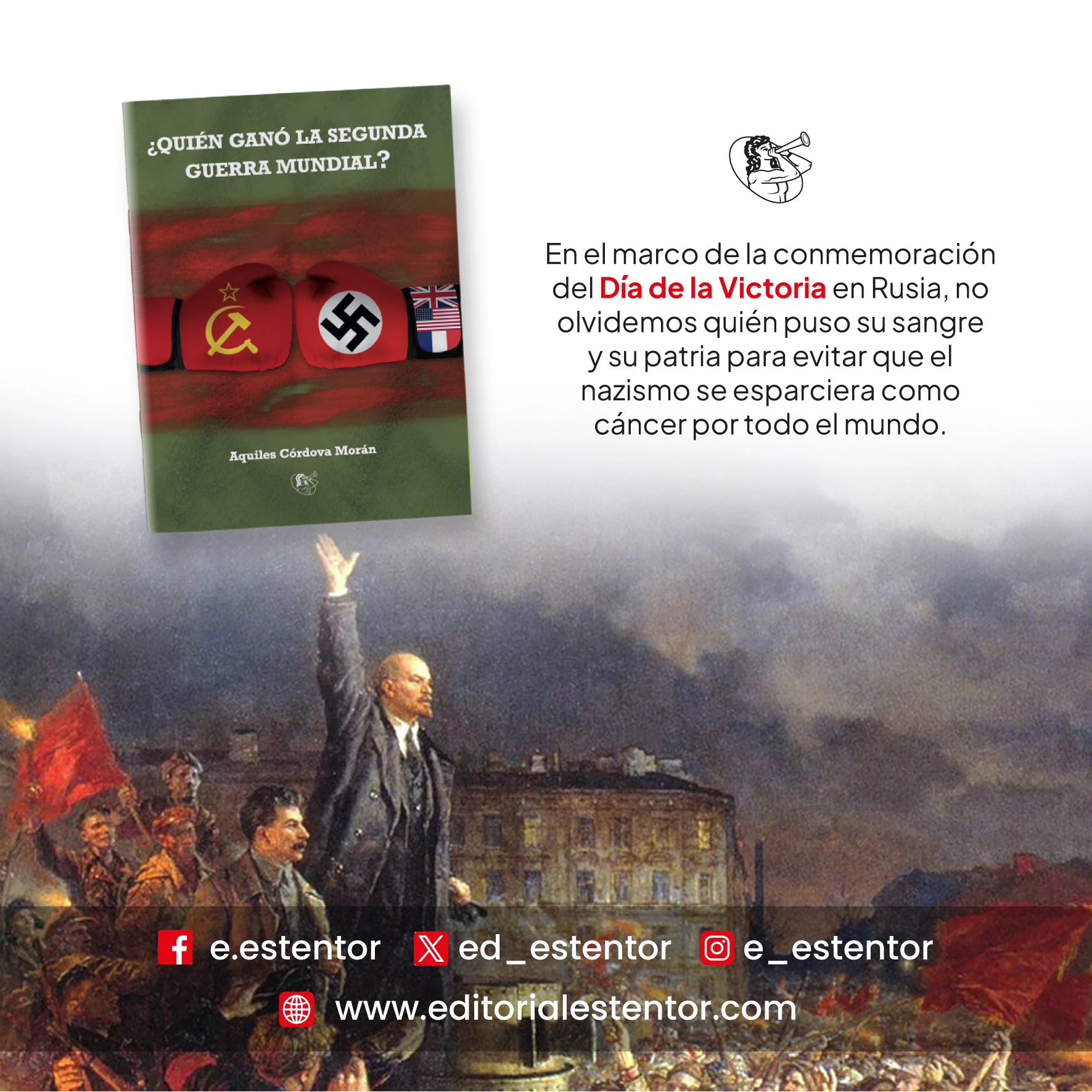
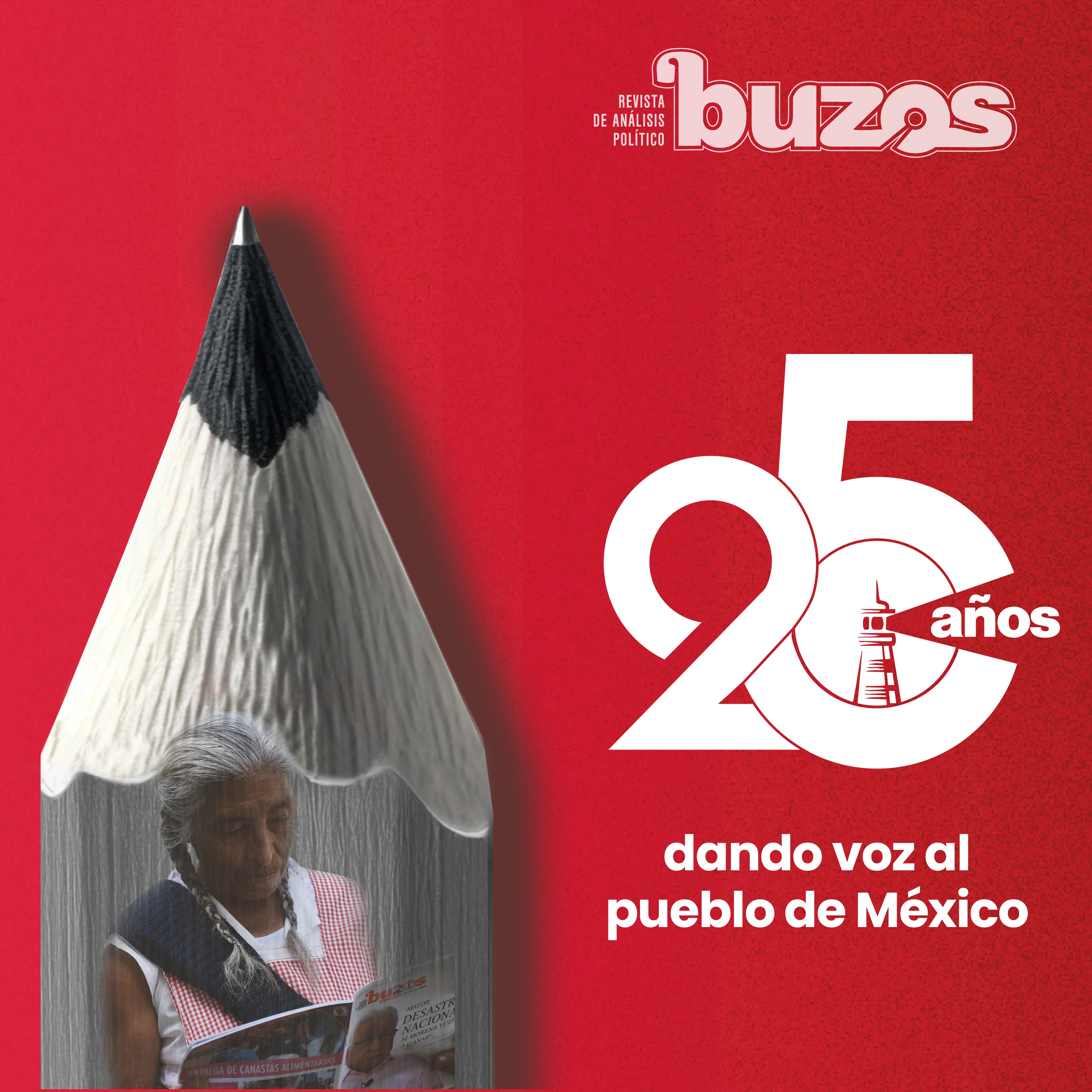
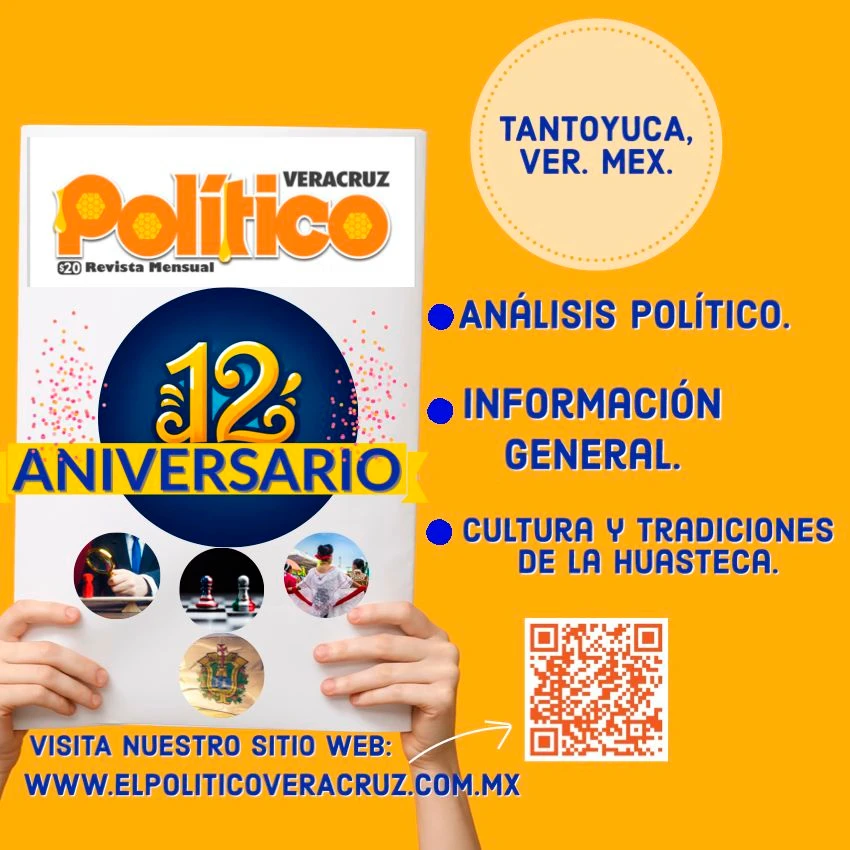


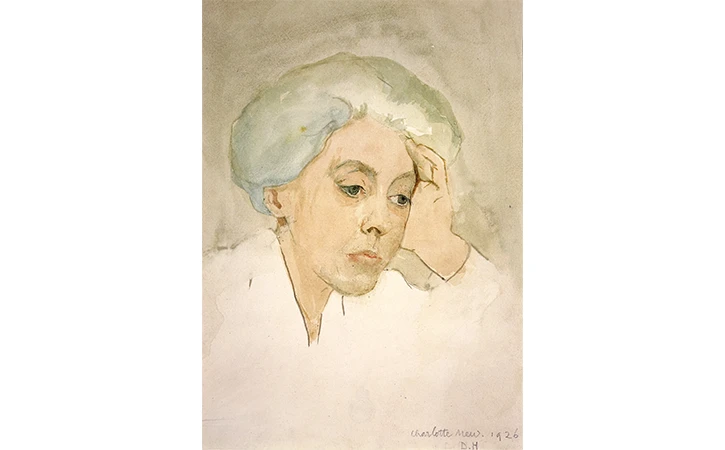
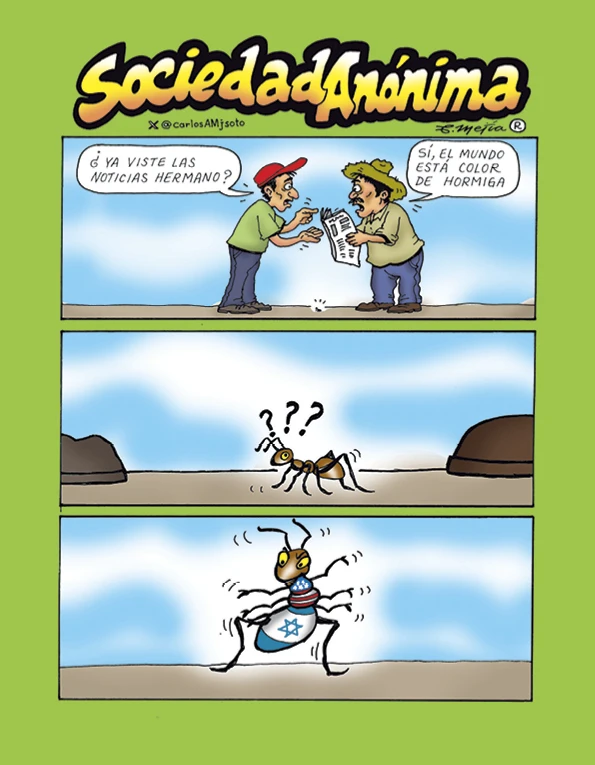
Escrito por Tania Zapata Ortega
Correctora de estilo y editora.