
Poeta, ensayista y dramaturgo dominicano, Héctor Incháustegui Cabral (Baní, 25 de julio de 1912–Santo Domingo, cinco de septiembre de 1979) es, a decir de su coterráneo José Alcántara Almanzán, un poeta rebelde, indócil: “la voz airada de lncháustegui Cabral clamó abiertamente en una época en que muchas voces parecían silenciadas por las botas y los poetas lucían amedrentados y tragaban la amarga saliva de la impotencia, o estaban exiliados en tierras donde sí podían gritar a voz en cuello su inconformismo”. Su poesía reivindica a los obreros y campesinos y protesta contra la explotación.
En Historia de la literatura Hispanoamericana II, Enrique Anderson Imbert señala el destacado sitio que le corresponde entre las grandes figuras de la vanguardia latinoamericana y dice de él que: “sale al mundo y saluda con potente voz los paisajes patrios y, sobre todo, al hombre, al hermano hombre. Se lamenta de las penurias humanas y clama por un orden social más justo. Tiene una filosofía de la vida con un activo espolón moral y en su voluntad de comunicar suele obligar a su verso a que asuma funciones de prosa. Versos elocuentes, más sonoros que musicales (…). Como otros poetas de vanguardia despreció los moldes tradicionales”.
Dadnos del agua que hay en la tierra es un extenso poema épico en siete Cantos contenido en su primer libro, Poemas de una sola angustia (1940) en el que Incháustegui narra, con abrumador realismo, la proeza de un pueblo acosado por la sequía y decidido a vencer la sed ancestral que lo tortura desviando el cauce de un río; todos participan en la titánica empresa, dejando sangre y vida en el proceso:
Era un pueblo, es decir:
el hombre y sus enseres,
era un pueblo: con sus burros,
sus penas, sus chismes, sus trajes rotos,
reforzado por una tenaz excavadora…
Y el nuevo cauce se fue abriendo,
poco a poco,
y como huella del trabajo:
algo de sangre,
entre los espinos, un trozo de tela avejentada,
quizás un montoncito de pelos,
entre unas piedras, una lata abollada,
quizás los restos de una carta de amor,
quizás la vida…
Ni la montaña, ni el sol, ni el hambre,
pudieron detenerlo, era un pueblo con sed
que cree en el agua, que en sus sueños solo ve
tardes nubladas,
azules caminos de hielo,
frutales que dan vasijas grandes
llenas de agua de limón helada.
Ni la montaña, ni el error técnico,
ni la suma equivocada pudieron detenerlo,
era un pueblo con los codos negros,
y las costillas cubiertas nada más que de pellejos,
un pueblo de ojos brillantes
y de insensato optimismo…
Y después, prosigue el poeta, ese pueblo que dejó su vida en la heroica empresa de alcanzar el agua para las generaciones futuras solo recibió la burla y el abuso de quienes se habían apropiado del fruto del trabajo colectivo:
–Bien, tú trabajaste, los días no importan.
Estás pobre, estas triste… ¿que quieres,
[pues?
¿Agua, para regar tus manos o tus hijos?
¿Agua, para tirarla al cielo que es lo único
[que tienes?
¿Agua, para lavarte esos pies y esa ropa?
Anda, vete, que venga otro más…
–¿También laboraste? ¿Prestatario?
¡Imbécil, vete!
¿Qué tienes?, ¿hambre, sueño, ganas de
[palos?
¡Alza de ahí!
Que venga otro…
–Señor, mis manos calladas…
mis días… mi desasosiego…
–¡Nada, vete!
–Lo que quiero es que mi sudor, el que yo di,
me lo pagues en agua,
que me des lo que puse quitándome cariños,
que me paguen mis hijos,
que me paguen mi hambre,
y el sol de mis espaldas…
–Si nada tienes que regar, ¿por qué súplicas?
Si nada tienes, nada puedes.
Si eres pobre, lo seguirás siendo,
ni tú ni yo tenemos culpa…
Y el pueblo que con incontables sufrimientos había triunfado sobre la naturaleza para traer agua a los suyos vio arrebatado el fruto de su esfuerzo colectivo y burlada su esperanza. Y es la voz del poeta la que al final de esta moderna epopeya hace un llamado a ese pueblo a recuperar lo suyo:
Hay que protestar andando desnudos,
gritando el dolor por las plazas,
metiendo en cada herida cabellos y embustes
y lucirlas, cultivarlas…
Tirar a la cara del culpable el trapo sucio,
la venda hedionda, el hijo muerto,
la madre sin ojos y el padre sin honra,
sin color, casi sin sombra,
dejado de la mano de Dios sobre la tierra.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
Los datos personales y el “espionaje de Estado”
El segundo tema se refiere a la veloz aprobación de 16 leyes realizada a principios del presente mes en el Congreso de la Unión.
Las más leídas
¡Sí o sí! CURP Biométrica será obligatoria a partir de 2026, pese a riesgo de hackers
Capitalinos denuncian despojo de vivienda con la complicidad de alcaldes
Alerta, ganaderos de Durango temen ingreso de reses con gusano barrenador
Ante gobiernos indiferentes, inundaciones ponen en riesgo vidas y patrimonio
China prohíbe OnlyFans por "tolerancia cero" con el contenido sexual explícito
Pese a abstencionismo y protestas, Patricia Zarza es rectora electa de UAEMéx
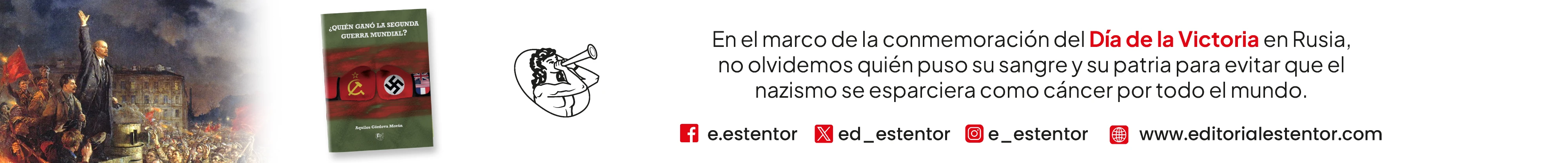
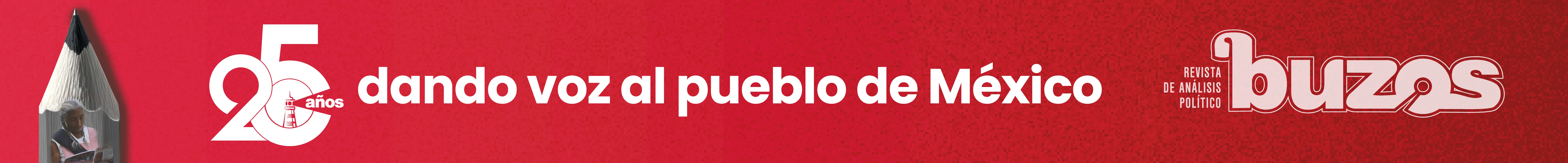









Escrito por Tania Zapata Ortega
Correctora de estilo y editora.