
La mañana, con esa tranquilidad de los días nublados y un poco fríos, hacía que se antojara una taza de café.
Eran las 8:24 cuando sonó el teléfono. “Rogelio” leí en la carátula y contesté.
_ ¿Dónde estás compañero?
Casi gritaron del otro lado.
_ Aquí en la casa, don Rogelio ¿Qué pasó? Le respondí.
_ Es que trajimos a mi suegra, está muy enferma. ¿Será que nos puedes llevar a Bochil en tu carro?
_ ¿Dónde están ustedes ahorita? Pregunté.
_ Aquí en Simojovel, acabamos de llegar.
Terminé el café rápidamente; y, veinte minutos después, cuatro personas estaban abordando el vehículo; una de ellas, de cuerpo un poco robusto, pero con una mirada que reflejaba su malestar, trataba de acomodarse quejándose constantemente; sus hijas la sujetaban, una en cada brazo, para ayudarle.
Mientras nos dirigíamos hacía la ruta Simojovel-Bochil, Rogelio me puso al tanto de cómo tuvieron que salir de su comunidad “ya tarde”, a las 4:30 de la mañana “hora normal”, porque “las camionetas que acarrean el pasaje no están trabajando bien”.
_ Ha habido muchos derrumbes, se cayó un puente y no había paso. Apenas abrieron hoy. Nos hicimos más de dos horas en llegar acá.
Íbamos atravesando el último tope del Ejido Santa Anita cuando una voz conocida, a bordo de un taxi nos gritó: ¡Den vuelta por Duraznal! ¡No los van a dejar pasar los del Bosque! ¡Solo con receta dejan pasar esos v…gas! ¡Hay bloqueo en tres partes, dos en El Bosque y uno en Los Plátanos! Se le escuchó decir mientras se alejaba.
Las expresiones categóricas de mi ocasional interlocutor no admitían objeción; voltee a ver a Rogelio, cuya expresión me confirmó que efectivamente no traía receta, así que sólo atinamos a responder levantando la mano fuera del automóvil. _ ¡Gracias!
Dimos vuelta en U atravesando todo el centro del pueblo y nos dirigimos hacía San Andrés Duraznal.
Ya daban las nueve y media y no habíamos podido avanzar gran cosa. Minutos más tarde, cuando recién había quedado a nuestras espaldas el último barrio de Simojovel aparecieron los primeros deslaves.
A pesar de que recientemente se habían visto máquinas trabajando en este camino, supuestamente para que sirviera como vía alterna ante los constantes bloqueos, las recientes lluvias lo habían vuelto a destrozar. Enormes piedras y troncos de árboles con las raíces al aire se habían precipitado desde lo alto de la montaña, deteniéndose con el plano perpendicular de la carretera.
_ Saber qué piensa este gobierno. Se quejó Rogelio.
_ En otros tiempos, cuando menos ya se hubieran venido a parar por acá las autoridades, aunque sea para tomarse la foto. Ahora, lo único que escuchamos es que ya no hay corrupción y que ya todo cambió, pero aquí todo está igual o peor.
Entre la montaña y el precipicio había un espacio muy reducido por donde sólo podía pasar un vehículo de ida o de vuelta. Una camioneta que intentaba ingresar por el otro extremo tuvo que echarse de reversa y esperar a que nosotros saliéramos de la garganta formada con las toneladas de tierra que se habían precipitado junto con las intensas lluvias de la semana pasada.
_…El caso de mi suegra, por ejemplo, ya no la quieren atender en el Centro de Salud. Dicen que la llevemos con doctor particular porque su anemia ya está muy avanzada. La verdad es que no sé qué vamos a hacer. Ya la llevamos con varios doctores, pero es pura sacadera de dinero y no vemos que mejore. Antes, con el Seguro Popular, aunque te tenían un buen rato esperando, sí te atendían, y regresabas con esperanzas de curarte aunque sea poco a poco. Ahora todo tiene que salir de la bolsa de uno. Por eso tenemos que buscar quien nos eche la mano, así como ustedes, los de Antorcha, porque si pagamos carro especial, si pagamos viaje, ¡Ay, Dios! ¡Todo se va en puro pasaje! ¡La paga no alcanza para nada! Con decirle que mi suegra, hasta ahora que se puso mal es que la empezamos a sacar fuera de la comunidad. Antes, cuando estaba buena nunca quiso salir ni a Simojovel, que porque le hace mal el carro. Siempre decía, aquí nací y aquí me voy a morir…
El ruido del motor del carro, que se esforzaba por subir la cuesta, interrumpió las reflexiones de Rogelio y guardó silencio; su mirada pensativa se deslizó hacia lo alto, donde una corona de neblina rodeaba la cúspide de las montañas; luego, bajó nuevamente la vista. A un lado de la carretera alcanzamos a leer un señalamiento: “Zona de derrumbes”.
_ Ese letrero está mal. Observó Rogelio con una risita.
_ Hay que llevarlo allá atrás, donde quedaron los derrumbes. Bromeó.

No bien había terminado de hablar, cuando, al salir de una curva, nos encontramos de pronto, con que nuestro camino se hallaba cortado de tajo. La tierra rojiza que se alcanzaba a ver por los bordes del precipicio semejaba unas fauces abiertas dispuestas a engullir al primer incauto. A un lado de la carretera, junto a una humilde choza de madera, unos niños jugaban y corrían ajenos a cualquier preocupación.
_ Creo que mejor ahí que quede, ahí está bien ese anuncio.
Al pasar por las calles de San Andrés Duraznal Rogelio miró su reloj y murmuró:
_ Faltan diez para las diez. De aquí para adelante esperemos que el camino esté mejor.
Mi compañero tenía razón esta vez. Salvo en dos o tres ocasiones que fuimos interrumpidos por una mano levantada pidiendo un “aventón”, avanzamos sin mayor contratiempo cerca de una hora.
_ No vayas tan rápido -recomendó mi copiloto-; no vayas a aplastar algún pollo o jolote, porque con la maña que tienen de correr p’al otro lado del camino, mero cuando crees que ya pasaste, nunca falta algún desprevenido que las atropella; cuando pasa eso, rápido se junta la mujerada y te hace pagar en efectivo; o pagas con cárcel unos días.
Uno de esos perros que acostumbran echarse a la vera del camino, nos salió al paso con tremendo escándalo, llamando la atención de otros canes que salieron de todos lados corriendo detrás de nuestro transporte.
_ Esos chuchos se parecen a los políticos mentirosos; tanto pleito que hacen para alcanzar el carro, y luego que alcanzan el hueso no saben qué hacer. Sentenció Rogelio con una carcajada.
Poco antes de llegar a Jitotol llamó nuestra atención un vehículo que cargaba un extraño bulto que la neblina impedía distinguir. No tardamos en darle alcance; entonces pudimos apreciar que se trataba de un joven que viajaba con la mitad de su cuerpo dentro de la cajuela de un taxi y la otra mitad, de la cintura para arriba, al aire libre. Tal vez por la impaciencia del pasajero o la ambición del taxista por ganarse unos pesos más, o quizá por la coincidencia de ambas cosas, pero esa inusual imagen viajó varios kilómetros delante de nosotros, antes de que pudiéramos rebasar.
_ Lo que pasa es que por la enfermedad que anda pegando no hay pasaje. Por eso algunos carros no salen a trabajar porque sólo gastan gasolina; no les conviene. Dice la tele que ya van más de 83 mil muertos y se va a poner más feo con los fríos de diciembre. ¿Y qué hace el Presidente? Nada.
En lo que escuchaba la explicación de Rogelio llegamos a Jitotol y tomamos la carretera federal que felizmente se encontraba en mejores condiciones que todo lo que habíamos pasado hasta ese momento.
Faltaban veinte minutos para las doce, cuando en una pequeña recta, frente a la mina de grava que se encuentra antes de llegar a Bochil, una docena de uniformados habían improvisado un retén. Al acercarnos uno de ellos nos marcó el alto.
_ ¿Hacía donde se dirigen? Inquirió.
_ Llevamos a un enfermo al doctor. Respondí
Se asomó al interior del vehículo y, al ver a la mujer que en ese momento se quejaba de algo en lengua tzeltal, hizo un ademán y dijo de mala gana:
_ Adelante.
Frente a nosotros, el chofer de una vieja camioneta que transportaba algunos costales de maíz le entregaba un billete de 200 pesos al oficial de transito al mismo tiempo que éste, al parecer, le devolvía, unos documentos.
_ Pero ya no hay corrupción. Ironizó Rogelio con una mueca.
Avanzamos unos 300 metros adentrándonos en la calle principal de Bochil, a nuestra izquierda, bajo una carpa con carteles en los que se alcanzaba a leer: “Cuídate del Coronavirus, Quédate en casa”, seis jóvenes vestidos de color caqui, con cara de aburrimiento y la mirada fija en la pantalla de sus teléfonos “mataban” el tiempo. Junto a ellos una bomba aspersora vacía descansaba debajo de la mesa. Ni siquiera se molestaron en levantar la vista al paso de los vehículos.
_ ¡Mucho ya! Murmuró Rogelio, alargando la última vocal.
_ ¿Pa’qué putas los ponen ahí, si nomás van a estar perdiendo el tiempo? Exclamó molesto.
_ Yo creo que ni una semana estuvieron “fumigando” a los carros. La otra vez que traje a mi suegra, más o menos a principios de abril, todavía estaban trabajando; pero vine otra vez por medicinas a la siguiente semana y ya nomas se la pasaban sentados así como ahorita, sin hacer nada.
Por fin llegamos al consultorio. Mientras paciente y familiares bajaban dificultosamente del auto, yo me armaba de paciencia para esperar varios minutos antes de emprender el regreso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A las tres de la tarde la puerta de la clínica se abrió y salieron las cuatro personas que yo esperaba. Rogelio, cruzó rápidamente la calle, al mismo tiempo que me mostraba la receta que sostenía con sus callosas manos.
_ Yo creo que con esto ya no es necesario dar tanta vuelta. Vámonos a El Bosque.
Mientras las mujeres compraban en la farmacia los medicamentos que le habían prescrito a la enferma, Rogelio y yo nos quedamos solos unos instantes, se veía inquieto, pensativo.
_ La verdad compañero, es que, con lo que nos dijo el doctor, creo que ya hasta aquí le vamos a dejar. Soltó con amargura.
_ La única salida, según él, es una operación; necesitamos llevarla a Tuxtla, pero sale muy caro y no hay seguridad de que mi suegra aguante. Nos hemos estado cooperando para atenderla pero ya no hay más paga; y si no se va a salvar, pues no tiene mucho caso. Agregó, resignado, con una oscura sombra en el rostro.

Rogelio era uno de esos hombres de campo poco expresivos. Hablaba poco pero hablaba fuerte todo el tiempo; difícilmente se podía distinguir su estado de ánimo por el tono de su voz. Lo hubiese creído capaz de reír aun en estos momentos si escuchaba algo gracioso, pero ello no era porque careciera de sentimientos, sino porque de alguna forma yo no había dejado de ser un extraño. Posiblemente entre los suyos, en su idioma natal y con un trago de posh se hubiese permitido externar de otra forma lo que le carcomía las entrañas en ese momento.
Quince minutos después de tomar el camino para retornar, abandonamos la carretera federal y nos desviamos hacía la derecha, en La Tijera. Otros quince minutos más, estábamos arribando a la entrada de la comunidad de Los Plátanos. De ambos lados de la carretera, filas de camionetas anunciaban que estábamos a escasos metros del punto en que los campesinos, con lonas de diversos colores, para guarecerse del sol y de la lluvia, habían improvisado tiendas de campaña. Una camioneta que avanzaba lentamente delante de nosotros se detuvo a causa de unos troncos de pino atravesados sobre el pavimento que le impedían el paso. El conductor habló con algunos hombres que, armados de palos y machetes le marcaron el alto. Como quien sabe que cualquier argumento carecía de validez en ese lugar, no discutió. Las personas que lo acompañaban descendieron de un salto disponiéndose inmediatamente a bajar varias cajas que llevaban consigo, para cargarlas sobre sus espaldas y trasladarlas al otro lado de los troncos, donde a 100 metros aproximadamente, otras camionetas del transporte público esperaban.
Con nuestras dudas a cuestas nos acercamos a pie hacia los que resguardaban el paso. Rogelio, con su habitual estilo, extendiendo la receta médica, fue al grano.
_ Traemos enfermo ¿será que nos dejan pasar?
Un joven recibió bruscamente la hoja de papel y leyó la fecha. Sacó de su bolsillo un pequeño paquete de tarjetas cuadradas de color violeta, escribió algo y se la entregó.
_ Con esto les van a dar paso los de El Bosque.
Dimos las gracias y regresando al automóvil nos pusimos en marcha inmediatamente.
_ El mismo gobierno les enseñó, ellos malacostumbraron al campesino, les empezaron a dar el Copladem en efectivo y ahora la gente ya no quiere obras, ahora la gente quiere paga. Y cuando no les dan, viene toda la comunidad a bloquear la carretera. Lo malo es que a los que nos chingan es a nosotros que nada tenemos que ver; mientras, las autoridades, allá en su oficina, con clima y todo, nada les preocupa. A veces cobran cincuenta o cien pesos por pasar; ahorita, gracias a Dios no nos pidieron nada.
El camino por este lado no fue muy diferente al que recorrimos por la mañana. Asentamientos y deslaves acompañaron nuestro trayecto, pero Rogelio ya no se sorprendía de verlos. De vez en cuando dábamos alcance a alguna anciana o viejo, encorvado por el peso de su carga, para, de nuevo, dejarlo atrás inmediatamente. A ratos, mi acompañante parecía dormitar; yo evitaba interrumpirlo, sabedor de que para él y su familia el viaje había iniciado quizá desde las 3 de la mañana.
_ ¡Ah jijo! ¡Esa agua no bajaba por ahí!.
Dijo de repente señalando una cascada, que, efectivamente, no estaba antes de las lluvias. Y se volvió a dormir.
A las 4:00 llegamos a El Bosque. Los bosqueños respetaron la contraseña, lo que nos evitó la necesidad de bajar del carro.
Media hora después llegamos a Simojovel.
_ Ya no hay camioneta, ya se fue y aquí nos dejó.
Rogelio señalaba un tramo de calle donde un rectángulo pintado de rojo delimitaba en el pavimento el espacio que hacía las veces de “terminal” de las camionetas Willis 1970 que trasladaban a los pasajeros.
Era verdad. Ya no había transporte. La situación me obligó a hacer unas llamadas con mis compañeros y afortunadamente pude conseguir una camioneta pequeña para trasladarnos hasta la comunidad de Rogelio cuyo escarpado camino de terracería, llena de piedras redondas y grava suelta, ya conocía, y sabía de antemano que con el coche que llevábamos hasta ese momento, no llegaríamos.
Fui a cambiar el vehículo.
Cuando regresé, se acercaron inmediatamente, apresurándose a acomodar lo mejor posible a la señora convaleciente, que fue la única que pudo entrar en la cabina; los demás se fueron en la parte de atrás.
Se me hizo eterno recorrer palmo a palmo y con la debida precaución aquella pedregosa vía, pero no tenía opción.
Dos horas después, cuando ya la oscuridad de la noche nos permitían ver a escasa distancia las luces del poblado y el clima fresco de las alturas golpeaba su rostro, doña Mary (después supe que así se llamaba), empezó a murmurar algo en su idioma; tal vez oraba, tal vez agradecía haber regresado con “bien”, o tal vez solo pensaba en voz alta, pero todo parecía indicar que ella sabía que esa era la última vez que viajaba fuera de su comunidad, lejos de su hogar; y que su próximo viaje ya no sería ni en esta tierra, ni en este mundo.
Notas relacionadas
Opinión
Editorial
Los datos personales y el “espionaje de Estado”
El segundo tema se refiere a la veloz aprobación de 16 leyes realizada a principios del presente mes en el Congreso de la Unión.
Las más leídas
Educamos a México con cultura: Aquiles Córdova
Ciudad para quién: la gentrificación y sus culpables
Tren Maya acumula pérdidas por 2,561 mdp en su primer año
Denuncian falta de insumos en IMSS-Bienestar de Guerrero
¡Tienen la tlayuda más grande del mundo! Oaxaca rompe récord Guinness
Es puro show entrega de apoyos de Morena a deportistas
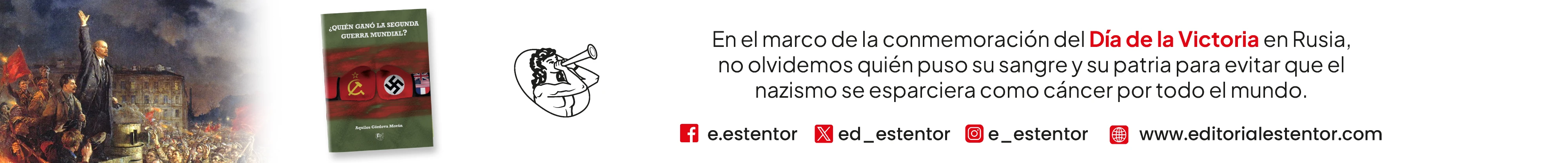
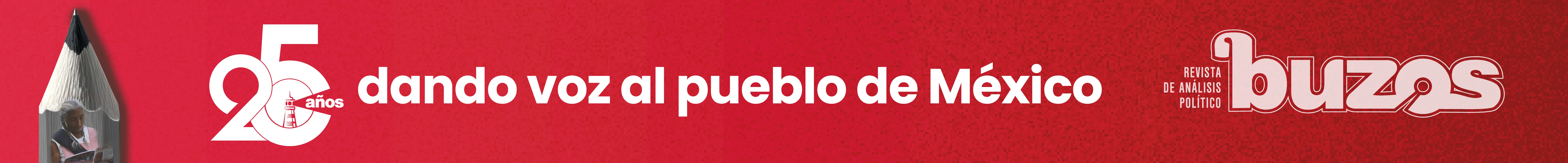









Escrito por Ingrid Estrada
COLUMNISTA